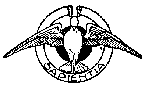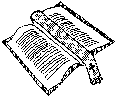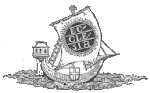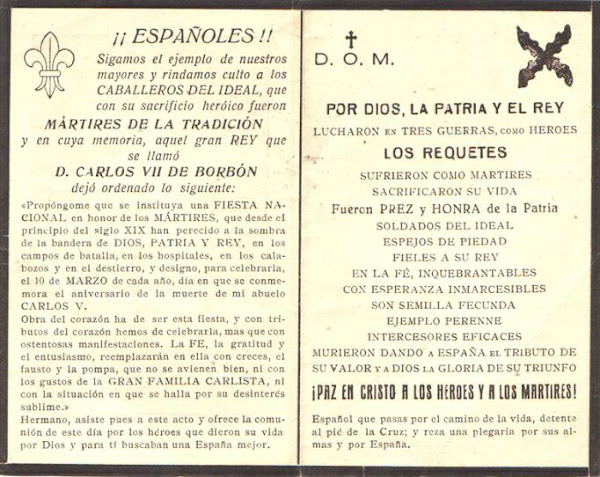I.- Introducción:
La tesis que triunfó fue la liberal ajena absolutamente a la enseñanza de siempre de la Iglesia, aunque el texto aprobado pretenda ser fruto de “la verdad y de la justicia” y de una “investigación a fondo de la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, de las cuales saca a la luz cosas nuevas, coherentes siempre con las tradiciones”, y se insista en que “la libertad religiosa…deja íntegra la doctrina tradicional”, y que lo que se quiere hacer es “desarrollar la doctrina de los últimos Pontífices sobre los derechos inviolables de la persona humana y sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad”.
Nuestro trabajo será exponer brevemente los más importantes textos de este documento y confrontarlos con el Magisterio previo al Concilio y con la sana filosofía. Veremos una Declaración conciliar llena de incoherencias, contradicciones, ambigüedades, sofismas como nunca se vió en un documento emanado de ningún Concilio de la Iglesia católica.
II. Presupuestos necesarios:
Toda exposición que pretenda llegar a conclusiones verdaderas, y por tanto convincentes, parte de ciertos principios sobre los que se ha de asentar la argumentación.
Los principios de los cuales partiremos son los de la filosofía de siempre, de los cuales se ha valido también el Magisterio de la Iglesia para exponer la Verdad Revelada, principios manifestados y definidos lentamente por hombres de gran talento – entre los cuales sobresalen Aristóteles en la antigüedad y Santo Tomás de Aquino – y en lo cuales se apoya de manera incontestable el recto conocimiento humano: son los principios metafísicos del ser, de razón suficiente, de causalidad, de finalidad, la posesión de la verdad cierta e inmutable.
Acerca de esto último es bueno recordar las palabras de Pío XII en su encíclica “Humani generis”: “La verdad…no puede estar sujetas a cambios continuos, principalmente cuando se trate de los principios que la mente humana conoce por sí misma o de aquellos juicios que se apoyan tanto en la sabiduría de los siglos como en el consentimiento y fundamento aun de la misma revelación divina. Ninguna verdad, que la mente humana hubiese descubierto mediante una sincera investigación, puede estar en contradicción con otra verdad ya alcanzada, porque Dios la suma Verdad, creó y rige la humana inteligencia no para que cada día oponga nuevas verdades a las ya realmente adquiridas, sino para que, apartados los errores que tal vez se hayan introducido, vaya añadiendo verdades a verdades de un modo tan ordenado y orgánico como el que aparece en la constitución misma de la naturaleza de las cosas, de donde se extrae la verdad. Por ello, el cristiano, tanto filósofo como teólogo, no abraza apresurada y ligeramente las novedades que se ofrecen todos los días, sino que ha de examinarlas con la máxima diligencia y ha de someterlas a justo examen, no sea que pierda la verdad ya adquirida o la corrompa, ciertamente con grave peligro y daño aun para la fe misma”.
El hombre con su inteligencia es capaz de alcanzar la verdad, y la verdad es inmutable, y una vez adquirida no puede cambiar, ni de igual modo una verdad puede oponerse a otra.
La verdad así entendida se convierte entonces en lazo de unión entre los hombres. Y Pío XII nos enseña la razón: “porque la verdad, cualquiera que sea su contenido en cada caso particular, es sólo una y, por tanto, sólo podrá ser uno el querer universal y el deseo de la verdad. En cambio, el error (puesto que aleja de la verdad y de la realidad) es por su misma naturaleza división; el error separa, desune y divide, por más que pueda suceder que muchos se encuentren en un mismo error; su encuentro será fortuito, mas no ya un efecto de un sólido principio unitivo”[1].
Para terminar este punto de presupuestos necesarios, situemos el problema de la libertad humana, primer paso para hablar de la libertad religiosa y sus límites precisos, siguiendo los postulados de la filosofía de siempre:
Para determinar bien la naturaleza de la libertad en general, el fin de ella, es necesario verla en el orden del universo, porque no se puede concebir la libertad ni comprenderla verdaderamente si no se la coloca en este orden universal que Dios puso en todas las cosas.
Nuestra inteligencia no puede no comprobar que en el universo que nos rodea existe un orden espléndido. Este orden no es otro que la orientación de todas las actividades de toda naturaleza hacia un fin, hacia un objetivo que ha sido asignado por Dios a toda la Creación.
Ese orden a un fin – que no puede ser otro que Él mismo – está conformado por las leyes que Dios ha puesto a todos los seres creados.
Estas leyes son cumplidas por los seres que no son inteligentes de una manera inevitable.
En primer lugar, las cumplen los seres inertes que siguen el curso de estas leyes de una manera necesaria y determinada. Si se trata de las leyes de la física, está claro que estas leyes, en general, son leyes que se cumplen de una manera absoluta y sin defecto…: una piedra cae por su propio peso, busca el reposo que es su estado habitual…
Si pasamos a la esfera de los seres vivientes, las leyes de los vegetales son menos rigurosas. Hay algunos elementos en los vegetales que, de una manera comprobada, quedan en su desarrollo un poco a la libre determinación de los propios vegetales…, pero igualmente no pueden dejar de estar sometidos a ellas de modo necesario.
Y si pasamos a la vida animal, a la vida sensible, observamos una mayor indeterminación. Hay en los animales una capacidad de conocer por los sentidos, y estas facultades sensibles otorgan al animal una aparente libertad, una posibilidad de determinarse a sí mismo, pero no de determinarse de una manera absolutamente libre. El animal está sometido a influencias a las cuales responde de una manera casi automática: siempre estará sometido a la ley de sus instintos…
Pero consideremos ahora la vida humana. La diferencia es esencial, ya que el hombre es libre. ¿Por qué? Porque tiene en él una facultad de determinarse él mismo sin que, en su naturaleza interior, pueda estar determinado por nadie. El hombre tiene verdaderamente libertad.
Por eso siguiendo a Sto. Tomás se la define como: “Vis electiva mediorum servato ordine finis”[2].
Esto es lo que hace la diferencia radical con los demás seres inferiores a él. Mientras que el animal está condicionado internamente por leyes que lo determinan, el hombre, él mismo al contrario, puede determinarse, sin que nadie pueda influir en su elegir, en el hacer o no hacer propio de su libertad. El hombre puede ser hasta martirizado, pero nadie llegará a hacerle creer en la intimidad de su libertad, una cosa que no quiere creer, o a hacerle querer una cosa que no quiere querer.
Obviamente, su voluntad puede ser influenciada, y puede terminar por ceder. Hasta puede llegar a expresar, durante una persecución, algo que se ajusta a lo que exigen los verdugos, pero íntimamente, no adherirá al error. Por lo tanto, su libertad sigue siendo total a pesar de todas las influencias exteriores que pueden ejercerse en todos los sentidos: la violencia recaerá en los miembros de su cuerpo, pero no alcanza a su interior que permanece libre. No se puede siquiera actuar directamente sobre la raíz de la libertad humana.
Y el fundamento de esta libertad es su condición de criatura inteligente: es inimaginable que alguien sea libre sin tener inteligencia. ¿Cómo se dirigiría esta libertad? ¿Cómo podría el hombre dirigirse en su vida si se tomara como primer postulado de la vida humana la libertad? La sola libertad no es concebible. No es concebible más que con la inteligencia y la voluntad.
Por un lado la inteligencia, capaz de conocer la verdad, la ley por la que Dios gobierna el universo y lo lleva su fin, y que manifiesta al hombre por diversos medios; por otro, esa otra facultad, la voluntad por la cual quiere, adhiere por su propio movimiento, su propia determinación, su propia autodeterminación a esa ley de Dios: el hombre conoce por la inteligencia la ley y aplica su voluntad para cumplirla.
Pero la sana filosofía pone una división en la libertad, y que también debemos conocer para no caer en la ambigüedad y confusión de los textos de la declaración conciliar; la distinción entre la libertad psicológica y la libertad moral.
El Papa León XIII señala bien la diferencia entre la libertad natural (o psicológica) y la libertad moral. La primera, libertad natural, es la libertad en su ser físico, la facultad de hacer o no hacer esto, de elegir esto o lo otro. La segunda, la libertad moral, en cambio, es la aplicación de esta libertad al fin del hombre que esta determinado por leyes que la inteligencia conoce.
Por eso León XIII dice bien que a la libertad le hace “falta una protección y un auxilio capaces de dirigir todos sus movimientos hacia el bien y de apartarlos del mal. De lo contrario, la libertad habría sido gravemente perjudicial para el hombre. En primer lugar, le era necesaria una ley, es decir, una norma de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar…”
En otras palabras, la libertad moral no es absoluta, porque las leyes limitan esta libertad moral. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, hay cosas que no podemos hacer.
León XIII, sigue explicando como funciona en el hombre la libertad: “La elección que hace la voluntad es posterior al juicio de la razón. Este juicio establece no sólo lo que es bueno o lo que es malo por naturaleza, sino además lo que es bueno y, por consiguiente, debe hacerse, y lo que es malo y, por consiguiente, debe evitarse. Es decir, la razón prescribe a la voluntad lo que debe buscar y lo que debe evitar para que el hombre pueda algún día alcanzar su último fin, al cual debe dirigir todas sus acciones. Y precisamente esta ordenación de la razón es lo que se llama ley”.
Las leyes imponen obligación y deber para el hombre. Se trata también aquí aún de una necesidad, que se impone a pesar de la voluntad del sujeto, pero es moral y no física, es decir no procede de una determinación intrínseca de la naturaleza ni de una dificultad externa: va dirigida a la razón pero respeta la libertad del sujeto. Impone una obligación pero no destruye la libertad. El hombre mantiene su libertad, pero debe someterse. A esta ley que el hombre concibe como su bien, como su fin, debe someterse moralmente.
Aquí reside la dificultad del liberalismo que afirma que la obligación moral suprime nuestra libertad. No es exacto. La obligación moral no suprime nuestra libertad. No hay libertad de hacer lo que se quiere. No hay hombre sin ley, o sin un objetivo, un fin. No podemos ser libres sin tener una dirección que dar a nuestra libertad y esta elección necesariamente nos conduce a un fin, nos conduce a un objetivo.
Así, para concluir esta ya larga pero necesaria introducción, digamos que la necesidad de la ley para el hombre ha de buscarse primera y radicalmente en la misma libertad, es decir, en la necesidad de que la voluntad humana no se aparte de la recta razón, del fin para el cual ha sido creado, y no hay afirmación más absurda y peligrosa que sostener que el hombre, por ser naturalmente libre, debe vivir desligado de toda ley.
La ley es la que guía al hombre en su acción, con el aliciente del premio y con el temor del castigo, a obrar el bien y a evitar él mal, y al hablar de ley, comprendemos toda clase de ley, desde la ley eterna que rige todo el universo, la ley natural, la ley humana eclesiástica y civil justa.
A esta regla de nuestras acciones, a este freno del pecado, Dios ha añadido ciertos auxilios especiales, aptísimos para dirigir y confirmar la voluntad del hombre: la Gracia sobrenatural, la Revelación, la misma Iglesia Católica, sus Sacramentos, etc.
Otro concepto que conviene recordar es el de “religión”, virtud que nos inclina a dar al Dios único y verdadero el culto debido y cuyos actos tienen por objeto todo lo que nos lleva a Dios, considerado como supremo y último bien del hombre. Su oficio propio es realizar todo lo que tiene por fin directo e inmediato el honor de Dios[3].
Cuando el hombre da un culto falso al Dios verdadero comete pecado mortal de superstición, pero si da culto a un falso Dios se llama pecado de superstición idolátrica[4], y si se pregunta cuál es la religión que hay que seguir entre tantas religiones opuestas entre sí, la respuesta la dan al unísono la razón y la naturaleza: la religión que Dios ha mandado, y que es fácilmente reconocible por medio de ciertas notas exteriores con las que la divina Providencia ha querido distinguirla.
Es en este ámbito y estos límites que debemos considerar el tema de las obligaciones del hombre para con Dios, su deber de religión, y por contrapartida, la supuesta “libertad religiosa” tal como la expone la declaración conciliar.
III. La libertad religiosa en el decreto “Dignitatis Humanæ”.
Entonces, ¿de qué se trata cuando se habla de “libertad religiosa según el Concilio?
Este tema de la libertad religiosa es un tema inmenso, y que afecta profundamente incluso el corazón de lo que somos, el corazón mismo del hombre y por lo tanto de toda la sociedad humana y de la Iglesia católica.
Porque se trata en última instancia ni más ni menos de que del reinado social de N. S. Jesucristo y el Derecho Público de la Iglesia, particularmente en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y en concreto la obligación que tiene el poder público, en el ejercicio de su función ministerial, de defender la verdadera religión frente a las falsas religiones, reprimiendo la pública propagación de su cultos, el deber del hombre de adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Todo esto trae consigo otros temas conexos, la libertad de conciencia, el indiferentismo, el ecumenismo, y aún la vida moral individual, familiar, social, que se sigue de estas falsas religiones, etc.
Por eso es difícil abarcarlo de una manera completa, total, en una sola conferencia, de allí que nos limitaremos a exponer sólo cuatro puntos, entre otros de los que trata a declaración conciliar, para compararlos cada uno con el Magisterio de la Iglesia, para terminar con la práctica postconciliar de la libertad religiosa, desde Pablo VI hasta Benedicto XVI, que nos confirman que se trata dos enseñanzas contrarias.
El principio fundamental que afirma la declaración “Dignitatis Humanæ” es que “la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa… [que] se funda realmente en la dignidad misma de la persona humana… en su misma naturaleza, y que comprende el que no se le impida que actúe conforme a ella [de practicar su culto cualquiera que sea] en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos y con tal que se respete el justo orden público”.
Este falso principio ha sido para la vida de la Iglesia después del Concilio – y para las almas – como un cáncer que la destruye desde su interior, más desbastador que una guerra mundial…
Para entenderlo, vamos a ver los cuatro puntos que sugiere el principio:
- El fundamento de la libertad religiosa según el Concilio: la dignidad humana y sus derechos;
- Derecho a no ser impedido en la práctica privada y/o pública de las falsas religiones;
- La no confesionalidad del Estado;
- La no intervención del Estado a favor de la verdadera religión.
A) La dignidad humana y los derechos fundamentales del hombre:
La Declaración ya en su primera frase, nos dice que “la dignidad de la persona humana es, para el hombre de hoy, objeto de una conciencia cada día mayor… y aumenta el número de quienes exigen que el hombre en su actuación goce y use de su propio criterio y de libertad responsable, no movido por coacción, sino guiado por la conciencia de su deber… esta exigencia de libertad en la sociedad humana mira sobre todo…lo que concierne al libre ejercicio de la religión en la sociedad”, para terminar afirmado que el Concilio declara “esas aspiraciones o anhelos del espíritu” como “conformes con la verdad y la justicia”.
Más adelante insiste en que todo “cuanto este Concilio Vaticano declara acerca del derecho del hombre a la libertad religiosa tiene su fundamento en la dignidad de la persona, cuyas exigencias se han ido haciendo más patentes cada vez a la razón humana a lo largo de la experiencia de los siglos”.
Estamos en el centro mismo del problema de toda la doctrina conciliar. Si podemos decirlo de una vez, el nuevo humanismo, el humanismo liberal, sedicente católico, y una de sus consecuencias, la libertad religiosa.
Porque nos debemos preguntar, ¿qué entiende el Concilio por “dignidad humana?, acaso ¿no debería decir en realidad que ella, entendida católicamente, está siendo olvidada, sino menospreciada y rebajada cada vez más?
Lo que está afirmando el Concilio es que lo que funda la libertad religiosa es la dignidad de la naturaleza humana independientemente de su adhesión a la verdad y al bien, olvidando de una vez dos cosas: lo que nos revela la Sagrada Escritura de la caída de la dignidad humana de nuestros primeros padres y de todos los hombres como consecuencia del pecado original, y lo que significó la restauración llevada a cabo por Nuestro Señor en la Redención.
Porque la declaración es explícita en poner el fundamento en la sola naturaleza humana: “el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza”, y con independencia de la verdad, porque añade: “el derecho… permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad”.
Para el Concilio el argumento es el siguiente: la dignidad del hombre consiste en que es un ser dotado de inteligencia y voluntad, y está ordenado por naturaleza a conocer a Dios, lo que no puede hacer si no se lo deja libre. Resumiendo: el hombre es libre, luego debe dejársele libre, o dicho de otro modo, el hombre está dotado de libre albedrío, luego, tiene derecho a la libertad de acción.
Principio del liberalismo, y verdadero sofisma. Porque el libre albedrío se sitúa en el terreno del ser, es de la esencia del ser humano, pero la libertad de acción, y la libertad moral se encuentran en otro plano diverso, en la esfera del obrar…: una cosa es lo que Juan es por naturaleza (hombre, animal racional dotado de libre albedrío), y otra lo que llega a ser (bueno o malo, en la verdad o en el error. Su dignidad radical es lo que corresponde a lo que es, pero su dignidad terminal consiste en su adhesión libre, sin estar necesitado, a la verdad o al bien, sujetarse a las leyes que le llevan al fin…
Veamos esto un poco más en detalle.
Se puede y debe hablar de una doble dignidad en el hombre: una dignidad ontológica que resulta de su misma esencia, de lo que es por naturaleza, y una dignidad operativa de la persona, lo que ella llega ser por sus actos.
La dignidad operativa del hombre resulta del ejercicio de sus potencias, esencialmente de su inteligencia y voluntad, cuyos fines son la verdad y el bien.
De esto resulta que la dignidad operativa del hombre no es otra que adherir a la verdad y al bien – en particular a la Verdad revelada – y practicar sólo la religión verdadera en la Iglesia católica, el bien de la religión… Es por sólo este modo que el hombre se perfecciona y dirige verdaderamente hacia su último fin, y se sigue igualmente que si el hombre falla adhiriendo al error y al mal por practicar falsas religiones, se degrada en su dignidad…, no se perfecciona ni alcanza su último fin.
En conclusión no hay verdadera dignidad de la persona humana fuera de la verdad y el bien, la dignidad de la persona humana no consiste en la libertad fuera de a verdad.
La Declaración afirma lo contrario cuando enseña que “Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana que Él mismo ha creado, y que debe regirse por su propia determinación y usar de su libertad”. Exaltar a libertad de acción a punto tal de hacer consistir en ella la esencia misma de la dignidad operativa del hombre es un error ya condenado por la Iglesia.
En efecto, León XIII, en su encíclica “Inmortale Dei” decía: “La libertad como virtud que perfecciona al hombre debe versar sobre lo que es verdad y bueno. Ahora bien, la verdad lo mismo que el bien, no pueden mudarse al arbitrio del hombre sino que permanecen siempre los mismos, no se hacen menos de lo que son por naturaleza: inmutables. Cuando la mente da el asentimiento a opiniones falsas y la voluntad abraza lo que es malo y lo practica, ni la mente ni la voluntad alcanzan su perfección, antes bien se desprenden de su dignidad natural y se despeñan a la corrupción”.
B) Derecho a no ser impedido en la práctica privada y/o pública de las falsas religiones.
Es en esta nueva concepción de la dignidad humana que se funda el “derecho de no ser impedido en la práctica privada o pública de la religión cualquiera que ella sea: “[la dignidad humana] comprende – dice el Concilio – el que no se le impida que actúe conforme a ella [de practicar su culto cualquiera que sea] en privado y en público, sólo o asociado con otros…”
Este mismo derecho reconocido a los individuos, también es dado a las falsas religiones: “A estas comunidades religiosas…, se les debe por derecho la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la Divinidad con culto público. Las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública, de palabra y por escrito, de su fe… Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana”.
Presentado aquí como un derecho negativo – el de no ser impedido – la Declaración conciliar va a señalar en otras partes que se trata de un derecho a secas: “…la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa… Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil”.
Si es absolutamente verdadero que el hombre tiene un derecho fundamental de dar culto a Dios, a que le dejen libertad en la práctica privada y pública de la religión, ese derecho natural y positivo divino a la vez, concierne solamente a la verdadera religión con exclusión de toda otra. Y esto porque tiene el deber estricto de dar a Dios el culto que Él merece, como Él quiere y donde Él quiere ser alabado…
Pretender concluir de este principio una doctrina de un derecho objetivo a la libertad religiosa que pertenecería indistintamente a los adeptos de todas las religiones es un error, una absurdidad, una impostura, una herejía ya que atribuye a la Iglesia la capacidad de contradecirse, una impiedad ya que condena a la Iglesia a mentirnos sin nada de vergüenza diciendo: ¡“no hay cambio sino “hermenéutica de la continuidad” entre esos principios preconciliares y la doctrina conciliar, se trata el desarrollo homogéneo de la doctrina de siempre”¡
La libertad religiosa, entendida como derecho natural y civil a la libertad de acción en materia religiosa relativa a todas las religiones sin distinción, fue siempre condenada por el Magisterio de la Iglesia como veremos.
Comencemos por señalar que los redactores de la Declaración hablan al comienzo de un “derecho a no ser impedido” sin definir un derecho al ejercicio de todo culto.
Monseñor Lefebvre habla de engaño, de la “astucia” de esta actitud, porque “al no poder definir un derecho al ejercicio de todo culto, ya que tal derecho no existe para los cultos erróneos, se las ingeniaron para formular un derecho natural a la sola inmunidad que valga para los adeptos de todos los cultos. Así, todos los «grupos religiosos» (pudoroso calificativo para disimular la Babel de las religiones) gozarían naturalmente de la inmunidad de toda coacción en su culto público a la divinidad suprema (¿de qué divinidad se trata?) y también se beneficiarían del «derecho de no ser impedidos de enseñar y de manifestar su fe (¿qué fe?), públicamente, oralmente y por escrito”[5]…
¿Es imaginable mayor confusión… todos reducidos al mismo pie de igualdad y gozando de todos los derechos…?
Se dice que el Concilio no pide para los adeptos a las falsas religiones el derecho “afirmativo” de ejercer el culto, sino solamente el derecho “negativo” de no ser impedido en el ejercicio público o privado de su culto y que esto entonces no sería sino una generalización de la doctrina clásica de la tolerancia…sin introducir cambios en la enseñanza tradicional de la Iglesia. Veamos si es así.
Esta apelación al derecho negativo equivale aquí a distinguir entre derecho a no ser impedido de hacer y obrar y el derecho de hacer u obrar. Y esta es una distinción sofística, porque, como enseña Santo Tomás, “toda negación se funda en una afirmación”[6]: si se tiene el derecho de no ser impedido (negación), es porque se tiene el derecho de obrar (afirmación). En palabras claras, si se tiene el derecho de no ser obstaculizado en la práctica religiosa (cualquiera que sea) es porque se tiene el derecho de practicarlo…[7]
Cuando esta doctrina se extiende a cualquier religión, el derecho al libre ejercicio privado o público de su culto de enseñar y difundir su doctrina estamos ante una doctrina nueva, falsa y contraria a la enseñanza del Magisterio, pero el Concilio parece no recordar que había afirmado dejar intacta la doctrina tradicional del deber social del hombre y de la misma sociedad para con la verdadera religión.
Sólo la verdad y el bien fundamentan la libertad moral, es decir la facultad de moverse en el bien. Y sólo a ésta le corresponde en el plano social el derecho o facultad de exigir y de ejercer…; por el contrario, el error y el mal no pueden ser reconocidos por la ley como derecho ni del individuo ni de los grupos de individuos.
La Iglesia siempre juzgó que no era lícito que las diversas formas de culto divino gocen del mismo derecho que la verdadera religión, y así Pío IX en su Encíclica Quanta Cura, tenía como opinión errónea la de que “la libertad de conciencia y de cultos es derecho propio de cada hombre, que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien constituida, y que los ciudadanos tienen derecho a una omnímoda libertad, que no debe ser coartada por ninguna autoridad eclesiástica o civil”, y hablaba de los hombres que, “aplicando al Estado el impío y absurdo principio del llamado naturalismo, tienen la osadía de enseñar que “la forma más perfecta del Estado y el progreso civil exigen imperiosamente que la Sociedad humana sea constituida y gobernada sin consideración a la religión, y como si ésta no existiera, o por lo menos, sin hacer diferencia alguna entre la verdadera religión y las religiones falsas”. Y contradiciendo la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no temen afirmar que “el mejor gobierno es aquel en el que no se reconoce al poder político la obligación de reprimir con sanciones penales a los violadores de la religión católica, salvo cuando la tranquilidad pública asi lo exija”. De esta idea absolutamente falsa del régimen político pasan sin escrúpulo a defender aquella teoría errónea, fatal para la Iglesia católica y la salvación de las almas, que nuestro predecesor, de feliz memoria, Gregorio XVI llamaba locura, esto es, “que la libertad de conciencia y de cultos es un derecho libre de cada hombre, que debe ser proclamado y garantizado legalmente en todo Estado bien constituido y que los ciudadanos tienen derecho a la más absoluta libertad para manifestar y defender públicamente sus opiniones, sean las que sean, de palabra, por escrito o de otro modo cualquiera, sin que la autoridad eclesiástica o la autoridad civil puedan limitar esta libertad”. Ahora bien, al sostener estas afirmaciones temerarias, no consideran que proclaman una libertad de perdición; y que “si se permite siempre la libre manifestación de cualesquiera opiniones humanas, nunca faltarán hombres que se atrevan a combatir la verdad, y a poner su confianza en la garrulería de la sabiduría humana [ad. mundana]; espejismo totalmente perjudicial, que la fe y la sabiduría cristiana deben evitar cuidadosamente, de acuerdo con las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo”.
El mismo Papa, en su Syllabus o catálogo de proposiciones erróneas y condenadas, incluía la siguiente: “15. Todo hombre es libre en abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, tuviere por verdadera (8 y 26)”.
Algunos años después, en la Encíclica Libertas el mismo León XIII afirmará que: “no es en manera alguna lícito pedir, defender ni conceder la…promiscua libertad de cultos, como otros tantos derechos que la naturaleza haya dado al hombre”.
Pío XII será mas claro; en un Congreso de juristas católicos italianos recordará este principio incontestable: “Ninguna autoridad humana, ningún Estado, ninguna comunidad de Estados, sea el que sea su carácter religioso, pueden dar un mandato positivo, o una positiva autorización de enseñar o de hacer lo que sería contrario a la verdad religiosa o al bien moral,…lo que no corresponde a la verdad y a la norma moral no tiene objetivamente derecho alguno ni a la existencia, ni a la propaganda ni a la acción”, y el “no impedirlo por medio de leyes estatales y de disposiciones coercitivas puede, sin embargo, hallarse justificado por el interés de un bien superior y mas universal”. Es el admitido principio de “tolerancia de los falsos cultos” sin concederle nunca el carácter de derecho, que León XIII[8], había admitido como doctrina verdadera en el siglo anterior: “si las circunstancias lo exigen, se pueden tolerar las desviaciones a la regla cuando estas son introducidas con vistas a evitar más grandes males, sin elevarlas aún así a la dignidad de derechos, visto que no puede haber ningún derecho contra las eternas leyes de justicia”, añadiendo: “Plazca Dios que esas verdades fueran comprendidas por aquellos que se ufanan de ser católicos adhiriendo muy obstinadamente a la libertad de consciencia, a la libertad de cultos, a la libertad de prensa y a otras libertades de la misma especie decretadas a fin del último siglo por los revolucionarios y constantemente reprobadas por la Iglesia; por aquellos que adhieren a esas libertades no sólo en tanto pueden ser toleradas sino en tanto que habría que considerarlas como derechos, favorecerlas y defenderlas como necesarias a la condición presente de las cosas y a la marcha del progreso, como si todo lo que es opuesto a la verdadera religión, todo lo que atribuye al hombre la autonomía y todo lo que lo emancipa de la autoridad divina, todo lo que abre el amplio camino a todos los errores y a la corrupción de las costumbres, pudiera dar a los pueblos la prosperidad, el progreso y la gloria”.
C) La no confesionalidad del Estado.
El Concilio entra una vez más en contradicción consigo mismo en este tema, porque si es cierto que se “deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo”, no otorga a ésta el derecho natural y primordial de un reconocimiento especial de parte del Estado, ni siquiera aún en una nación en su mayoría católica.
Este deber moral de la sociedad y de la misma autoridad política, suponía en la doctrina católica:
a) reconocer a la religión Católica como la única religión del Estado, con exclusión de cualquier otro culto;
b) honrar a Dios por el culto publico de la religión Católica;
c) conformar sus leyes a las leyes positivas de Dios y de su Iglesia, a la ley natural;
d) procurar el bien común de manera que no sólo se evite todo aquello que sea nocivo a la libertad de la Iglesia, sino que también se favorezca positivamente el bien de la misma;
e) proteger esta plena libertad de la Iglesia, no impedirle, antes bien ayudarla a cumplir íntegramente con su misión, sea en el ejercicio de su magisterio, sea en el orden del culto, sea en la administración de los sacramentos y el cuidado pastoral de los fieles…
f) reglamentar y moderar las manifestaciones públicas de otros cultos;
g) defender a los ciudadanos contra la difusión de falsas doctrinas que, a juicio de la Iglesia, ponen en peligro su salvación eterna[9].
h) excluir de su legislación, del gobierno y de la actividad pública todo lo que a su juicio pudiera impedir a la Iglesia alcanzar su fin eterno;
i) Facilitar la vida fundada sobre principios cristianos y conformes al fin último para el cual Dios creó al hombre.
Estos principios, contenidos en el esquema presentado por Ottaviani, representaban la doctrina católica, y ninguno de ellos se menciona siquiera remotamente en la “Dignitatis humanæ”.
En realidad, la declaración acabó en la práctica con el principio de los Estados confesionales católicos que habían hecho posible – dentro de lo que pude ser en el estado de naturaleza caída de la humanidad – la felicidad de muchas naciones…
Es cierto que la “D. H.” afirma que “ante la sociedad humana y ante todo poder público, la Iglesia reivindica la libertad de culto a título de autoridad espiritual instituida por Cristo y encargada por mandato divino de ir por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura”, y que “reivindica igualmente la libertad en tanto asociación de hombres que tienen el derecho de vivir dentro de la sociedad civil según los preceptos de la fe cristiana”, pero no extrae las necesarias consecuencias de lo primero, es decir de someter las naciones a la ley de Cristo – “id y bautizad a todas las naciones, el que creyere se salvará, el que no se condenará…” –, ni tampoco se reconoce como sociedad divina y perfecta, sino que se pone de hecho en el rango de una asociación de hombres…
La declaración en suma acepta un principio ya condenado por la Iglesia misma en el pasado, el de quedar reducida y sometida al “derecho común” del Estado, insinuando la posibilidad de un reconocimiento especial de las leyes, pero inmediatamente queda claro que no se debe impedir la libertad de las demás religiones: “Si, consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas".
En síntesis, propone sin decirlo, la separación de Iglesia y Estado, un Estado indiferente, ateo, un estado laico o laicista…, que dialoga y otorga iguales derechos a todas las religiones, porque tales principios llevan necesariamente tales conclusiones.
Esta es una de las “bombas de tiempo” denunciadas en su momento por Monseñor Lefebvre y que han ido “explotando” en el tiempo posconciliar: pasajes, términos ambiguos, omisiones, que abrieron las puertas a la doctrina heterodoxa y ya condenada de la no confesionalidad católica del Estado.
Para tratar de escapar de estas condenas se hablará de laicidad del Estado, de una sana y positiva laicidad que no niega lo absoluto y se abre a lo trascendente…:
Juan Pablo II[10], comenzará hablando de un laicismo[11] no compatible con la libertad religiosa y que es “restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado”, y de una laicidad como “un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación, en una sociedad pluralista”.
Benedicto XVI, en Turquía, ante el Cuerpo diplomático[12] señalará que este país optó “por un régimen de laicidad, distinguiendo claramente la sociedad civil y la religión, a fin de permitir que cada una sea autónoma en su ámbito propio, respetando siempre la esfera de la otra”.
Las conclusiones de estos principios son expuestas ante el Presidente de Italia: “las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano están basadas en el principio enunciado por el Concilio Vaticano II, según el cual «la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre,… parece legítima y provechosa sana laicidad del Estado,…una «laicidad positiva», que garantice a cada ciudadano el derecho de vivir su propia fe religiosa con auténtica libertad, incluso en el ámbito público”.
En septiembre de este año (2008), en su viaje a Francia, irá más lejos en sus conclusiones: “la laicidad, de por sí, no está en contradicción con la fe. Diría incluso que es un fruto de la fe, puesto que la fe cristiana, desde sus comienzos, era una religión universal y, por tanto, no identificable con un Estado; es una religión presente en todos los Estados y diferente de cada Estado. Para los cristianos ha sido siempre claro que la religión y la fe no están en la esfera política, sino en otra esfera de la vida humana... La política, el Estado no es una religión, sino una realidad profana con una misión específica”.
Y en su viaje a EEUU, propondrá esta laicidad como modelo de las naciones europeas: “lo que me encanta de EU es que comenzó con un concepto positivo de laicidad… querían tener un Estado laico, secular, que abriera posibilidades a todas las confesiones… Así nació un Estado voluntariamente laico… [que] debía ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que sólo se puede vivir libremente…, modelo fundamental digno de ser tenido en cuenta también en Europa”.
Pero por cierto que no parece seguro para el Papa que esta nueva doctrina sea evidente. Así ante delante del presidente de Francia dirá que “es cada vez más necesaria una nueva reflexión sobre el significado auténtico y sobre la importancia de la laicidad. En efecto, es fundamental insistir en la distinción entre el ámbito político y el religioso para tutelar tanto la libertad religiosa de los ciudadanos”.
Bien interesante son las expresiones que utiliza en un discurso a un Congreso internacional de Juristas Católicos[13] reunidos para debatir el tema de “la laicidad y las laicidades”. Allí dirá: “Basándose en estas múltiples maneras de concebir la laicidad, se habla hoy de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de política laica. En efecto, en la base de esta concepción hay una visión a-religiosa de la vida, del pensamiento y de la moral, es decir, una visión en la que no hay lugar para Dios, para un Misterio que trascienda la pura razón, para una ley moral de valor absoluto, vigente en todo tiempo y en toda situación. Solamente dándose cuenta de esto se puede medir el peso de los problemas que entraña un término como laicidad, que parece haberse convertido en el emblema fundamental de la posmodernidad, en especial de la democracia moderna. Por tanto, todos los creyentes, y de modo especial los creyentes en Cristo, tienen el deber de contribuir a elaborar un concepto de laicidad que, por una parte, reconozca a Dios y a su ley moral, a Cristo y a su Iglesia, el lugar que les corresponde en la vida humana, individual y social, y que, por otra, afirme y respete "la legítima autonomía de las realidades terrenas", entendiendo con esta expresión -como afirma el concilio Vaticano II- que "las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de leyes y valores propios que el hombre ha de descubrir, aplicar y ordenar paulatinamente" (Gaudium et spes, 36)”.
Pretender una distinción entre laicismo y laicidad, entre laicidad y sana laicidad o laicidad positiva, no son sino sofismas con los que se busca escapar a las condenas del pasado:
León XIII había condenado esta doctrina “como liberalismo de tercer grado: aquel en que la ley divina alcanza sólo la vida y conducta particular, pero no la vida del Estado, de lo que brota la perniciosa consecuencia de la separación de Iglesia y Estado, contraria a la naturaleza misma que pide a la sociedad proporcione medios para vivir según la ley de Dios”[14].
Igualmente lo hizo Pío XII: allí “donde el Estado se ajusta por completo a los prejuicios del llamado laicismo – fenómeno que cada día adquiere más rápidos progresos y obtiene mayores alabanzas – y donde el laicismo logra substraer al hombre, la familia y al Estado del influjo benéfico y regenerador de Dios y de la Iglesia [católica], se sigue que aparezcan señales cada vez más evidentes y terribles de la corruptora falsedad del viejo paganismo”[15].
Pío XI, en su lamentablemente olvidada encíclica “Quas Primas” decía de él: “Lo que llamamos la peste de nuestros tiempos es el laicismo, sus errores y sus tentativas impías. Ustedes saben, Venerables Hermanos, que ese flagelo no ha madurado en un día, anidaba en lo más profundo de las sociedades. Se comenzó por negar el poder de Cristo sobre todas las naciones; se denegó a la Iglesia un derecho derivado del derecho del mismo Cristo, el de enseñar al género humano, aplicar sus leyes, dirigir a loa pueblos, conducirlos a la beatitud eterna. Entonces la religión de Cristo fue poco a poco tratada como igual a los falsos cultos y ubicada con una chocante indiscreción sobre el mismo nivel (…) Los frutos amargos que produjo tan a menudo y tan largo tiempo semejante separación de los individuos y los pueblos con Cristo, Nosotros los hemos deplorado en la Encíclica “Ubi arcano” y los deploramos hoy de nuevo”.
“Oportet Illium regnare”, decía San Pablo (I Cor. XIII, 15), Cristo Rey recordará siempre a los Estados que los magistrados y los gobernantes están obligados, tanto como los ciudadanos, a rendir a Cristo un culto público y a obedecer sus leyes (…) Pues su realeza exige que el Estado entero se rija por los mandamientos de Dios y los principios católicos tanto en la legislación como en la manera de hacer justicia, y en la formación de la juventud en una doctrina sana y en una buena disciplina de las costumbres.
D) No intervención del Estado en favor de la verdadera religión.
Si el Estado no puede ser confesional menos tendrá derecho / deber de defender la religión católica.
Por eso la “Dignitatis Humanæ” dice que “la protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos…”, y “proveer a que la igualdad jurídica de los ciudadanos…, jamás, ni abierta ni ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos, y a que no se haga discriminación entre ellos”. Y todavía señala que “la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común temporal,…excede su competencia si pretende dirigir o impedir los actos religiosos”.
Sin ninguna distinción necesaria entre la verdad y el error, entre la verdadera y las falsas religiones, todos por igual según el Concilio tienen derecho a ser protegidos por las leyes del Estado.
El Magisterio católico por medio de León XIII enseñaba en cambio: “prohíbe la justicia, y védalo también la razón que el Estado sea ateo o, lo que viene a parar en el ateísmo, que se comporte de igual modo con respecto a las varias que llaman religiones concediendo a todas indiferentemente los mismos derechos”[16], y en otra encíclica señalaba las rigurosas obligaciones del Estado en el tema religioso: “El Estado tiene el deber de cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios…, tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es, por tanto, obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. Entre sus principales obligaciones deben colocar la de favorecer la religión [católica], defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de sus leyes, no legislar nada que sea contrario a la incolumidad de aquélla…, dé todas las facilidades a los ciudadanos para el logro del sumo bien…, la primera y principal [de las cuales] consiste en procurar una inviolable y santa observancia de la religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios”[17].
Más todavía, “Iglesia y Estado son dos cosas inseparables por naturaleza” recordaba el mismo Sumo Pontífice, y añadía que “entre ambas potestades es necesario que exista una ordenada relación unitiva comparable a la que se da en el hombre entre el alma y el cuerpo”[18].
Y Sto. Tomás, tomando esta analogía con el alma y el cuerpo, nos daba el orden de esta subordinación: “la potestad secular está sometida a la espiritual como el cuerpo al alma; y por esto no hay juicio usurpado si un prelado espiritual se entromete en las cosas temporales en cuanto a aquellos asuntos en que la potestad secular le está sometida, o a los que la potestad secular deja a su cuidado”[19].
Y al dar consejos sobre como debe gobernar un príncipe cristiano, añade: “El fin de la muchedumbre asociada es vivir virtuosamente, pues que los hombres se unen en comunidad civil a fin de obtener de ella la protección para vivir bien, y el vivir bien para el hombre no es otra cosa que vivir según la virtud. Mas este fin no puede absolutamente ser el último. Puesto que el hombre, atendida su alma inmortal está destinado a la bienaventuranza eterna, y la sociedad instituida en provecho del hombre, no puede prescindir de aquello que es su bien supremo. No es pues, el último fin de la asociación humana la vida virtuosa, sino el llegar por medio de una vida de virtudes a la felicidad sempiterna. Ahora bien, el que guía y conduce a la consecución de la eterna bienaventuranza no es otro que Jesucristo, el cual encomendó este cuidado acá en la tierra, no a los príncipes seculares, sino al sacerdocio por El instituido y principalmente al Sumo Sacerdote, a su vicario el Romano Pontífice. Luego al sacerdocio cristiano, y principalmente al Romano Pontífice, deben estar subordinados todos los gobernantes civiles del pueblo cristiano. Pues a aquel a quien pertenece el cuidado del fin último, deben estar subordinados aquellos a quienes pertenece el cuidado de los fines próximos e intermedios”[20].
Esto no era sino la doctrina de siempre de la Iglesia: “¿Cómo sirven a Dios, dice San Agustín, los reyes, sino prohibiendo y castigando con religiosa severidad lo que se ejecuta contra los mandamientos de Dios? El emperador, como hombre, tiene su modo de servir; pero el modo de servirle como rey es distinto. Por ser hombre, le sirve con una vida fiel; por ser rey, sancionando con rigor conveniente las leyes que ordenan cosas justas y prohíben las contrarias. Así le sirvió Ezequías, destruyendo las arcas y los templos de los ídolos y aquellos más altos que fueron erigidos contra los preceptos de Dios. Así le sirvió Josías, haciendo las mismas cosas. Así le sirvió el rey de Nínive, obligando a toda la ciudad a aplacar al Señor...Así le sirvió Nabucodonosor, prohibiendo con una ley terrible a todos los que en su reino blasfemasen contra Dios”[21].
Sólo estas últimas citas darían para toda una serie de conferencias sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia, pero bastan una vez más para repetir que no hay ninguna continuidad del Concilio con la tradición de la Iglesia…en este tema.
IV. Conclusión:
Esta concepción de la libertad religiosa tiene una sola explicación: el nuevo humanismo que nos trajo el Concilio.
Cuando Juan XXIII convoca al Concilio señala “la grave crisis de la humanidad… y el nuevo orden que se está gestando, un orden temporal que se quiere organizar prescindiendo de Dios”.
Frente a este estado de la humanidad, el Papa propondrá como objetivo del Concilio “hacer que los hombres acojan con mayor solicitud el anuncio de la salvación, prepara y consolida ese camino hacia la unidad del género humano, que constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrenal se organice a semejanza de la ciudad celeste”.
Nunca se había enseñado en el pasado que la expansión de la Iglesia en este mundo necesitara de dicho fundamento, tanto más que la consecución de la unidad del género humano –unidad afirmada simpliciter por el Papa – es una idea masónica y laicista del siglo XVIII, una componente esencial de la religión de la Humanidad, no de la religión católica. Y esto lo hará a través de la “dignidad humana”, y de su libertad como valor supremo.
Pablo VI lo dirá en el sermón de clausura cuando, - como él mismo lo reconoce – era el momento de decir “qué ha sido el Concilio”: “Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo: también nosotros – y más que nadie – somos promotores del hombre”[22]. Y la finalidad declarada del humanismo es la promoción de la dignidad humana en sí misma, y de sus derechos fundamentales, el primero de los cuales dirán los papas conciliares, es la libertad religiosa.
El Papa insiste en esa misma ocasión: “Nuestro humanismo se hace cristianismo, nuestro cristianismo se hace teocéntrico; tanto que podemos afirmar también: para conocer a Dios es necesario conocer al hombre. ¿Estaría destinado entonces este Concilio, que ha dedicado al hombre principalmente su estudiosa atención, a proponer de nuevo al mundo moderno la escala de las liberadoras y consoladoras ascensiones? ¿No sería, en definitiva un simple, nuevo y solemne enseñar a amar al hombre para amar a Dios? Amar al hombre — decimos —, no como instrumento [medio], sino como primer término [fin] hacia el supremo término trascendente, principio y razón de todo amor, y entonces este Concilio entero se reduce a su definitivo significado religioso, no siendo otra cosa que una potente y amistosa invitación a la humanidad de hoy a encontrar de nuevo, por la vía del amor fraterno, a Dios”[23].
El primer valor que la “Dignitatis huamanæ” y todo el pensamiento conciliar va a destacar es la dignidad del «hombre nuevo», y su libertad.
Ciertamente el Concilio tomó la promoción del hombre y de su libertad como fin en sí mismo, porque en caso contrario no podría haber sentido inmensa simpatía sino horror al encontrarse con la religión del hombre que se hace Dios: “La religión del Dios que se ha hecho hombre, se ha encontrado con la religión — porque tal es — del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque, una lucha, una condenación? Podía haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo”[24].
Juan Pablo II, lo dirá abiertamente en su discurso en las Naciones Unidas en 1995: “Señoras y señores, la libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre. Vivir la libertad que los individuos y los pueblos buscan es un gran desafío para el crecimiento espiritual del hombre y para la vitalidad moral de las Naciones”[25].
Como se ve, la corrupción de los conceptos verdaderamente católicos, y aun del mero sentido común, ha sido vasta, minuciosa y sistemática.
Los textos de la declaración “Dignitatis Huamanæ” y su comparación con el Magisterio precedente y una sana filosofía son prueba impresionante de la decadencia intelectual (y no sólo intelectual) de la jerarquía católica, contra la cual lucharon en vano los Papas hasta Pío XII, así como la parte sana de la jerarquía durante el concilio, y es una muestra más del giro antropocentrista en la Iglesia católica a partir y por el Concilio: “tenemos confianza en el hombre, Nos creemos en ese fondo de bondad que está en el fondo de cada corazón… La Iglesia católica, después del nuevo impulso de su «aggiornamento» conciliar, va al encuentro de ese mismo hombre al que vosotros ambicionáis servir”, decía Pablo VI en Sydney en una declaración ante periodistas…
Por eso resulta imposible que acepte el Vaticano II quien se dé cuenta de su diabólica entretejedura de contradicciones, ambigüedades y errores, apenas velada por homenajes a la Tradición (homenajes nada más que de forma, o carentes, en cualquier caso, de influencia respecto de las novedades introducidas), supuesto que desee mantenerse fiel a la Iglesia.
Lo cierto es que la crisis actual de la Iglesia tiene su raíz en el Concilio, aunque no nos toca a nosotros determinar el modo cómo se ha de dar solución a esto.
Sí podemos y debemos, en cambio, hacer nuestros aquellos consejos dados hace muchos siglos por San Vicente de Lerins: “cuando una novedad herética amenaza contagiar, no a un pequeño grupo, sino a la Iglesia entera, todo cristiano deberá adherirse a la antigüedad, la que no puede evidentemente ser alterada nueva mentira. En la Iglesia católica hay que poner cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos”.
Notas al pie
[1] “Discurso al Centro italiano de Estudios para la reconciliación internacional”, del 13 de octubre de 1955.
[2] De Ver. 24, a.3; I, q.83, a.4, I, q.62, a.8, ad 3.
[3] Cf. Sto. Tomás, Summa Thelogica II-II, q. 81, a. 6 c.
[4] “La superstición consiste en una profesión de infidelidad por medio del culto visible” (S. T.)
[5] Monseñor M. Lefebvre en “Le Destronaron”, pág. 229
[6] “De Malo”, q. 2, a. 1 ad 9.
[7] Y esto, que no se habían atrevido a decir explícitamente entonces, lo dirán repetidamente todos los Papas después del Concilio en los documentos de magisterio postconciliar: J. P. II, en la India: “la libertad es la prerrogativa más noble de la persona humana, y una de las principales exigencias de la libertad es el libre ejercicio de la religión en la sociedad…, la libertad religiosa ocupa el centro de los derechos humanos. Es inviolable hasta el punto de exigir que se reconozca a la persona incluso la libertad de cambiar de religión, si así lo pide su conciencia” (Discurso a líderes religiosos en lab India”, 12/11/1999, “L’Osservatore” p. 5);
[8] En la carta Dum civilis societas, del 1º de febrero de 1895, al Sr. Charles PERRIN, profesor de economía política en Lovaina.
[9] Esquema de Ottaviani sobre las relaciones Iglesia-Estado: “Así pues, de igual manera que el poder civil cree estar en derecho de proteger la moralidad pública, así también, a fin de proteger a los ciudadanos contra las seducciones del error, de guardar la Ciudad en la unidad de la fe, que es el bien supremo y la fuente de numerosos beneficios, aún temporales, el poder civil puede, por sí mismo, regular y moderar las manifestaciones públicas de los otros cultos y defender a los ciudadanos contra la difusión de las falsas doctrinas que, a juicio de la Iglesia, ponen en peligro su eterna salvación”.
[10] Discurso de enero de 2004 al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, hablará de el principio de laicidad del Estado: “Se invoca a menudo el principio de la laicidad, de por sí legítimo, si se entiende como la distinción entre la comunidad política y las religiones (cf. Gaudium et spes, 76). Sin embargo, distinción no quiere decir ignorancia. Laicidad no es laicismo. Es únicamente el respeto de todas las creencias por parte del Estado, que asegura el libre ejercicio de las actividades del culto, espirituales, culturales y caritativas de las comunidades de creyentes. En una sociedad pluralista, la laicidad es un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, por el contrario, pueden y deben llevar a un diálogo respetuoso, portador de experiencias y valores fecundos para el futuro de una nación. Un sano diálogo entre el Estado y las Iglesias -que no son adversarios sino interlocutores- puede, sin duda, favorecer el desarrollo integral de la persona humana y la armonía de la sociedad”.
[11] Discurso a los Obispos españoles en visita “ad limina” en enero de 2005: “En el ámbito social se va difundiendo también una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que lleva gradualmente, de forma más o menos consciente, a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública. Esto no forma parte de la tradición española más noble, pues la impronta que la fe católica ha dejado en la vida y la cultura de los españoles es muy profunda para que se ceda a la tentación de silenciarla. Un recto concepto de libertad religiosa no es compatible con esa ideología, que a veces se presenta como la única voz de la racionalidad. No se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al hombre de algo fundamental”.
[12] Discurso ante el Cuerpo diplomático acreditado en Turquía del 28 de noviembre de 2006: “Turquía, que desde siempre se encuentra en una situación de puente entre Oriente y Occidente, entre el continente asiático y el europeo, de encrucijada de culturas y religiones, se dotó en el siglo pasado de medios para convertirse en un gran país moderno, especialmente optando por un régimen de laicidad, distinguiendo claramente la sociedad civil y la religión, a fin de permitir que cada una sea autónoma en su ámbito propio, respetando siempre la esfera de la otra. El hecho de que la mayoría de la población de este país sea musulmana constituye un elemento significativo en la vida de la sociedad, que el Estado no puede menos de tener en cuenta, pero la Constitución turca reconoce a cada ciudadano los derechos a la libertad de culto y a la libertad de conciencia. En todo país democrático corresponde a las autoridades civiles garantizar la libertad efectiva de todos los creyentes y permitirles organizar libremente la vida de su propia comunidad religiosa. Como es obvio, deseo que los creyentes, independientemente de la comunidad religiosa a la que pertenezcan, sigan beneficiándose de esos derechos, con la certeza de que la libertad religiosa es una expresión fundamental de la libertad humana y de que la presencia activa de las religiones en la sociedad es un factor de progreso y de enriquecimiento para todos”.
[13] Discurso del 9 de diciembre de 2006.
[14] León XIII, encíclica “Libertas”.
[15) Pío XII en “Summi Pontificatus”.
[16] León XIII, en su encíclica “Libertas”.
[17] “Inmortale Dei”.
[18] Ídem nota anterior.
[19] II-II, q. 60, a.6, 3ª obj.
[20] “De Regimine Principum”, L. I, cap. 14.
[21] San Agustín en su “Epístola a Bonifacio” nº 185, cap. V, nº 19, en “Obras de san Agustín”, Cartas (2º), t.XIa, edit. BAC, pág. 465.
[22] Alocución de clausura del Concilio, del 7 de diciembre de 1965.
[23] Ídem nota anterior.
[24] Ídem ….
[25] “L’Osservatore Romano” del 13 de octubre de 1995, pág. 8.