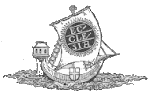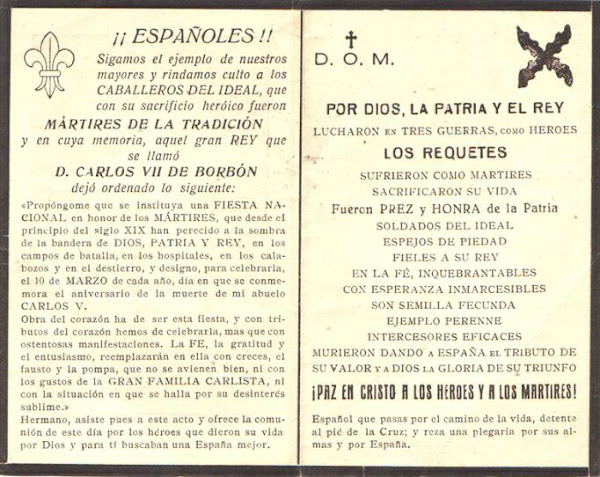Querido Marcelo:
Me pides que te escriba para El Caballero de Nuestra Señora —publicación que llevo gratamente en el corazón desde los tiempos en que la iniciará, el inolvidable Padre Carlos Lojoya— alguna nota sobre La Revolución de Mayo.
Permitime que te diga porqué me resulta tan difícil hacerlo.
Tradicionalmente prevalecía la visión liberal y masónica de Mayo. Mayo era un dogma indiscutido, en virtud del cual debía repetirse que la patria había nacido en 1810, bajo los sacros auspicios de la democracia, del liberalismo y de la macabra Revoluta de 1789. España era una madrastra malísima —como la de las patochadas infantiles de Walt Disney— y habíamos hecho muy bien en sacárnosla de encima. Los realistas eran tiranos opresores, los revolucionarios eran libertadores, y cada quien ocupaba su bando de malo o de bueno en los libros de texto. ¡Manes de parabienes!
No le faltaba fundamento in re a esta visión. Porque efectivamente, este Mayo liberal, masónico, antiespañol y aún anticatólico había existido. Quien se acerque a las malandanzas de Castelli, Moreno y Monteagudo —entre tantos otros— podrá comprobarlo. Otrosí queda penosamente al descubierto cuando se consideran los escritos o los actos del curerío progresista de entonces, más confundidos que Casaretto después del “Summorum Pontificum” de Benedicto XVI. Por eso desde Roma llegaron voces legítimamente recelosas sino admonitorias respecto del movimiento revolucionario, como lo ha probado Rómulo Carbia en su “La Iglesia y la Revolución de Mayo”.
Nuestro mismo Himno ratifica penosamente la existencia oficial de ese Mayo en todo contrario a nuestras raíces católicas. Hasta Ricardo Rojas —que le ha encontrado un par de plagios a la letra, y que nos exime “de la admiración estética”— se intranquiliza un poquitín ante aquello de “escupió su pestífera hiel”. ¿No será mucho, Vicente? Cristina lo canta a lo yankee, con la mano en su siliconado pecho. Yo, caro amigo, te confieso, como bautizado, no puedo andar gritando por ahí que la libertad es “un grito sagrado”. Y si tengo que ver “en un trono a la noble igualdad”, ya no es igualdad, pues está entronizada y ennoblecida.
Como fuere, el Mayo masonete existió y es aborrecible. Existió y fue el que terminó imponiéndose, salvo durante el interregno glorioso de Don Juan Manuel. Los zurdos —que atacan a Roca por lo que tuvo de bueno— suelen decir que “es preferible un Mayo Francés a un Julio Argentino”. Tengo para mí en ocasiones, ante tanta confusión, que es preferible que no haya mayos.
Los revisionistas —salvo alguno que creyó ver en el 25 de Mayo un 17 de octubre avant garde, y en el gorro frigio al famoso pochito con visera— en principio, pusieron las cosas en su lugar. Al menos los mejores de sus representantes probaron que hubo otro Mayo. Monárquico, hispánico, católico, militar y patricio; enemigo de Napoleón que no de España, fiel a nuestra condición de Reyno de un Imperio Cristiano, en pugna contra britanos y franchutes, filosóficamente escolástico, legítima e ingenuamente leal al Rey cautivo, y germen de una autonomía, que devino forzosamente en independencia, cuando la orfandad española fue total, como total el desquicio de la casa gobernante. Federico Ibarguren y Roberto Marfany, entre otros, se llevan las palmas del esclarecimiento y de la reivindicación de este otro Mayo. Mas nadie ha empardado, en claridad y en rectitud de juicio, al “Mayo Revisado” de Enrique Díaz Araujo. Sólo ha salido un tomo de los tres anunciados que componen la singular obra, pero es para aguardar ansiosos que la tríada se complete.
Tampoco faltan hechos y personajes para probar la existencia de este Mayo genuino. Están las “Memorias” de Saavedra, la “Autobiografía” de Domingo Matheu, la de Manuel Belgrano, las cartas de Chiclana, Viamonte y Tomás Manuel de Anchorena. Está la obrita curiosa de Alberdi, “El Gobierno de Sudamérica”, y el mensaje magnífico de Rosas a la Legislatura, del 25 de mayo de 1836. Y hasta las fábulas humorísticas de Domingo de Azcuénaga están para nuestro entendimiento de la época.
Leyendo meditadamente este material, es asombroso cómo se intelige el pasado y cómo se disipan las ficciones ideológicas. Lo que surge de estos valiosos testimonios no es el enjambre de conjeturales paraguas populistas, sino la espada de Saavedra “de dulce y pulido acero toledano, y que en su mano parecía una joya”, al buen decir de Hugo Wast. Espada puesta al servicio de la misma causa por la que en España, hacia la misma época, se desenvainaran otras para enfrentar al invasor Bonaparte. Y si surge también el Cabildo de estas veras semblanzas, es porque entonces, el mismo no era aún una figurita didáctica, sino una hidalga institución de raigambre medieval, custodia de los fueros locales y comarcales.
Pero están los documentos que retratan este Mayo porque estuvieron los acontecimientos y los hombres que los protagonizaron. Y esto sería lo más importante por considerar y celebrar hoy, sino fuera que ese “Mayismo” fue derrotado, y prevaleció el otro. No sólo historiográficamente, que ya es grave, sino política y fácticamente, que es lo peor.
Escuchemos a Rosas, en un fragmento de su valioso mensaje precitado: “No se hizo [la Revolución de Mayo] para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad. No se hizo para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud. ¡Pero quien lo hubiera creído! Un acto tan heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación española, fue interpretado en algunos malignamente […] Perseveramos siete años en aquella noble resolución de mantenernos fieles a España, hasta que, cansados de sufrir males sobre males, nos pusimos en manos de la Divina Providencia y confiando en su infinita bondad y justicia tomamos el único partido que nos quedaba para salvarnos: nos declaramos libres e independientes de los Reyes de España y de toda otra dominación extranjera”.
Nuestros amigos carlistas, de un lado y del otro del Atlántico, están enojados con el 25 de Mayo. No les faltan razones, ni son pocas las verdades que al respecto han recordado. Puede aceptarse incluso lo que enseñan: que nuestra guerra independentista tuvo algo o bastante de una dolorosa guerra civil, en tanto americanos hubo que se sentían inaboliblemente insertos a la Corona, con un gesto de lealtad que los honra. Puede y debe aceptarse, además, que la fábula escolar de “los realistas” malvados y los “patriotas” impolutos es un cuento de mal gusto. El realista Liniers fue un arquetipo de nuestra lucha soberana; el patriota Moreno, la contrafigura del cipayo. Y hasta tienen razón los carlistas cuando comentan que, en ciertas zonas hispanoamericanas, los negros defendieron la Corona y se batieron por su causa, sin importarle su condición. Claro que hablamos —como lo hace Luis Corsi Otálora— de los bravos negros que enarbolaban orgullosos los pendones de la Orden de San Luis y no de los morochos mercenarios de D’Elía. Por eso decía Ramón Doll que “hay negros de todos los colores”.
Pero determinadas cosas vinculadas a nuestro 25 de Mayo, los admirados carlistas parecería que no quieren ver, o ven a medias, y entonces precipitan sus juicios. No quieren ver, por ejemplo,la gravísima crisis moral del Imperio Español, sintetizada en aquella sentencia tan dura cuanto cierta de Richard Heer: “España estaba gobernada por un galán frívolo, una reina lasciva y un rey cornudo”. No quieren ver que, a comienzos de 1810, sólo quedaban las apariencias de España, con “los franceses que salen por un lado y los ingleses que entran por el otro”, según afirmación de Benito Pérez Galdós en “El equipaje del Rey José”. No quieren ver que tanto ultraje, tanto vejamen, tanta depredación y anonadamiento de la Madre Patria, eran males causados por sus mismos reyes felones, por su misma borbonidad traicionera, por la vacancia y la acefalía cobarde de una Corona, que ya no era la de los siglos del Descubrimiento y la Evangelización.
Y no quieren ver —como lo ha sintetizado certeramente Luis Alfredo Andregnette Capurro, replicando a Federico Suárez Verdeguer— que “las Cortes de 1810 y 1812, pletóricas de iluminismo jacobino, y Fernando VII con su avaricia absolutista, precursora del liberalismo, sellaron la destrucción del Imperio Católico. Crimen incalificable, porque la Revolución (en el sentido del verbo latino volver hacia atrás), aspiró a una unión más perfecta con la Metrópoli”. Crimen que se ejecutó con varias puñaladas traperas, como cuando el 24 de septiembre de 1810, las Cortes de Cádiz aprobaron la ley por la cual se dispuso la extinción de Provincias y Reynos diferenciados de España e Indias, en clara señal de abolición de los honrosos Pactos sellados por Carlos V en Barcelona el 14 de septiembre de 1519.
¿De qué lado estaba entonces la traición? ¿De los americanos que se levantaban jurando fidelidad al Rey cautivo, deseando conservar sus tierras, aunque reclamando la necesaria autonomía para no ser arrastrados por la crisis peninsular, o de la casa gobernante española que pactó la rendición ante Napoleón Bonaparte? ¿Quiénes eran los leales, los que se rebelaban aquí, a imitación de los combatientes hispánicos, para comportarse como súbditos corajudos y lúcidos, o aquellos funcionarios, cortesanos y monarcas que se desentendieron vilmente de la suerte de estos Reynos, como lo gritaba Fray Pantaleón García en el Buenos Aires de 1810? ¿Adónde la fidelidad? ¿En las intrigas borbónicas para convertirnos en pato de la boda, como decía Saavedra; o en este surero Buenos Aires levantado en hazañas, primero contra el hereje britano, y contra los alcahuetes de Pepe Botella después, y en ambos casos, levantado siempre con la bandera de España entre los mástiles?
A ver si nos vamos entendiendo. La historia es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido, o de lo que nos hubiese gustado que fuera. Nos hubiese gustado que el Imperio Hispano Católico no se extinguiera; y que nosotros nos constituyéramos en “la última avanzada de ese Imperio”, como cantaba Anzoátegui. Nos hubiese gustado que Mayo no hubiese sido necesario; y seguiremos repitiendo con José Antonio: “si volvieran Isabel y Fernando, ya mismo me declaraba monárquico”; esto es, vasallo de aquella Corona por la cual la monarquía se reencontró a sí misma como forma pura y paradigmática de gobierno. Nos hubieran gustado tantas cosas.
Pero los hechos se dieron de otro modo, seguramente por permisión de la Divina Providencia. Y no renegamos de nuestro Mayo Católico e Hispánico, ni de una autonomía que no era desarraigo, ni separación espiritual, ni ingratitud moral. No renegamos de aquellos patriotas que, portadores de sangre y de estirpe hispanocriolla, tuvieron que batirse al fin, heroicamente, para que esa autonomía fuese respetada.
¿Ves, querido Marcelo, por qué es tan difícil hablar o escribir sobre el 25 de Mayo?
¿Qué festejamos ese día? El Mayo masón desde ya que no. Ese será el del Bicentenario Oficial. Un festejo tan desnaturalizado y horrible como lo fue el de la gloriosa Reconquista y Defensa de 1806-1807. Será el Mayo falsificado y ruin, liberal y marxista, agravado por el magisterio soez de Felipe Pigna —nuevo Taita Magno de la Historia, como lo ridiculizaría Castellani— según el cual, Moreno fue el primer desaparecido y Saavedra el primer represor. Y lo peor es que a esta obscenidad llaman algunos ahora revisionismo histórico.
El Mayo de algunos de nuestros entrañables amigos españoles, tampoco podríamos festejar. Para ellos lo de aquí fue una simple traición a España; y aunque traidores hubo, sin duda, tuvo aquel acontecimiento protagonistas centrales transidos de lealtad y de fidelidad, de arraigo espiritual y encepamiento religioso, de recto y fecundo amor al solar natal, de prudente, gradual y legítimo sentido de emancipación americana.
El Mayo de los revisionistas heterodoxos, que vieron en aquellas jornadas de 1810 un alzamiento de orilleros resentidos y desarrapados rencorosos, tampoco es celebrable. Entre otras cosas, porque no existió. El piqueterismo es cosa de este siglo. Tampoco el Mayo de los católicos liberales, que creyeron calmar sus conciencias encontrando alguna tonsura entre los revolucionarios, aunque enseñaran las peores macanas modernistas.
Si algún Mayo recuerdo con gratitud,emoción y decoro; con absoluta austeridad de manifestaciones festivas, es el que encarna aquel Comandante de Patricios, que afirmando con meridiana claridad que se alzaba contra franceses e ingleses —y contra todos aquellos que aquí o acullá quisieran comprometer el destino de estas tierras franqueándoles las invasiones— puso su condición militar al servicio de Dios y de entrambas Españas.
De él dijo Braulio Anzoátegui: “Saavedra era un militar que jamás andaba sin uniforme, porque comprendía que un militar sin uniforme es una persona peligrosa que de pronto le da por pensar como un político cualquiera, y piensa y es capaz de olvidarlo todo; es como una dueña de casa que olvida lo que vale la docena de huevos. En esto se parecen las malas dueñas de casa a los malos militares: en que no saben cuánto valen los huevos”.
Saavedra lo sabía. Y tenía fama de saber estas cosas fundamentales. Por eso, el Capitán Duarte lo quiso proclamar Rey de América. Pero Moreno lo acusó de borracho y lo desterró de la ciudad. También desterrado acabaría Saavedra.
Curioso destino el de nuestros hombres de armas. Si no saben cuánto valen los huevos los nombran Generales. Si proclaman nuestra soberanía pasan a la historia por borrachos. Te mando un abrazo fuerte.
En Cristo y en la Patria
Antonio Caponnetto
Me pides que te escriba para El Caballero de Nuestra Señora —publicación que llevo gratamente en el corazón desde los tiempos en que la iniciará, el inolvidable Padre Carlos Lojoya— alguna nota sobre La Revolución de Mayo.
Permitime que te diga porqué me resulta tan difícil hacerlo.
Tradicionalmente prevalecía la visión liberal y masónica de Mayo. Mayo era un dogma indiscutido, en virtud del cual debía repetirse que la patria había nacido en 1810, bajo los sacros auspicios de la democracia, del liberalismo y de la macabra Revoluta de 1789. España era una madrastra malísima —como la de las patochadas infantiles de Walt Disney— y habíamos hecho muy bien en sacárnosla de encima. Los realistas eran tiranos opresores, los revolucionarios eran libertadores, y cada quien ocupaba su bando de malo o de bueno en los libros de texto. ¡Manes de parabienes!
No le faltaba fundamento in re a esta visión. Porque efectivamente, este Mayo liberal, masónico, antiespañol y aún anticatólico había existido. Quien se acerque a las malandanzas de Castelli, Moreno y Monteagudo —entre tantos otros— podrá comprobarlo. Otrosí queda penosamente al descubierto cuando se consideran los escritos o los actos del curerío progresista de entonces, más confundidos que Casaretto después del “Summorum Pontificum” de Benedicto XVI. Por eso desde Roma llegaron voces legítimamente recelosas sino admonitorias respecto del movimiento revolucionario, como lo ha probado Rómulo Carbia en su “La Iglesia y la Revolución de Mayo”.
Nuestro mismo Himno ratifica penosamente la existencia oficial de ese Mayo en todo contrario a nuestras raíces católicas. Hasta Ricardo Rojas —que le ha encontrado un par de plagios a la letra, y que nos exime “de la admiración estética”— se intranquiliza un poquitín ante aquello de “escupió su pestífera hiel”. ¿No será mucho, Vicente? Cristina lo canta a lo yankee, con la mano en su siliconado pecho. Yo, caro amigo, te confieso, como bautizado, no puedo andar gritando por ahí que la libertad es “un grito sagrado”. Y si tengo que ver “en un trono a la noble igualdad”, ya no es igualdad, pues está entronizada y ennoblecida.
Como fuere, el Mayo masonete existió y es aborrecible. Existió y fue el que terminó imponiéndose, salvo durante el interregno glorioso de Don Juan Manuel. Los zurdos —que atacan a Roca por lo que tuvo de bueno— suelen decir que “es preferible un Mayo Francés a un Julio Argentino”. Tengo para mí en ocasiones, ante tanta confusión, que es preferible que no haya mayos.
Los revisionistas —salvo alguno que creyó ver en el 25 de Mayo un 17 de octubre avant garde, y en el gorro frigio al famoso pochito con visera— en principio, pusieron las cosas en su lugar. Al menos los mejores de sus representantes probaron que hubo otro Mayo. Monárquico, hispánico, católico, militar y patricio; enemigo de Napoleón que no de España, fiel a nuestra condición de Reyno de un Imperio Cristiano, en pugna contra britanos y franchutes, filosóficamente escolástico, legítima e ingenuamente leal al Rey cautivo, y germen de una autonomía, que devino forzosamente en independencia, cuando la orfandad española fue total, como total el desquicio de la casa gobernante. Federico Ibarguren y Roberto Marfany, entre otros, se llevan las palmas del esclarecimiento y de la reivindicación de este otro Mayo. Mas nadie ha empardado, en claridad y en rectitud de juicio, al “Mayo Revisado” de Enrique Díaz Araujo. Sólo ha salido un tomo de los tres anunciados que componen la singular obra, pero es para aguardar ansiosos que la tríada se complete.
Tampoco faltan hechos y personajes para probar la existencia de este Mayo genuino. Están las “Memorias” de Saavedra, la “Autobiografía” de Domingo Matheu, la de Manuel Belgrano, las cartas de Chiclana, Viamonte y Tomás Manuel de Anchorena. Está la obrita curiosa de Alberdi, “El Gobierno de Sudamérica”, y el mensaje magnífico de Rosas a la Legislatura, del 25 de mayo de 1836. Y hasta las fábulas humorísticas de Domingo de Azcuénaga están para nuestro entendimiento de la época.
Leyendo meditadamente este material, es asombroso cómo se intelige el pasado y cómo se disipan las ficciones ideológicas. Lo que surge de estos valiosos testimonios no es el enjambre de conjeturales paraguas populistas, sino la espada de Saavedra “de dulce y pulido acero toledano, y que en su mano parecía una joya”, al buen decir de Hugo Wast. Espada puesta al servicio de la misma causa por la que en España, hacia la misma época, se desenvainaran otras para enfrentar al invasor Bonaparte. Y si surge también el Cabildo de estas veras semblanzas, es porque entonces, el mismo no era aún una figurita didáctica, sino una hidalga institución de raigambre medieval, custodia de los fueros locales y comarcales.
Pero están los documentos que retratan este Mayo porque estuvieron los acontecimientos y los hombres que los protagonizaron. Y esto sería lo más importante por considerar y celebrar hoy, sino fuera que ese “Mayismo” fue derrotado, y prevaleció el otro. No sólo historiográficamente, que ya es grave, sino política y fácticamente, que es lo peor.
Escuchemos a Rosas, en un fragmento de su valioso mensaje precitado: “No se hizo [la Revolución de Mayo] para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad. No se hizo para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud. ¡Pero quien lo hubiera creído! Un acto tan heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación española, fue interpretado en algunos malignamente […] Perseveramos siete años en aquella noble resolución de mantenernos fieles a España, hasta que, cansados de sufrir males sobre males, nos pusimos en manos de la Divina Providencia y confiando en su infinita bondad y justicia tomamos el único partido que nos quedaba para salvarnos: nos declaramos libres e independientes de los Reyes de España y de toda otra dominación extranjera”.
Nuestros amigos carlistas, de un lado y del otro del Atlántico, están enojados con el 25 de Mayo. No les faltan razones, ni son pocas las verdades que al respecto han recordado. Puede aceptarse incluso lo que enseñan: que nuestra guerra independentista tuvo algo o bastante de una dolorosa guerra civil, en tanto americanos hubo que se sentían inaboliblemente insertos a la Corona, con un gesto de lealtad que los honra. Puede y debe aceptarse, además, que la fábula escolar de “los realistas” malvados y los “patriotas” impolutos es un cuento de mal gusto. El realista Liniers fue un arquetipo de nuestra lucha soberana; el patriota Moreno, la contrafigura del cipayo. Y hasta tienen razón los carlistas cuando comentan que, en ciertas zonas hispanoamericanas, los negros defendieron la Corona y se batieron por su causa, sin importarle su condición. Claro que hablamos —como lo hace Luis Corsi Otálora— de los bravos negros que enarbolaban orgullosos los pendones de la Orden de San Luis y no de los morochos mercenarios de D’Elía. Por eso decía Ramón Doll que “hay negros de todos los colores”.
Pero determinadas cosas vinculadas a nuestro 25 de Mayo, los admirados carlistas parecería que no quieren ver, o ven a medias, y entonces precipitan sus juicios. No quieren ver, por ejemplo,la gravísima crisis moral del Imperio Español, sintetizada en aquella sentencia tan dura cuanto cierta de Richard Heer: “España estaba gobernada por un galán frívolo, una reina lasciva y un rey cornudo”. No quieren ver que, a comienzos de 1810, sólo quedaban las apariencias de España, con “los franceses que salen por un lado y los ingleses que entran por el otro”, según afirmación de Benito Pérez Galdós en “El equipaje del Rey José”. No quieren ver que tanto ultraje, tanto vejamen, tanta depredación y anonadamiento de la Madre Patria, eran males causados por sus mismos reyes felones, por su misma borbonidad traicionera, por la vacancia y la acefalía cobarde de una Corona, que ya no era la de los siglos del Descubrimiento y la Evangelización.
Y no quieren ver —como lo ha sintetizado certeramente Luis Alfredo Andregnette Capurro, replicando a Federico Suárez Verdeguer— que “las Cortes de 1810 y 1812, pletóricas de iluminismo jacobino, y Fernando VII con su avaricia absolutista, precursora del liberalismo, sellaron la destrucción del Imperio Católico. Crimen incalificable, porque la Revolución (en el sentido del verbo latino volver hacia atrás), aspiró a una unión más perfecta con la Metrópoli”. Crimen que se ejecutó con varias puñaladas traperas, como cuando el 24 de septiembre de 1810, las Cortes de Cádiz aprobaron la ley por la cual se dispuso la extinción de Provincias y Reynos diferenciados de España e Indias, en clara señal de abolición de los honrosos Pactos sellados por Carlos V en Barcelona el 14 de septiembre de 1519.
¿De qué lado estaba entonces la traición? ¿De los americanos que se levantaban jurando fidelidad al Rey cautivo, deseando conservar sus tierras, aunque reclamando la necesaria autonomía para no ser arrastrados por la crisis peninsular, o de la casa gobernante española que pactó la rendición ante Napoleón Bonaparte? ¿Quiénes eran los leales, los que se rebelaban aquí, a imitación de los combatientes hispánicos, para comportarse como súbditos corajudos y lúcidos, o aquellos funcionarios, cortesanos y monarcas que se desentendieron vilmente de la suerte de estos Reynos, como lo gritaba Fray Pantaleón García en el Buenos Aires de 1810? ¿Adónde la fidelidad? ¿En las intrigas borbónicas para convertirnos en pato de la boda, como decía Saavedra; o en este surero Buenos Aires levantado en hazañas, primero contra el hereje britano, y contra los alcahuetes de Pepe Botella después, y en ambos casos, levantado siempre con la bandera de España entre los mástiles?
A ver si nos vamos entendiendo. La historia es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido, o de lo que nos hubiese gustado que fuera. Nos hubiese gustado que el Imperio Hispano Católico no se extinguiera; y que nosotros nos constituyéramos en “la última avanzada de ese Imperio”, como cantaba Anzoátegui. Nos hubiese gustado que Mayo no hubiese sido necesario; y seguiremos repitiendo con José Antonio: “si volvieran Isabel y Fernando, ya mismo me declaraba monárquico”; esto es, vasallo de aquella Corona por la cual la monarquía se reencontró a sí misma como forma pura y paradigmática de gobierno. Nos hubieran gustado tantas cosas.
Pero los hechos se dieron de otro modo, seguramente por permisión de la Divina Providencia. Y no renegamos de nuestro Mayo Católico e Hispánico, ni de una autonomía que no era desarraigo, ni separación espiritual, ni ingratitud moral. No renegamos de aquellos patriotas que, portadores de sangre y de estirpe hispanocriolla, tuvieron que batirse al fin, heroicamente, para que esa autonomía fuese respetada.
¿Ves, querido Marcelo, por qué es tan difícil hablar o escribir sobre el 25 de Mayo?
¿Qué festejamos ese día? El Mayo masón desde ya que no. Ese será el del Bicentenario Oficial. Un festejo tan desnaturalizado y horrible como lo fue el de la gloriosa Reconquista y Defensa de 1806-1807. Será el Mayo falsificado y ruin, liberal y marxista, agravado por el magisterio soez de Felipe Pigna —nuevo Taita Magno de la Historia, como lo ridiculizaría Castellani— según el cual, Moreno fue el primer desaparecido y Saavedra el primer represor. Y lo peor es que a esta obscenidad llaman algunos ahora revisionismo histórico.
El Mayo de algunos de nuestros entrañables amigos españoles, tampoco podríamos festejar. Para ellos lo de aquí fue una simple traición a España; y aunque traidores hubo, sin duda, tuvo aquel acontecimiento protagonistas centrales transidos de lealtad y de fidelidad, de arraigo espiritual y encepamiento religioso, de recto y fecundo amor al solar natal, de prudente, gradual y legítimo sentido de emancipación americana.
El Mayo de los revisionistas heterodoxos, que vieron en aquellas jornadas de 1810 un alzamiento de orilleros resentidos y desarrapados rencorosos, tampoco es celebrable. Entre otras cosas, porque no existió. El piqueterismo es cosa de este siglo. Tampoco el Mayo de los católicos liberales, que creyeron calmar sus conciencias encontrando alguna tonsura entre los revolucionarios, aunque enseñaran las peores macanas modernistas.
Si algún Mayo recuerdo con gratitud,emoción y decoro; con absoluta austeridad de manifestaciones festivas, es el que encarna aquel Comandante de Patricios, que afirmando con meridiana claridad que se alzaba contra franceses e ingleses —y contra todos aquellos que aquí o acullá quisieran comprometer el destino de estas tierras franqueándoles las invasiones— puso su condición militar al servicio de Dios y de entrambas Españas.
De él dijo Braulio Anzoátegui: “Saavedra era un militar que jamás andaba sin uniforme, porque comprendía que un militar sin uniforme es una persona peligrosa que de pronto le da por pensar como un político cualquiera, y piensa y es capaz de olvidarlo todo; es como una dueña de casa que olvida lo que vale la docena de huevos. En esto se parecen las malas dueñas de casa a los malos militares: en que no saben cuánto valen los huevos”.
Saavedra lo sabía. Y tenía fama de saber estas cosas fundamentales. Por eso, el Capitán Duarte lo quiso proclamar Rey de América. Pero Moreno lo acusó de borracho y lo desterró de la ciudad. También desterrado acabaría Saavedra.
Curioso destino el de nuestros hombres de armas. Si no saben cuánto valen los huevos los nombran Generales. Si proclaman nuestra soberanía pasan a la historia por borrachos. Te mando un abrazo fuerte.
En Cristo y en la Patria
Antonio Caponnetto