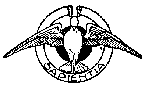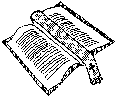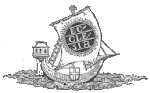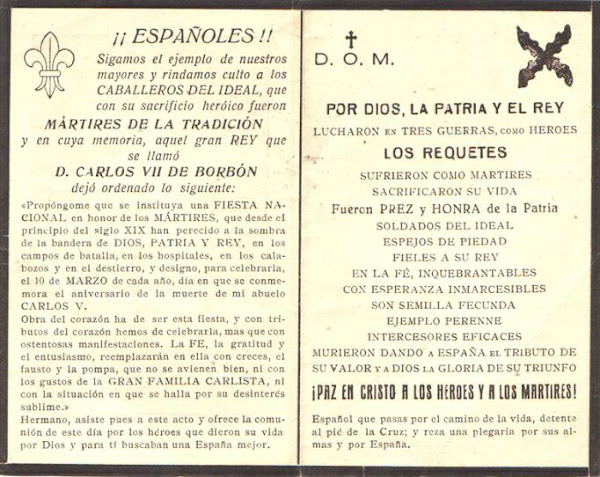Capítulo VI
La post-Cristiandad
La Cristiandad fue un hecho histórico, una realidad concretada, no una mera utopía de gabinete. Ello no significa que haya sido la realización perfecta del ideal soñado, lo cual es imposible en esta tierra, dada la debilidad de la naturaleza humana. Decía Péguy que siempre el número de los pecadores será mayor que el de los santos. Con todo, si hubo algún período de la historia en que el poder político y el orden temporal reconocieron la superioridad del orden sobrenatural fue, sin duda, la Edad Media. Luego soplarán otros vientos y se predileccionarán otras excelencias. A estos nuevos vientos y distintas excelencias nos referiremos en la presente conferencia.
Por cierto que el Evo Moderno no apareció de la mañana a la noche. Algunas de sus líneas ya comenzaron a insinuarse durante el transcurso de la Edad Media, especialmente en sus postrimerías. Comenzó, por ejemplo, a atribuirse un valor nuevo al dinero, con la consiguiente inclinación al lucro; la unidad política empezó a agrietarse y el Imperio se fue volviendo una ficción; en el orden de la cultura, las ciencias y las artes, que justamente habían ido adquiriendo una sana autonomía, seguirían su camino centrífugo, pero ahora en detrimento de su subordinación esencial a la teología.
Dificil nos será sintetizar en esta sola conferencia el complejo proceso de los tiempos modernos. Lo han intentado ya muchos pensadores. Dada la vastedad del tema, nuestro tratamiento del mismo será, por necesidad, sucinto y apretado.
I. Los grandes jalones de la Modernidad
La modernidad post medieval no constituye, por cierto, un bloque histórico compacto, como lo fue, en cierto grado, la Edad Media. Sin embargo, en sus diversas etapas es posible observar algunos denominadores comunes. Trataremos ahora de detectar dichas etapas y su concatenación intrínseca.
1. El Renacimiento
No debemos imaginar el Renacimiento como si se tratase de una época predominantemente anticristiana, sobre todo en sus comienzos. La Italia del Quattrocento, por ejemplo, seguía siendo genuinamente medieval, y por ende cristiana. Asimismo la pintura de van Eyck, que en la historia del arte suele ser considerada como prolegómeno del Renacimiento, debe ser entendida con mucha mayor razón como broche de oro de la última Edad Media. Y aun entrado el Renacimiento, se podría decir que en el espíritu de sus mejores hombres estaban todavía grabados los rasgos de la Edad Media, mucho más profundamente de lo que es habitual figurarse (cf. H. Huizinga, El otoño de la Edad Media… 496).
Más aún, el Renacimiento existía ya en las entrañas mismas de la Edad Media, y sus aspiraciones fueron entonces plenamente cristianas. Si el Renacimiento se va a caracterizar por la voluntad de creación, vaya si la hubo en los siglos XII y XIII. Pero al mismo tiempo no se puede dejar de reconocer que en el Renacimiento propiamente dicho hubo tendencias negativas, en buena parte sobre la base de un creciente desprecio por todo lo que oliese a medieval, a «gótico». El término Renacimiento («Rinascita») lo introdujo Vasari a mediados del siglo XVI, para indicar que luego de diez siglos de tinieblas, otra vez las artes y las letras renacían, volvían a brillar. Según la nueva mentalidad, dos habrían sido las épocas luminosas en la historia de la cultura: la Antigüedad –los tiempos clásicos– y el Renacimiento. Entre ambas, vegetó un período intermedio –la edad «media»–, un bloque gris y uniforme, «siglos groseros», «tiempos oscuros».
Lo que caracterizó al Renacimiento fue el gozoso y deslumbrante redescubrimiento del mundo antiguo. Todos los que en aquel entonces se destacaron en el mundo de las artes, de las letras, de la filosofía, muestran un entusiasmo parejo por la Antigüedad clásica. El movimiento comenzó en Italia, se extendió a Francia y de allí a casi todo el Occidente. Baste recordar la Florencia de los Médici, cuando los nuevos monumentos se engalanaron con frontispicios, columnatas y cúpulas, exactamente igual a la arquitectura de los griegos y romanos. Señala R. Pernoud que el Renacimiento se caracteriza por su afán de imitar el mundo clásico, ese mundo cuyo recuerdo conservaron paradojalmente los medievales en sus monasterios, gracias sobre todo a la labor de los copistas. En vez de volver los ojos a la Antigüedad, como por otra parte lo había hecho la Edad Media, para ver en ella una fuente de inspiración, la consideraron como si fuese un modelo que el pintor debía trasladar detalle por detalle a su paleta. El renacentista estaba convencido de que los clásicos antiguos habían realizado obras perfectas e insuperables, que habían alcanzado el summum de la Belleza, de modo que cuanto más exactamente se los imitase, tanto más cerca se estaría de alcanzar el ideal.
Actualmente pocos admitirían que la admiración en el campo del arte deba llevar a la imitación formal, o incluso al calco, de lo que se admira. Pues bien, eso es lo que sucedió en el siglo XVI. También los medievales admiraron el mundo antiguo: «Somos enanos encaramados sobre los hombros de gigantes», decía Bernardo de Chartres en el siglo XII, pero enseguida añadía que así «se podía ver más lejos que ellos». Esta actitud frente al pasado cambió por .completo en los hombres del Renacimiento. Cerrándose a la idea de «ver más lejos» que los antiguos, los consideraron como modelos acabados de toda belleza pasada, presente y futura. Y así el Renacimiento fue mucho más «retrógrado» que la Edad Media.
La fascinación exclusivista que la Antigüedad ejerció –sobre el hombre del Renacimiento trajo consigo una consecuencia dramática: la destrucción de muchos monumentos de los tiempos «góticos» (A partir de Rabelais, 1494-1553, el término se empleó como sinónimo de «bárbaro»). Eran tan numerosos que muchos de ellos pudieron sobrevivir a esta «barbarie culta» y llegar hasta nosotros. «Se suponía que el escultor gótico había querido esculpir una escultura clásica y que si no lo había logrado es porque no lo había podido», explica A. Malraux. ¡Y qué decir del escultor románico!; habría intentado imitar el friso del Partenón pero sólo supo hacer el rústico Cristo de Moissac. En cuanto a la pintura, los renacentistas no encontraron mejor solución que recubrir los frescos románicos con una capa de barniz o yeso y reemplazar los vitrales policromados por cristales blancos. Solamente olvidos, faltas de tiempo o distracciones felices nos permiten encontrarlos todavía en Chartres y otros lugares (cf. R. Pernoud, ¿Qué es la Edad Media?… 55-64).
El desprecio que el Renacimiento experimentó por la Edad Media no se limitó solamente al arte. También comenzó a ser minusvalorado su orden social, con aquellos tres estamentos a que aludimos anteriormente. Fue burlada la vida contemplativa, fue menospreciado el trabajo del «rústico» y del artesano, fue ridiculizada sobre todo la caballería, en su literatura y en sus héroes. La figura más relevante y considerada del nuevo orden social pasó a ser el burgués, que ya existía por cierto en la Edad Media, pero que ahora se fue imponiendo como estamento paradigmático, hombre «concreto y práctico», ajeno a todo tipo de idealismo. Esto se advirtió sobre todo en las ciudades italianas donde la vida municipal y ciudadana tenía siglos en su haber y apenas si allí había arraigado la institución de la caballería.
N. Berdiaieff ha explicado de manera original la línea que siguió el proceso que conduce de la Edad Media al Renacimiento. A su juicio, la Edad Media llevó a cabo una suerte de concentración de energías espirituales en el interior del hombre, que acabó por generar el Renacimiento medieval, el de Dante y el de Giotto, alcanzándose lo que fue quizás el momento culminante en el desarrollo de la cultura de Europa occidental. Llegada a este punto, la humanidad no mostró interés por seguir el derrotero que le indicaba la conciencia medieval, prefiriendo alejarse de el y llegar por otra vía a un nuevo tipo de renacimiento, signado por componentes cristianos y no-cristianos, e incluso, en algunos casos, anti-cristianos, sobre la base de una concepción del hombre y de la sociedad profundamente retocada. Las diversas expresiones de la cultura y de la política, hasta entonces ancladas en una cosmovisión decididamente teocéntrica, buscaron «liberarse» de dichas religaciones para correr la aventura de la libertad autónoma. La religión misma fue tomando distancia del orden sobrenatural.
En líneas generales se podría decir que el paso del período medieval al evo moderno se caracteriza por el tránsito de lo divino a lo humano, o mejor, de la prevalencia de lo divino al creciente predominio de lo humano. Este alejamiento de las profundidades espirituales y de las excelsitudes sobrenaturales, de las que extraían sus energías las fuerzas humanas, significó no solamente la desreligación de éstas, sino también su transición a la superficie de la existencia, con el consiguiente desplazamiento del centro de gravedad.
Burkhardt ha sostenido que la época renacentista fue la del descubrimiento del individuo. Pero ello no es así, ya que si alguna vez dicho descubrimiento tuvo lugar fue precisamente en la Edad Media, donde el hombre, espíritu y materia, era considerado como un microcosmos, imagen y semejanza del Dios que lo había creado. En todo caso, el hombre que «descubrió» el Renacimiento es el hombre natural, desvinculado. Sea lo que fuere, el hombre empezó a sentirse seguro de sí mismo, capaz de organizar el mundo, sin necesidad de lo ultraterreno. El Renacimiento es la luna de miel del hombre de la historia moderna (cf. N. Berdiaeff, Le sens de l’histoire, Aubier, Paris, 1948, 110-115).
No ha de creerse, sin embargo, que el Renacimiento fuese directamente anticristiano. Por ejemplo en Italia, donde tanto se desplegó la libertad creadora, no se advierte una rebelión abierta contra el cristianismo. Ello se debió quizás al influjo de Roma y al mecenazgo protector de los Papas que evitaron los excesos de las corrientes «liberadoras», cosa que no acaecería en el área de los pueblos germánicos, donde las nuevas corrientes desembocarían en la rebelión protestante.
Al comienzo, el hervor de la libertad que el hombre, a la manera de los adolescentes, creía haber conquistado y se aprestaba a ejercitar, condujo a una admirable floración de obras geniales. Pocas veces la historia ha conocido un impulso creador tan fecundo como en los primeros tiempos del Renacimiento. Pero es que entonces el hombre estaba todavía próximo a las fuentes espirituales de su existencia, a aquella concentración de energías que había realizado la Edad Media, no habiéndose alejado aún demasiado de ese centro, en camino hacia la superficie de su ser. En aquellos primeros tiempos subsistían demasiados elementos cristianos, demasiados principios de la cosmovisión medieval para que el propósito declarado de volver a la antigüedad –clásica y pagana– pudiese borrar el carácter bautismal. El Renacimiento no podía ser totalmente pagano (cf. N. Berdiaeff, Una nueva Edad Media. Reflexiones acerca de los destinos de Rusia y de Europa, Apolo, Barcelona, 1934, 16-19).
Y más adelante: «Podríase decir que la Edad Media había preservado las fuerzas creadoras del hombre y había preparado el florecer espléndido del Renacimiento. El hombre penetró en el Reo nacimiento con la experiencia y con la preparación medievales. Y todo lo que hubo de auténtica grandeza en el Renacimiento, estaba vinculado con la Edad Media cristiana. Hoy, el hombre entra en un porvenir desconocido, con la experiencia de la historia moderna y su preparación. Y entra en esta época, no ya lleno de savia creadora como en la época del Renacimiento, sino agotado, debilitado, sin fe, vacío» (ibid., 25).
Pregúntase Landsberg hasta qué punto el Renacimiento contiene ya la época moderna, como quiere Burkhardt, o todavía la Edad Media. «El orden medieval del mundo –responde– ha sido destruido más por la Reforma que por el Renacimiento. Desde Nietzsche no puede parecer ya paradójico presentar en agudo contraste la Reforma y el Renacimiento. No obstante sus aspectos sombríos, especialmente en los campos político y económico, el Renacimiento es algo elevado, es florecimiento de la Edad Media, aun cuando lleve en su seno ya, desgraciadamente, tendencias de decadencia. De Santo Tomás a Pico hay un tránsito; de Pico a Kant un abismo. Se puede comparar perfectamente a Santo Tomás con Pico y se pueden caracterizar sus divergencias dentro de un campo común; en cambio Pico y Kant pertenecen a distintos mundos» (La Edad Media y nosotros... 155-156.160).
Con gran penetración ha observado Berdiaieff un dato interesante, y es que el Renacimiento puso en evidencia la imposibilidad que tenía de realizar las formas de la perfección clásica en el período cristiano de la historia. En efecto, para el espíritu cristiano es imposible esperar acá abajo la perfección soñada, tal como el mundo helénico en su apogeo la había llevado a cabo, porque su ideal de perfección excede el mundo cerrado e inmanente y se proyecta al mundo infinito y trascendente, jamás alcanzable para las fuerzas humanas intrahistóricas. El cristianismo da nacimiento a una actividad creadora cuyos resultados no pueden ser sino simbólicos; pues bien, todas las realizaciones de este género son necesariamente imperfectas, ya que, por excelentes que sean, lo más que alcanzan es a sugerir la existencia de una perfección que se encuentra más allá de sus propios limites. El símbolo es un puente tendido entre dos mundos; uno de sus extremos es, sí, terreno y humano, pero el otro trasciende inconmensurablemente la capacidad del artista, por genial que sea, a tal punto que la forma perfecta se vuelve imposible. En lugar de pretender la perfección de las formas, el artista cristiano busca expresarla mediante una figuración simbólica, transida de nostalgia.
Tal fue la tesitura característica de la entera cosmovisión medieval, como se hace patente cuando se compara la arquitectura gótica con la arquitectura clásica de la antigüedad. Mientras ésta alcanza un grado supremo de perfección, según la medida humana e inmanente, como puede comprobarse, por ejemplo, en la cúpula del Panteón de Roma, aquélla es esencial y conscientemente imperfecta, agotándose en aspiraciones verticales inalcanzables, en la inteligencia de que solamente en el cielo es posible la perfección, mientras que acá lo más que se puede hacer es desearla ardientemente, aspirar a ella nostálgicamente. Y no sólo la arquitectura sino también toda la cultura cristiana es necesariamente imperfecta, puesto que apunta a lo que es inefable y trascendente a las posibilidades humanas, no siendo sino una imagen simbólica de lo que existe más allá de los límites donde se halla encerrada. Berdiaiev piensa que esta hesitación del alma renacentista, entre el cristianismo de la nostalgia y el paganismo de la perfección, cada uno de los cuales lo atrae por su lado, ha encontrado su expresión más lograda en las obras de Boticelli, el gran artista del Quattrocento italiano. En él se advierte la impotencia de realizar la perfección en la obra que brota del alma de un artista cristiano, la imposibilidad, por ejemplo, de hacer una imagen «perfecta» de la Virgen. El arte de Boticelli, al mismo tiempo que encanta, muestra que el Renacimiento estaba condenado al fracaso en este mundo cristiano que no era para él un terreno favorable. Pero quizás se puede decir, y valga la paradoja, que el Renacimiento debe lo que tiene de grandeza a dicho fracaso, puesto que es éste el que ha dado nacimiento a sus más espléndidas creaciones (cf. Le sens de l’histoire... 116-119).
A esto se podría objetar que el Cinquecento alcanzó en Miguel Angel y Rafael una perfección de formas más grande. ¿No se alcanzó entonces la belleza absoluta? Pero según Berdiaieff el arte del siglo XVI coincide con la decadencia del Renacimiento.
2. La Reforma
Después del florecimiento extraordinario de la actividad creadora en el Renacimiento, la fase siguiente de la evolución, fruto en cierta manera de una dialéctica interna, fue la Reforma protestante. No nace ésta, como el Renacimiento, en los pueblos europeos del sur, de ascendencia romana, sino en los países del norte, principalmente los de origen germánico, con un espíritu muy diverso del que signó al movimiento precedente. No nos extenderemos en este tema, más conocido de Uds., contentándonos con remitirlos a diversos libros que lo analizan (cf. por ejemplo J. Maritain, Tres reformadores, Ed. Santa Catalina, Buenos Aires, 1945; R. García Villoslada, Martín Lutero, 2 tomos, BAC, Madrid, 1973, etc).
Así como al tratar del Renacimiento, afirmamos que ya la Edad Media había conocido un renacimiento desde sus propias entrañas, también ahora hemos de decir que el Medioevo, siempre en prosecución del ideal, y nunca del todo satisfecho con los logros alcanzados, se preocupó por hacer su propia reforma, su autorreforma. C. Dawson no vacila en afirmar que la verdadera época de la Reforma no fue el siglo XVI, sino toda la Baja Edad Media, a partir del siglo XI. Resultó inevitable que dicho movimiento produjera exaltados, que acabarían en el cisma o la herejía, como sucedió en el caso de Arnoldo de Brescia o Peter Waldo, de los franciscanos llamados «espirituales» –exponentes de tantos ideales religiosos de la época, pero que extremándolo todo produjeron las formas más extravagantes de heterodoxia medieval–, de Ockham y Wicleff. Sin embargo, considerado en su conjunto, el movimiento fue esencialmente católico y trajo aire fresco al edificio espiritual de la Edad Media. A veces el lenguaje era fuerte, inusual en nuestros días, como cuando una santa canonizada como S. Brígida, no vacilaba en denunciar a un Papa relajado, en términos desmedidos, como «asesino de almas, más injusto que Pilatos y más cruel que Judas» (Libro I, Rev. V, c. 41), o como cuando el Dante, apuntando a las graves falencias de la Iglesia, hablaba como si ésta hubiese apostatado y se hubiera visto privada de la dirección divina (cf. C. Dawson, Ensayos acerca de la Edad Media… 311-312).
También la Reforma protestante clamó contra diversas fallas de la Iglesia, si bien desde la vereda de enfrente. Eran fallas verdaderas, como lo reconoce Chesterton: «Es perfectamente cierto que podemos encontrar males reales, que provocaban la rebeldía, en la Iglesia Romana anterior a la Reforma». Pero agrega enseguida: «Lo que no podemos encontrar es que uno solo de esos males reales fuera reformado por la Reforma».
Sin embargo la Reforma fue más allá de la mera denuncia de desórdenes y falencias morales en la Iglesia, atentando contra su misma doctrina. La Revolución religiosa comenzó con el «libre examen» de Lutero, erigiéndose el criterio personal en norma suprema de la verdad cristiana. En vez de aceptar el hombre las verdades de la fe tales como fueron reveladas por Dios e interpretadas y enseñadas por el Magisterio de la Iglesia, su auténtica depositaria, convirtió su propia inteligencia en «cátedra», aun contra la autoridad de la Iglesia docente.
Tal posición significó para la sociedad europea una grave ruptura de aquella unidad de fe que había caracterizado de manera tan determinante, según dijimos, a la sociedad medieval. El libre examen introdujo la primacía de la pluralidad inconsistente y efímera, por sobre la unidad de lo permanente y eterno, así como la subordinación de la verdad universal a las opiniones particulares. Fue la rebelión de lo múltiple contra lo uno, en el campo de la religión, en primer lugar, pero que no dejaría de tener consecuencias también en el de la filosofía, la política y el entero orden cultural.
J. Huizinga, quien, no lo olvidemos, es protestante, destaca un aspecto interesante, propio de este momento de la postcristiandad, que nos ayuda a empalmar lo acaecido en el Renacimiento con lo que sucedió en la Reforma, es a saber, la pérdida del simbolismo que, como también señalamos anteriormente, caracterizaba de manera tan decisiva a la sociedad medieval. «El pensamiento simbólico –dice– fue consumiéndose paulatina y totalmente. Encontramos que los símbolos y alegorías se habían convertido en un juego vano, en un superficial fantasear sobre la simple base de un enlace extrínseco entre las ideas. Pero el símbolo sólo conserva su valor efectivo mientras dura el carácter sagrado de las cosas que hace sensibles. Tan pronto como desciende de la pura esfera religiosa a la esfera exclusivamente moral, degenera, sin esperanza de remedio. Los siete príncipes electores, tres eclesiásticos y cuatro seculares, significan las tres virtudes teologales y las cuatro cardinales... En rigor nos encontramos aquí con un simbolismo a la inversa, en que no alude lo inferior a lo superior, sino lo superior a lo inferior. Pues en la intención del autor son superiores las cosas terrenales; a dignificarlas está destinada la ornamentación celeste» (El otoño de la Edad Media... 325).
3. La Revolución Francesa
Nos explayaremos algo más en este jalón, por considerarlo de enorme trascendencia en el proceso de la postcristiandad. Lutero había limitado su rebelión al campo religioso. Si bien se resistía a reconocer que la Iglesia Católica era la prolongación de Cristo, en forma alguna negaba a Cristo y mucho menos a Dios. La Revolución Francesa franqueará el próximo paso en este movimiento, agregando a la negación luterana del carácter sobrenatural de la Iglesia, el rechazo de la divinidad de Cristo, quedándose con un Dios etéreo y vaporoso, el Ser Supremo, el Gran Arquitecto. Por otra parte, lo que el Renacimiento había realizado en el campo del arte, y la Reforma en el de la vida religiosa, la Revolución Francesa lo extendería a la vida social y colectiva.
a) Protagonismo de las ideas en la Revolución
No son pocos los que identifican la Revolución Francesa con el derramamiento de sangre y la guillotina. Pero eso fue lo postrero. La Revolución comenzó mucho antes, subvirtiendo primero el orden de las ideas.
Se ha señalado que la Revolución en las ideas no habría sido capaz de inspirar la Revolución en los hechos, si no se hubiera presentado como la religión nueva, la que venía a suplir al cristianismo, con una cuota de sacrificio y hasta de misticismo, exigiendo de sus fieles un acto de fe en la bondad de la naturaleza humana, en la infalibilidad de la razón y en el progreso indefinido, sin excluir el componente esjatológico, ya que proclamaba que, iluminado por sus propias luces, el mundo moderno estaba en proceso de ascensión hacia un estado superior en el que todas las potencialidades que la naturaleza había colocado en el hombre, liberadas de las últimas trabas, podrían al fin desarrollarse y alcanzar su plenitud, si bien en el interior de la historia.
La bibliografía que existe sobre la Revolución Francesa es inmensa. Entre nosotros, destaquemos un notable ensayo de Enrique Díaz Araujo, del que nos valdremos para desarrollar el tema (cf. Prometeo desencadenado o la Ideología Moderna, separata de «Idearium», Rev. de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, nº 3, Mendoza, 1977).
Dos fueron los «ideólogos» principales que prepararon la Revolución.
Ante todo Voltaire, hombre singular, por cierto, apoltronado en un cómodo deísmo o teísmo cuya principal virtualidad consistiría en contener los posibles ímpetus del bajo pueblo por el que no ocultaba su más profundo desprecio. Su lema hasta la muerte sería: «Ecrassez l’infame» («destruid a la infame»), es decir, a la Iglesia. «Jesucristo –dirá– necesitó doce apóstoles para propagar el cristianismo. Yo voy a demostrar que basta uno solo para destruirlo». Voltaire aplicó su inteligencia práctica a la labor panfletaria. Desde su lujosa residencia de Ferney daría a luz libelo tras libelo, donde se afirmaba que la Biblia no tenía grandeza ni belleza, que el Evangelio sólo había traído desgracias a los hombres, que la Iglesia, entera y sin excepción, era corrupción o locura. Simplificación caricaturesca, incansable repetición de los mismos motivos, tales eran sus procedimientos predilectos.
Fue también el maestro de la duda y del criticismo como método de trabajo. En el artículo que escribió para la Enciclopedia bajo el título «¿Qué es la verdad?», decía: «De las cosas más seguras, la más segura es dudar». Gracias a sus vínculos con la masonería, Voltaire entró en contacto epistolar con varios soberanos de Europa, como José I de Austria, los ministros Pombal de Portugal y Aranda de España, María Teresa de Austria, y sobre todo Federico II de Prusia (al que llamó «el Salomón del Norte») y Catalina la Grande de Rusia (a la que denominó «la Semíramis del Norte»), y así contribuyó para que el antiguo despotismo se convirtiese en un «despotisrno ilustrado», como comenzó a llamarse. «Era –comenta Hazard– una figura de minué: reverencia de los príncipes a los filósofos y de los filósofos a los príncipes» (El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Guadarrama, Madrid, 1958, 415).
Tras las huellas de Voltaire se fue formando un grupo de sedicentes «filósofos» en torno a «La Enciclopedia». Los hijos del siglo querían ser libres, iguales y hermanos, pero también querían ser sabios, conocer de todo, y en poco tiempo. Tal fue el papel que desempeñó la Enciclopedia, o compendio del nuevo modo de pensar.
Pero el maestro principal del siglo XVIII fue Rousseau. Bien señala Díaz Araujo que «casi toda la problemática de la Revolución –el utopismo, el mesianismo, el crístianismo corrompido, la mística democrática, la voluntad general totalitaria, el monismo político-religioso, la relígión secular, el optimismo ético, el progresismo indefinido, la pedagogía anárquica, la santificación del egoísmo, el romanticismo, etc.–, pasa por su obra. Todos los revolucionarios prácticos, desde Marat y Saint-Just, pasando por Babeuf, Marx, Lenin, Bakunin, Trotsky, hasta llegar al Che Guevara y Mao-Tse-Tung, son tríbutarios suyos y discípulos confesos o vergonzantes» (Prometeo desencadenado... 28).
La doctrina política de Rousseau se basa sobre un axioma que está más allá de toda discusión, el de la bondad natural del hombre. «No hay perversidad original en el corazón humano», afirma en el Emilio, «el hombre es un ser naturalmente bueno..., los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos..., todos los vicios que se le imputan al corazón humano no le son naturales. El mal proviene de nuestro orden social... Ahogad los prejuicios, olvidad las instituciones humanas y consultad con la naturaleza». He ahí el mito de la inocencia original del hombre, el meollo de la nueva religión, el retorno al Paraíso, pero ahora sin la caída, sin el pecado original, dogma este último que para Rousseau constituía una auténtica «blasfemia». Según Bargalló Cirio, «esta visión idílica del hombre y del pueblo, situados en sí mismos más allá del bien y del mal, y sólo corrompidos por la cultura, el prejuicio religioso o el despotismo político, ha construido el mito más vigoroso donde se nutrió el pensamiento revolucionario» (J. M. Bargalló Cirio, Rousseau. El estado de naturaleza y el romanticismo político, V. Abeledo, Buenos Aires, 1952, 53-54). Lo que comenta Díaz Araujo diciendo que la bondad natural, ínsita en el «Hombre», se transfiguró para los burgueses de la Revolución Francesa, en la bondad natural del «Pueblo», y para los marxistas, en la bondad natural del «Proletariado» (cf. Prometeo desencadenado ... 41). El reemplazo del hombre «pecador» del cristianismo, observa Vegas Letapié, por el hombre «naturalmente bueno» de los románticos y revolucionarios está en el origen del torrente que hoy amenaza con destruir los últimos vestigios de civilización (cf. E. Vegas Letapié, Romanticismo y Democracia, Cultura Española, Santander, 1938, 24).
Rousseau ha expuesto su teoría política en «El Contrato Social». Luego de afirmar la absoluta libertad inicial del individuo, describe los encadenamientos que le ha impuesto una sociedad despótica, precisamente la sociedad medieval, o lo que resta de ella, con su Iglesia, sus municipios, sus corporaciones artesanales, la universidad, la familia, el ejército, etc. Esas cadenas deben ser rotas, esas religaciones deben ser truncadas, si el hombre quiere recuperar su libertad. Tal es, como dice Díaz Araujo, el segundo movimiento de la sinfonía abstracta de Rousseau. Pero como él no es un anarquista puro, de inmediato quiere reconstruir el edificio social que acaba de demoler. Y allí empieza el tercer movimiento, el más complejo, que se desarrolla a través de una serie de pasos.
«Encontrar una forma de asociación –escribe Rousseau– que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental al que el Contrato Social da solución». ¿Cuál es la solución? «Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general...» Y así «dándose cada uno todo entero, la condición es igual para todos, y dándose cada uno a todos no se da a nadie en particular». Esta «voluntad general» es algo mítico, o, como dice Maritain, «especie de Dios social inmanente, yo común que es más yo que yo mismo, en el cual me pierdo para encontrarme, y al que sirvo para ser libre» (J. Maritain, Tres reformadores, 159).
La soberanía del pueblo así entendida no es la antítesis del despotismo de la tiranía, sino de la concepción política representada por, la institución monárquica que privó en la Edad Media, inseparable de su religación .trascendente, que hacía del rey el representante de Dios en el orden político. La soberanía del pueblo se planteó, pues, como la antinomia de la soberanía de Dios sobre la sociedad. Se trata, así, de un elemento esencial en la Revolución. Jeremías Bentham, padre del utilitarismo radical inglés, declarado por la Convención ciudadano francés, en su «Tratado de la legislación civil y penal» afirma: «En ningún caso se puede resistir a la mayoría, aun cuando llegue ésta a legislar contra la religión y el derecho natural, aun cuando mande a los hijos que sacrifiquen a su padre». El literato y astrónomo Bailly decía, por su parte: «Cuando la ley ha hablado, la conciencia debe callarse». Semejante doctrina es el soporte del absolutismo más total, sin limite alguno, infinitamente superior al que se pretendía reemplazar.
Hemos dicho más arriba que esta ideología acabaría por convertirse en una suerte de religión ciudadana, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos correspondería fijar a la voluntad general. Un solo pecado resta en esta nueva sociedad: apartarse de la voluntad general, ser «faccioso», en cuyo caso el reo podrá ser desterrado del Estado o incluso condenado a muerte.
Este monismo religioso se hace inescindible de un tipo determinado de educación, aquel que el mismo Rousseau expuso en su Emilio, tendiente a formar un Hombre Nuevo, es decir, un hombre libre de las antiguas inclinaciones y valores, un hombre que aprende a hacer siempre suya la voluntad general.
Maritain ha compendiado de manera diáfana el proyecto de Rousseau, presentándolo en continuidad con el de Lutero: «Laicizar el Evangelio y conservar las aspiraciones humanas del cristianismo suprimiendo a Cristo: tal es lo esencial de la Revolución. Rousseau ha consumado la operación inaudita, comenzada por Lutero, de inventar un cristianismo separado de la Iglesia de Cristo; es él quien ha acabado de naturizar el Evangelio; es a él a quien debemos ese cadáver de ideas cristianas cuya inmensa putrefacción envenena hoy al universo» (Tres reformadores... 171-172. Para el conjunto del tema cf. E. Díaz Araujo, Prometeo desencadenado... 39-53).
b) Contenido ideológico de la Revolución
Tratemos ahora de sistematizar los fundamentos principales del espíritu revolucionario. El primero de ellos es el naturalismo. El Cardenal Pie, que ha penetrado con tanta agudeza el espíritu de la Revolución Anticristiana (cf. nuestro libro El Cardenal Pie, Gladius, Buenos Aires, 1987, sobre todo 269-322), ve en el naturalismo la tesitura primordial de la Revolución, la ley que rige a sus hombres, impregnando sutilmente todos los ambientes de la sociedad. Los que profesan el naturalismo encuentran superfluo el orden sobrenatural, considerando que la naturaleza posee en sí las luces, fuerzas y recursos necesarios para ordenar las cosas de la tierra, el entero orden temporal, y para conducir a los hombres a su meta verdadera, a su destino final de felicidad. La naturaleza se basta y se convierte poco a poco en el horizonte último del hombre inmanentizado. Y lo que falta al individuo, necesariamente impotente como tal para alcanzar la felicidad, según lo demuestra cruelmente la experiencia, lo encontrará sin salirse de ese orden en el conjunto, en la humanidad, en la colectividad.
El naturalismo se revela así como la antítesis del cristianismo. El misterio central del cristianismo es la encarnación del Verbo. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios con la ayuda de la gracia. El fin del cristianismo no es sino la elevación del hombre al orden sobrenatural. Prescindiendo el naturalismo del misterio de la Encarnación del Verbo, impugnando la adopción divina del hombre como si se tratara de algo denigrante para el mismo, atenta frontalmente contra el cristianismo no sólo en su fuente sino en todas sus derivaciones, erigiendo un dique capaz de impedir la penetración de lo sobrenatural en el orden natural. El naturalismo es el error central de la Revolución, el que está en el origen de todos los demás.
El segundo fundamento del espíritu revolucionario es el racionalismo, una de las vertientes del naturalismo. Esa naturaleza en la que el hombre se encastilla, y en la que se parapeta contra el Dios que desciende para elevarlo, se concreta ante todo en la razón. Admirable es, sin duda, la razón del hombre, vestigio de la inteligencia de Dios. Pero el hombre de la Revolución se extasía ante ella sin atender a la fuente de donde proviene. No resulta un hecho fortuito que la exaltación racionalista llegase a su paroxismo en la adoración de la Diosa Razón, simbolizada en aquella prostituta que en los días aciagos de la Revolución Francesa reemplazó a la imagen de Nuestra Señora nada menos que en Notre-Dame de París. Y aun cuando no se arribe a un extremo tan impresionante, el presupuesto indiscutido de –dicha tendencia es que cualquier doctrina que reconozca otra autoridad diversa de la razón, se deshonra a sí misma. El hombre se convierte en la luz de su propia inteligencia y también, consecuentemente, en la norma de su propio obrar. De este modo, tanto la razón especulativa como la razón práctica encuentran en el interior del hombre su raíz última.
Los hombres de la Revolución Francesa enarbolaron altivamente la bandera del racionalismo. El nombre de «filósofos», con que se auto denominaban sus pensadores, era algo así cómo el signo de reconocimiento de la mentalidad iluminista, tan acabadamente expresada en el espíritu de la Enciclopedia. Pero, según bien dice el Cardenal Pie, ¿cómo calificar de filósofo, es decir, de amigo de la sabiduría, a quien no quiere saber nada con la Sabiduría eterna que ha bajado a la tierra?
El racionalismo fue así la cara intelectual del naturalismo. La independencia, la emancipación de la razón, he ahí su máxima suprema.
El tercer principio basal de la Revolución Francesa es el liberalismo, otra expresión del naturalismo, su refracción, esta vez en el ámbito de la política. Entre los diversos slogans de la Revolución ninguno más atractivo y convocante que el de la libertad: libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de religión...
Pero el liberalismo no es simplemente la defensa de la libertad. Es un modo de concebir la vida, franqueada de toda religación, trascendente o corporativa, que pueda circunscribirla. Nace así el liberalismo democrático o la democracia liberal, en estrecha conexión con la posición de la filosofía idealista alemana de Kant y Hegel. El idealismo pretende que es la inteligencia, por el acto de conocer, la que constituye al ser. Con lo cual el hombre, en cierta manera, se sustituye a Dios. Porque sólo de Dios se puede decir que la idea precede a la realidad. Dios tiene en su mente los modelos, los arquetipos, y porque los posee en su inteligencia los reproduce en la realidad, los crea o hace reales. En cambio, cuando se trata del hombre, primero es el ser y luego el conocer. El idealismo invierte el orden, endiosando indebidamente al hombre.
Abundando en esta temática escribe E. Gelonch Villariño: «Como el ser ya no cuenta, no hay una realidad independiente de la idea que hay en mi entendimiento, no puede haber ciencia del ser o metafísica, y sólo queda el entendimiento con sus ideas, sin que la verdad de éstas pueda ser medida, y tampoco hay verdad absoluta. Lo que habrá, serán opiniones relativas, individuales, no opiniones más verdaderas que otras, superiores a otras. A la unidad de la verdad se la reemplaza con la pluralidad de las opiniones; e incluso se puede pensar que una cosa es así hoy, y mañana pensar de otro modo, porque aplicamos el libre examen, el principio que Lutero aplicaba al orden religioso. Las cosas no son como son; son como a nosotros nos parece, como las pensamos; y tenemos derecho a pensar.; las de esta manera, como nuestro vecino de la suya» (El sentido de la Revolución, Convictio, Córdoba, 1978, 5-6). Es el triunfo de la opinión sobre la verdad, un signo inequívoco de decadencia. Bien dijo Reine, extasiado ante la belleza de la catedral de Amberes: «Los hombres que construyeron esto tenían dogmas. Nosotros sólo tenemos aún opiniones. Con opiniones no se construyen catedrales».
En oposición al cristianismo medieval, el liberalismo, en el mejor de los casos, «tolera» que Cristo sea reconocido por algunos en la sociedad, con tal de que estén dispuestos a creer que no es la única verdad, que renuncien a la Realeza del Señor, que consideren la suya como una opinión más.
El naturalismo invade así el campo de la sociedad política a través del ariete del liberalismo, arrebatándole a aquélla sus religaciones teológicas, o en otras palabras, el naturalismo filosófico encuentra su aplicación social en el naturalísmo político, es decir, en aquel sistema según el cual el orden cívico no tiene relación alguna de dependencia respecto del orden sobrenatural, tratándose de que dicho error sea reconocido como dogma social y como ley de los Estados. Es curioso, pero acá se pasa de nuevo de la opinión al dogma, se hace dogma de la opinión democrática liberal, expresada por la voluntad general. «Es imprescindible establecer el despotismo de la líbertad», afirmaba Marat.
No podemos explayarnos acá sobre el sentido de la democracia liberal, predileccionada por la Revolución Francesa, en base a la «soberanía del pueblo». Sólo digamos que más que una «forma de gobierno» nueva –la democracia ya existía desde la antigüedad–, es una «forma de vida», una cosmovisión, una ideología casi religiosa (cf. E. Díaz Araujo, Prometeo desencadenado… 38-39). Hay que distinguir, pues, entre «democracia», forma de gobierno, y «democracia», forma de vida.
El análisis más notable que conozco acerca de la democracia así entendida lo he encontrado en una obra de Berdiaieff, donde el pensador ruso analiza con la brillantez que lo caracteriza el tema de la verdad y las mayorías, del optimismo democrático sobre la base de la bondad natural del hombre, del progreso indefinido, etc. (cf. Una nueva Edad Media…, 196-204).
No deja de ser revelador que fuera la Revolución Francesa, en su afán por exaltar la individualidad, la que aboliese lo que quedaba de las corporaciones medievales. Será Le Chapelier quien en 1790 obtendría dicha resolución de la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que en la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano» no aparezca el «derecho de asociación» y de reunión. El hombre quedaba solo, cada vez más solo, frente a un Estado omnipotente, cada vez más omnipotente.
4. La Revolución Soviética
Es la otra gran Revolución de los últimos tiempos, en perfecta continuidad con las etapas anteriores. En el siglo XIX era opinión generalmente aceptada que las transformaciones económicas de la sociedad estaban en el origen de los cambios políticos. Marx consagraría esta idea en su «Manifiesto Comunista», sosteniendo que la producción y los intercambios económicos constituían la base –la infraestructura– de la historia política e intelectual, y por tanto la historia debía ser entendida como una historia de lucha de clases entre los explotados y los explotadores; si la clase explotada lograba emanciparse, arrastraría en su proceso libertario a la entera sociedad. Lo cual es evidentemente falso, ya que en el proceso que caracteriza a toda gran revolución –como lo hemos visto en el caso de la francesa– primero se produce una transformación espiritual; después, provocado por ésta, un cambio en la filosofía social, y consecuentemente en la organización del orden político; por último, una mutación económica, como resultado de la nueva estructura política.
No nos detendremos en el análisis de la revolución soviética. Lo hemos hecho ya, y ampliamente, en otro lugar (cf. nuestro libro De la Rus’ de Vladímir al «hombre nuevo» soviético... 183-446). Lo que queremos ahora destacar es cómo dicha Revolución constituye un jalón fundamental en el proceso destructivo de la post-cristiandad. Si la Reforma negó a la Iglesia Católica, manteniendo su fe en Cristo y en Dios; y la Revolución Francesa negó no sólo a la Iglesia sino también a Cristo como Dios encarnado, aun cuando se siguiese creyendo en un Dios remoto, gran arquitecto; el marxismo agrega la negación de Dios, o mejor, engloba la totalidad de la negación: de la Iglesia, de Cristo y también de Dios.
Ya decía Pío XII: «En estos últimos siglos [el enemigo] trató de realizar la disgregación intelectual, moral y social de la unidad del organismo misterioso de Cristo. Quiso la naturaleza sin la gracia; la razón sin la fe; la libertad sin la autoridad; a veces, la autoridad sin la libertad. Es un ‘enemigo’ que se volvió cada vez más concreto, con una ausencia de escrúpulos que todavía sorprende: ¡Cristo sí, Iglesia no! Después: ¡Dios sí, Cristo no! Finalmente el grito impío: ¡Dios ha muerto! y hasta ¡Dios jamás existió!» (Alocución a la Unión de Hombres de la Acción Católica Italiana, 12 de octubre 1952).
El marxismo no es, pues, un aerolito que cae del espacio y se introduce en la historia, sino que está en perfecta continuidad con las subversiones anteriores. El mismo Marx ha trazado la genealogía de la Revolución, en completo acuerdo –o coincidencia– con los textos de los Papas: «...El pasado revolucionario de Alemania es teórico; es la Reforma. En esa época, la revolución comenzó en la cabeza de un monje; hoy, ella comienza en la cabeza de un filósofo [Hegel o Feuerbach]. Si el protestantismo no fue la verdadera solución, fue por lo menos la verdadera posición del problema... Cuando rechazo la situación alemana de 1843, estoy, según la cronología francesa, apenas en el año 1789».
También Gramsci ha señalado las «paternidades» del marxismo: el Renacimiento, la Reforma, la filosofía idealista alemana, la literatura y la política de la Revolución Francesa, la economía liberal inglesa, el laicismo (cf. nuestro Antonio Gramsci y la revolución cultural, Corporación de Abogados Católicos, Buenos Aires, 19904, sobre todo 9-11). Entre tales paternidades destaquemos la de la Revolución Francesa, su antecesora directa. Díaz Araujo ha subrayado la estrecha concatenación que existe entre las dos grandes revoluciones de los tiempos modernos. En última instancia no son sino dos momentos del mismo espíritu revolucionario. Ya Spengler había señalado en «Años Decisivos», que el jacobinismo era «la forma temprana» y el bolchevismo «la forma tardía» de la revolución moderna. Porque ambos, en definitiva, se inspiran en la actitud del Prometeo mitológico, el rebelde ante los dioses (cf. Prometeo desencadenado... 1-2).
Señalemos una coincidencia interesante entre la Revolución francesa y la soviética: la universalidad de ambas. La Francia del 89 no proclamó los «derechos de los franceses» sino los «derechos del Hombre», en general, y la Unión Soviética no dijo «Proletarios de la Unión Soviética, uníos» sino «Proletarios del mundo, uníos».
Antoine de Saint-Exupéry, por su parte, ha comparado en una de sus novelas lo que ambas revoluciones significaron en los últimos tiempos. La imagen del orden social de la Edad Media, nos dice, se concretaba en las catedrales góticas. El proyecto liberal supuso la demolición de la catedral, donde cada piedra estaba ordenada jerárquicamente hacia un fin común, que era la adoración a Dios, y la dispersión por el terreno de todos los bloques sillares. La respuesta socialista consistió en apilar simétricamente todas aquellas piedras antes diseminadas por el liberalismo, formando un cubo de granito en el que tanto las piedras talladas como las toscas, las grandes como las chicas, quedaban homogeneizadas, igualadas, para un altar sin Dios ni trascendencia.
También Dostoievski, con sus grandes dotes de profeta, previó el camino que seguiría la Revolución, según la dialéctica misma de sus principios. Fue sobre todo en su magnífica novela «Demonios» donde dejó en claro por qué de padres liberales nacerían hijos socialistas. El comprendió, como pocos, que el socialismo en Rusia, más allá de sus pronunciamientos económicos o sociales, era una cuestión religiosa –la cuestión del ateísmo–, que la preocupación de los intelectuales rusos de antes de la Revolución no era propiamente la política, sino la salvación de la humanidad al margen de Dios y contra Dios. No en vano Marx dejó escrito en su tesis doctoral: «[La filosofía]... hace suya la profesión de fe de Prometeo: “En una palabra, odio a todos los dioses”...»
Pero no bastaba con matar a Dios. Había que suplirlo. El marxismo pretenderá ser una religión invertida. «Buscamos destronar a Dios para poner al hombre en su lugar», confesaría el mismo Marx. Y también: «El hombre es para el hombre el ser supremo» (cf. Introducción a la Filosofía del Derecho de Hegel, Diferencia entre las filosofías de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro). Porque si la Revolución Francesa constituyó una suerte de «religión laica», también la Revolución Soviética, su hija, asumiría todos los aspectos de una auténtica religión, con su credo, su moral, su liturgia, su autoridad doctrinal (cf. nuestro libro De la Rus’ de Vladímir al «hombre nuevo» soviético... 269-304).
Tanto la Revolución Francesa como la Revolución Soviética criticaron la religión y destacaron sus defectos. Pero en el fondo la atacaban por lo bueno que tiene. No odiaban al cristianismo en razón de las imperfecciones de quienes lo profesaban –aunque usasen de ello como útil argumento–, sino por lo que era en sí mismo. Lo que odiaban era el reconocimiento de la creaturidad y dependencia del hombre. De ahí el odio teológico que revelan sus dirigentes. Pocos años antes de la Revolución, en diciembre de 1913, Lenin decía en carta a Gorki: «Millones de inmundicias, de suciedades, de violencias, de enfermedades, de contagios, son mucho menos temibles que la más sutil, la más depurada, la más invisible idea de Dios... Dios es el enemigo personal de la sociedad comunista».
Así como de la democracia liberal inspirada en la Revolución Francesa nos ha dejado Berdiaieff un análisis excelente, también lo ha hecho tratando del socialismo. Recomendamos su lectura (cf. Una nueva Edad Media, 206-223).
5. Hacia una visión sintética: del Renacimiento a la Revolución soviética
Intentemos una visión de conjunto del camino recorrido. Lo haremos recurriendo a las inteligentes observaciones que al respecto hemos encontrado en Berdiaieff. Según él, tanto la Revolución Francesa del siglo XVIII como el positivismo y el socialismo del siglo XIX son las consecuencias del humanismo que comenzó a imponerse a partir del Renacimiento, al mismo tiempo que los síntomas del agotamiento de su poder creador (cf. ibid. 30-31).
En el Renacimiento, el hombre comenzó el proceso de su autoexaltación. El florecimiento de lo humano no era posible sino en el grado en que el hombre tenía conciencia, en lo más profundo de su ser, de su verdadero lugar en el cosmos, conciencia de que por encima de él había instancias superiores. Su perfeccionamiento humano sólo resultaba factible mientras se mantuviese ligado a las raíces divinas. Al comienzo del Renacimiento, el hombre tenía aún esa conciencia, reconocía todavía el sentido trascendente de su existencia. Pero poco a poco se fue deslizando hacia la ruptura. El Renacimiento pudo ser un progreso, un desemboque enriquecedor de la Edad Media. Mas no fue así, al menos si lo juzgamos por el desarrollo histórico que provocó, si lo juzgamos por lo que desencadenó. «Se ofrece al hombre una inmensa libertad –escribe Berdiaieff–, que es el inmenso experimento de las fuerzas de su espíritu. Dios mismo, por decirlo así, espera del hombre su acción creadora, su aportación creadora. Pero, en lugar de volver hacia Dios su imagen creadora y de entregar a Dios la libre sobreabundancia de sus fuerzas, el hombre ha gastado y destruido esas fuerzas en la afirmación de sí mismo» (ibid., 68-69).
La paradoja no deja de ser dolorosa. El Renacimiento se inauguró con la afirmación gozosa de la individualidad creadora del hombre pero al agotarse sus virtualidades se clausuró con la negación de esa individualidad. El hombre sin Dios deja de ser hombre: tal es para Berdiaieff el sentido religioso de la dialéctica interna de la historia moderna, de la historia de los últimos cinco siglos, historia de la grandeza y decadencia de las ilusiones humanistas. Paulatinamente el hombre se fue desvinculando de sus religaciones trascendentes, y vaciada su alma, acabó convertido en esclavo, no de las fuerzas superiores, sobrehumanas, sino de los elementos inferiores e inhumanos. La elaboración de la religión humanista, la divinización del hombre y de lo humano, constituyen precisamente el fin del humanismo, su autonegación, el agotamiento de sus fuerzas creadoras. De la auto-afirmación renacentista a la auto-negación moderna.
En nuestra época ya se ha extenuado el libre juego renacentista de las potencias del hombre, al cual debemos el arte italiano, Shakespeare y Goethe. En nuestra época se desarrollan fuerzas hostiles, que aplastan al hombre. Hoy no es el hombre quien está liberado, sino los elementos inhumanos o infrahumanos que él desatara y cuyas oleadas lo acosan por todas partes (cf. ibid. 60-62). Estamos de nuevo en presencia de esa verdad paradojal, es a saber, que cuando el hombre se somete a un principio superior, suprahumano, se consolida y afirma, mientras que se pierde cuando resuelve permanecer encerrado en su pequeño mundo, lejos de lo que lo trasciende (cf. Le sens de l’histoire..., 161-162).
El pensador ruso ha encontrado otra formulación para explicar lo mismo. Se ha llegado a considerar el proceso de la historia moderna, afirma, como el de una progresiva y creciente emancipación. «Pero ¿emancipación de qué, emancipación para qué? Los tiempos modernos no lo han sabido. Se hubieran visto en definitiva muy apurados para decir en nombre de quién, en nombre de qué. ¿En nombre del hombre, en nombre del humanismo, en nombre de la libertad y de la felicidad de la humanidad? No se ve ahí nada que sea una respuesta. No se puede libertar al hombre en nombre de la libertad del hombre, por no poder el hombre ser la finalidad del hombre. Así nos apoyamos sobre un vacío total. Si el hombre no tiene hacia qué elevarse, queda privado de sustancia. La libertad humana aparece en este caso como una simple fórmula sin consistencia» (Una nueva Edad Media… 92-93).
Berdiaieff creyó encontrar la mejor prueba de su aserto considerando lo acaecido en el campo del arte. El Renacimiento exaltó la imagen del hombre, su rostro clarividente, su torso musculoso, pero las corrientes estéticas del siglo xx han sometido la forma humana a un profundo quebranto, la han desvencijado. El hombre, imagen de Dios, tema obligado y excelso del arte, desaparece al fin, descompuesto en fragmentos, como se puede ver en Picasso, sobre todo en el Picasso del período cubista (cf. Le sens de l’histoire... 153-155). Algo semejante se produce en el campo de la música moderna, en la que hacen irrupción elementos caóticos.
El mismo proceso es advertible en el campo del conocimiento. Hemos visto en qué grado la Revolución Francesa exaltó la razón del hombre, hasta llegar a endiosarla. Y recientes escuelas filosóficas no trepidaron en negar la posibilidad de que la razón humana fuese capaz de acceder a la verdad. Berdiaieff compara el proceso gnoseológico con el proceso seguido por el arte: en la gnoseología crítica hay algo que recuerda al cubismo. A fuerza de atribuir suficiencia al conocimiento no sólo para autodefinirse y autoafirmarse, sino también para develar la totalidad de los problemas, llega el hombre a la negación ya la autodestrucción de su propia capacidad de inteligir. Perdido su centro espiritual y negado el origen trascendente de su inteligencia, reflejo del Logos divino, el hombre se pierde a sí mismo y renuncia a su capacidad de entender (cf. Una nueva Edad Media... 51-53).
Dos hombres dominan el pensamiento de los tiempos modernos, Nietzsche y Marx, que ilustran con genial acuidad las dos formas concretas de la autonegación y autodestrucción del humanismo. En Nietzsche, el humanismo abdica de sí mismo y se desmorona bajo la forma individualista; en Marx, bajo la forma colectivista. Ambas formas han sido engendradas por una sola y misma causa: la sustracción del hombre a las raíces trascendentes y divinas de la vida. Tanto en Marx como en Nietzsche se consuma el fin del Renacimiento, aunque en formas diversas. Pero en ninguno de los dos casos se ha consumado con el triunfo del hombre. Después de ellos, ya no es posible ver en el humanismo moderno un ideal esplendoroso, ya no es posible la fe ingenua en lo puramente humano (cf. N. Berdiaieff, op. cit., 40-42).
Berdiaieff ha caracterizado de dos maneras el largo proceso de los últimos siglos. En primer lugar, dice, se ha producido un gigantesco desplazamiento del centro a la periferia. Cuando el hombre rompió con el centro espiritual de la vida, se fue deslizando lentamente desde el fondo hacia la superficie, se fue haciendo cada vez más superficial, viviendo cada vez más en la periferia de su ser. Pero como el hombre no puede vivir sin un centro, pronto comenzaron a surgir en la superficie misma de su vida, nuevos y engañosos centros. Emancipados sus órganos y sus potencias de toda subordinación jerárquica, se proclamaron a sí mismos centros vitales, avanzando el hombre, siempre más, hacia la epidermis de su existencia. En nuestro siglo, el hombre occidental se encuentra en un estado de vacuidad terrible. Ya no sabe dónde está el centro de la vida. Ni siente profundidad bajo sus pies. Entre el principio y el fin de la era humanista, la distancia es formidable y la contradicción aterradora (cf. ibid., 16).
Asimismo Berdiaieff considera este transcurrir de la modernidad como un trágico y secular desplazamiento de lo orgánico a lo mecánico. El fin histórico del Renacimento trajo consigo la disgregación de todo cuanto era orgánico, la Cristiandad, las corporaciones, el orden político. Al comienzo, en sus primeras fases, dicha dispersión fue considerada como si se tratase de una liberación de las potencias creadoras del hombre, expeditas ahora para llevar adelante un juego autónomo. Mas no fue así, ya que dichas potencias se vieron constreñidas a subordinarse a nuevos engranajes sociales, cuyo símbolo fue la máquina, a la que debieron someterse. No es ello de extrañar ya que «cuando las potencias humanas salen del estado orgánico, quedan inevitablemente sujetas al estado mecánico» (ibid., 43).
En relación con este tema señala Thibon que, a diferencia del hombre de la Cristiandad, impregnado de las corrientes que proceden de los otros dos mundos, es decir , asentado sobre lo elemental y coronado con lo espiritual, el hombre moderno no sólo ha perdido sus conexiones con el orden sobrenatural, sino también, en buena parte, con la naturaleza misma: «La sociedad feudal tenía echadas sus raíces en la naturaleza y en la vida por el primado de la fuerza y del coraje físico, por la pertenencia a la tierra, por la herencia y el respeto de la ley de la sangre, y recibía el influjo espiritual y religioso por el juramento, la fidelidad, el espíritu caballeresco y todas las formas de sacralización del pacto social... La parte más ostensible de la sociedad actual, con sus jerarquías, basadas en el dinero anónimo y en el Estado abstracto; sus celebridades, agigantadas por la propaganda; sus autoridades, brotadas del azar y de la intriga, corresponde exactamente al segundo tipo. Vacías de la savia de la tierra y de la savia del cielo... ¿Cómo extrañarse, en estas condiciones, de la proliferación de flores artificiales? Son las únicas que no necesitan raíces ni savia».
Proyectemos una mirada teológica a este largo y doloroso proceso de abandono de Dios y de Cristo, así como de abdicación de la Cristiandad. El motus rationalis creaturæ ad Deum (el movimiento de la creatura racional hacia Dios), que era la fórmula ética de Sto. Tomás, se transformó en un motus rationalis creaturæ a Deo (movimiento de la creatura racional desde Dios), que es la fórmula de la modernidad. Casaubón nos ha dejado un análisis exquisito de dicho proceso desde el punto de vista filosófico y teológico, cuya lectura recomendamos (cf. A. Casaubón, El sentido de la revolución moderna, Huemul, Buenos Aires, 1966). Entre otras observaciones sumamente atinadas, señala que aun cuando este proceso haya sido altamente negativo, no se puede negar que la Revolución moderna ha producido también algunos resultados buenos. No es ello insólito, señala, ya que si las fuerzas con que cuenta el hombre, puestas por Dios en él para que se lancen a lo sobrenatural, a lo infinito, cual meta suprema de sus aspiraciones, en los tiempos modernos se abocaron casi exclusivamente a lo finito, como si éste fuese su fin último, resulta lógico que en este campo haya habido notables logros. Se refiere principalmente a los progresos técnicos y científicos. «Mas esos logros –añade–, en tanto que son hechos con espíritu de rebeldía antiteológica, son la contrapartida de las grandes pérdidas operadas en los planos ético, antropológico, filosófico, metafísico y teológico: porque aquellas potencias [la inteligencia y la voluntad], precisamente por su “conversio”, tienen, para autojustificarse, que negar el “hilo de oro” que religa todas las cosas a Dios, como reconociera con nostalgia el propio Hegel» (ibid., 74).
Genial a este respecto la reflexión de Thibon: La locura revolucionaria, afirma, consiste en exigir lo imposible, es decir, lo infinito, a lo finito, buscar la felicidad en las contradicciones de la vida mortal, el espíritu en la materia, y lo divino en lo humano. Es exactamente el mismo imposible que la gracia nos da. Porque «lo que es imposible para los hombres es posible para Dios».
El complejo proceso de la Revolución Moderna adquiere inteligibilidad si se lo considera a la luz de la parábola del hijo pródigo. Los hombres del Renacimiento pidieron a Dios la parte de su herencia, le pidieron el libre uso de su inteligencia, de su voluntad, de sus pasiones, para usarlas a su arbitrio. Al principio se sentían felices, pletóricos de impulso creador. Pero con el tiempo esa herencia se fue dilapidando, malbaratando, y los hombres comenzaron a sentirse vacíos, a experimentar hambre, y los que se habían negado a reconocer a su Señor divino buscaban ahora amos extraños con los cuales conchavarse. Acabaron apacentando cerdos. La parábola de Cristo es dura e irónica. El hombre quiso hacerse como Dios, según se lo insinuara la tentación paradisíaca*, y acabó reduciéndose al nivel de los animales. Bien afirma Thibon que «el hombre no escapa a la autoridad de las cosas de arriba, que lo alimentan, más que para caer en la tiranía de las cosas de abajo, que lo devoran». Es lo que dijo S. Agustín: «El que cae de Dios, cae de sí mismo».
*En 1969 dijo Jacques Mitterrand, ex gran maestre del Gran Oriente Francés, y pariente cercano del que fue Presidente de Francia: «Si el pecado de Lucifer consiste en colocar al hombre sobre el altar en lugar de colocar a Dios, todos los humanistas cometen ese pecado desde el Renacimiento». Justamente ha escrito Vega Letapié: «Si la libertad desenfrenada se deriva del pecado de soberbia del non serviam de Lucifer, podemos encontrar el origen del principio de igualdad absoluta en el pecado de envidia en que cayeron nuestros primeros padres en el paraíso, al dejarse seducir por el pecado de la serpiente: Aperietur oculi vestri et eritis sicut Dei».
Casaubón lo expresa a su modo: «Resulta evidente que el hombre, para exaltarse a sí mismo ante Dios, Cristo, la Iglesia y el orden cósmico, ha ido negando “progresivamente” a la Iglesia primero, a Cristo luego, a Dios enseguida, a la verdad especulativa, a la moral ya la belleza por último, autonegándose y empobreciéndose por lo mismo, para ponerse como epifenómeno de la economía, o de la libido, o de la raza. Por tanto, buscándose, se ha perdido, como ya lo preveía Cristo» (El sentido de la revolución moderna... 35).
6. Un último proyecto: el Nuevo Orden Mundial
Hoy se ha lanzado un nuevo grito de esperanza. Tras el derrumbe del coloso soviético, que resultó un gigante con pies de barro, hay quienes piensan que hemos llegado al umbral de los tiempos paradisíacos. Tanto los occidentales como los soviéticos «convertidos», sueñan con un presente poco menos que idílico. Baker, secretario de Estado de los EE.UU., ha hablado de «una comunidad euroatlántica que se extiende de Vancouver a Vladivostok» (Discurso en el Inst. Aspen de Berlín). El dirigente político alemán Strauss ha dicho: «Podríamos encontrarnos de hecho en el umbral de una nueva era política, que ya no está dominada por Marte, el dios de la guerra, sino por Mercurio, el dios del comercio y la economía». El nuevo ideal que reunirá a la humanidad, la preocupación primordial del hombre y de las naciones, serán las riquezas, naturales o producidas... ¿Será la «Mammona» que Cristo señalaba como el «señor» contrincante de Dios? No podemos servir a dos señores.
Tal parece ser el punto de encuentro del ex-comunismo y del capitalismo: el hedonismo, el bienestar generalizado, por virtud del mercado, y de la ideología que ha vencido y que domina al mundo a través del influjo del espectáculo y de la propaganda de alcance satelital. Lo que contará, en suma, para la unificación de Europa y del mundo, será la economía a secas, la prevalencia de lo económico, un principio que es bien visto en Occidente y hace eco a la doctrina marxista del primado de la economía, o de la infraestructura, como había dicho Marx. ¿No será por eso que la unión de Europa comenzó por la economía común, el Mercado Común Europeo? Escribía hace unos años Elías de Tejada: «Esta Europa moderna, liberal, marxistizante, capitalista, burguesa, fraguada por revolucionarios de opereta reunidos en logias masónicas o supuestamente católicas, atea o agnóstica, es la antítesis de la Cristiandad... Ni sus instituciones ni su espíritu tienen nada de común con la Cristiandad» (cf. La Cristiandad medieval y la crisis de las instituciones, en «Verbo» 278, 1987, 43).
Recientemente un consejero del Departamento de Estado de los EE.UU., Francis Fukuyama, ha dado forma a estas ideas en su famoso ensayo «¿El fin de la Historia?» (en The National Interest, 1989), donde señala el arribo del mundo a una época terminal, el fin de la historia, no en el sentido cristiano y esjatológico, sino en un sentido inmanentístico: el fin de la historia pero dentro de la historia. Y señala cómo ya Hegel había anunciado dicho término con motivo de la victoria de las huestes napoleónicas –y con ella, del espíritu de la Revolución Francesa– sobre los Imperios centrales. Es cierto que luego aparecieron algunas excrescencias, agrega, cómo el fascismo y el nazismo, que fueron derrotados en la segunda guerra mundial, y también el comunismo, que ahora cae hecho pedazos.
En realidad, más que a Hegel, habría que remontarse a Kant, quien se refirió a este tema en diversas obras suyas como «La paz perpetua» y sobre todo «La idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita». El ideal del cosmopolitismo, en el sentido moderno de la palabra, apareció por primera vez en el siglo XVIII, impregnando el espíritu de las dos revoluciones de dicho siglo, la norteamericana y la francesa. La idea prosiguió su curso en el siglo XIX y fue retornada por Teodoro Roosevelt, especialmente en el «Destino Manifiesto», donde se dice con toda claridad: «La americanización del mundo es nuestro destino». La tendencia a la mundialización se manifestó también en el filón socialista, esta vez sobre la base del proletariado: «Proletarios del mundo, uníos». Lenin esperaba que el capitalismo se suicidaría en brazos del socialismo. No sucedió así sino al revés. Lo que Dostoievski había predicho: de padres liberales, hijos socialistas, hoy se revierte: los hijos vuelven a sus padres.
Las perspectivas no han por ello mejorado. En uno de sus últimos libros (Wendeszeit jür Europa?) el Cardenal Ratzinger escribe: «El derrumbe del marxismo no produce de por sí un estado libre y una sociedad sana. La palabra de Jesús según la cual al puesto de un espíritu inmundo echado vienen otros siete mucho peores (cf. Mt 12,43-45)..., se verifica siempre de nuevo en la historia». Y en un reciente discurso pronunciado en Praga (21 de abril 1991) el Santo Padre se encarga de aventar falsas ilusiones, como si el Espíritu Santo hubiese vencido juntamente con el capitalismo liberal. Lo único que ha pasado es que «un enemigo» ha caído como «una de las tantas torres de Babel de la historia».
El actual intento apunta a una sociedad mundializada, a una nueva ecumene, una réplica de lo que fue la Cristiandad en la Edad Media, pero desacralizada. En la cumbre, los EE.UU, un poco más abajo, Japón y Alemania, y luego los demás. El mundo se irá convirtiendo en una periferia planetaria de Nueva York, dividida en una minoría que goza del «amerícan way of life» y una mayoría que hace cola esperando un paquetito de bienestar. Y entonces, con pocos años de retardo sobre su «1984», he aquí cumplida la predicción de Orwell. Tendremos finalmente el Superestado, con su gobierno mundial; el ministerio de Economía en alguna parte, entre Berlín y Tokio; el de Cultura en otro lugar, entre París y Los Ángeles; el del interior, quizás en Washington. Ya no habrá más ejércitos, ni soberanías nacionales; ya no habrá más guerras sino operaciones de policía, al estilo de la intervención norteamericana en Panamá.
«En ese Estado homogéneo universal –escribe Fukuyama en su ensayo– todas las contradicciones son resueltas y todas las necesidades humanas son satisfechas. No hay lucha o conflicto sobre “grandes” asuntos y, consecuentemente, no hay necesidad de generales o estadistas: lo que queda es, principalmente, la actividad económica».
Podríamos preguntarnos cuál será la sustancia filosófica del Nuevo Orden Mundial. Pensamos que el ideal del paraíso en la tierra. No deja de resultar notable que cuando Gramsci intentó definir la esencia del marxismo, no la hizo residir en su concepción económica, política o social, sino en una suerte de cosmovisión en torno a un fundamento que sirve de pedestal para todo lo demás: el principio de la inmanencia. Pues bien, pensamos que en este principio podrán comulgar tanto los ex-marxistas como la burguesía occidental. Al fin y al cabo Marx predicó «el paraíso en la tierra « y Occidente lo trató de traducir en los hechos con Su teoría del consumismo hedonístico (cf. a este respecto el artículo de A. Caturelli, El principio de inmanencia y el Nuevo Orden del Mundo, en «Gladius» 22, 1991, 87-130).
Si es cierto que, como afirman diversos autores, no pueden existir hombres o pueblos sin religión, cabe preguntarse cuál será la religión del Nuevo Orden Mundial. Hay quienes creen que será la llamada , Nueva Era. Refiérese dicha denominación a la llamada «Era de Acuario», que comenzaría en el próximo milenio, sustituyendo a la «Era de Piscis»*. No podrá haber un gobierno mundial sin una religión mundial. A ese propósito opina el politicólogo francés Gilbert Siroc: «Esta religión no puede ser ninguna de las religiones existentes, sino alguna secta o movimiento que no tenga por centro a Dios, sino al hombre. Al hombre con facultades mentale s extraordinarias, unido a los Hermanos del Espacio, y nunca a Dios ni a las potestades espirituales». La New Age es una religión esencialmente ecléctica, con un poco de cada religión tradicional, incluida la católica. Pero no «teocéntrica», sino «antropocéntrica», como el mundo al que quiere dar alma.
*Como se sabe, en la Iglesia primitiva el pez era el símbolo de Cristo. Terminará, pues, la era de Cristo, con sus ataduras, sus miedos, las ideas de culpa y de castigo, de sometimiento a Dios. Sobre la New Age, lo mejor que hemos leido es Medard Kehl, «Nueva Era» frente al cristianismo, Herder, Barcelona, 1990.
Un Superestado, una sola religión, un totalitarismo de nuevo estilo, quizás con guantes blancos. Lo profetizaron no sólo Orwell, sino también Benson, Soloviev, y más recientemente Del Noce en su gran obra «II suicidio della Rivoluzione»*. Frente a este nuevo totalitarismo, el enemigo ya no será el fascista, ni el burgués, ni el comunista, sino el hombre de la trascendencia, es decir, todos aquellos que piensen que este mundo no es el definitivo, que el ser humano no es la realidad suprema, que la historia no es la metahistoria. A este hombre –aguafiesta en el festín de la inmanencia– quizás no se lo mande a ningún nuevo Gulag. Pero será marginado, o internado en un hospital psiquiátrico.
*Un escritor italiano, Domenico Settembrini, cuenta que una vez Del Noce dijo: «Saben perfectamente cuánto detesto el comunismo. Pues bien, antes que vivir en esta sociedad, prefiero el comunismo». Mostraba cuán grande fuese su malestar por tener que vivir en una sociedad secularizada y consumista hasta la médula, como es la Italia de hoy (cf. en «Il Sabato» 2 de mayo 1991, 58).
El Santo Padre está altamente preocupado por este tema. Precisamente convocó hace poco un Sínodo de los Obispos de Europa, en buena parte para encarar el futuro de dicho continente, ya través de él, de todo el mundo. A raíz del conflicto del Golfo y de la alineación de las naciones europeas detrás de los EE.UU., decía un obispo holandés: «Sin el alma, Europa estará condenada a hacer de comparsa». Y el Cardenal Groer, arzobispo de Viena, afirmaba en un reportaje: «Este sueño de la unidad europea, si carece de una fuerte connotación cristiana, corre el riesgo de transformarse en una pesadilla. Nos estamos moviendo hacia una enorme concentración de poder y no sabemos cómo será administrado. La unidad europea –me da la impresión– también podría facilitar el camino del advenimiento de un Gran Maestro, como describió Benson, o como lo plasmó Soloviev. El riesgo es más real de lo que puede parecer: una Europa unida y descristianizada puede transformarse en un ejemplo terrorífico de nuevo colectivismo, ejerciendo un dominio total sobre las conciencias obnubiladas por el hedonismo de masa. Sería el reino de la fría brutalidad, un reino infernal» (cf. «Esquiú», 1º de septiembre 1991).
En sus viajes apostólicos al Este, a los países antes sometidos a la Unión Soviética, el Papa los ha exhortado a no dejarse diluir en una Europa sin fronteras y sin religión sino velar sobre «esta soberanía fundamental que cada Nación posee en virtud de la propia cultura... No permitáis que esta soberanía se vuelva presa de cualquier interés político o económico, víctima de hegemonías».
En fin, frente a este nuevo espejismo histórico, último jalón, hasta ahora, del proceso de la Revolución Anticristiana, nos parecen altamente apropiadas las palabras del Cardenal Henri de Lubac: «No es verdad que el hombre no puede organizar la tierra sin Dios. Lo que es verdad es que, sin Dios, a fin de cuentas no puede organizarla sino contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano».
La sociedad que patrocina el Nuevo Orden Mundial, lo confiesa Fukuyama, no será una sociedad feliz. «El fin de la historia –escribe en su ensayo– será un tiempo muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la vida de uno por un fin puramente abstracto, la lucha ideológica mundial que pone de manifiesto bravura, coraje, imaginación o idealismo, serán reemplazados por cálculos económicos, la eterna solución de problemas técnicos, las preocupaciones sobre el medio ambiente y la satisfacción de las demandas refinadas de los consumidores. En el período post-histórico no habrá arte ni filosofía: simplemente la perpetua vigilancia del museo de la historia humana». Se acabará la patria y la religión (a lo más restringida esta última al seno de la familia); no habrá filosofía, ni coraje, ni idealismo alguno»... Una gran infelicidad dentro de la impersonalidad y vacuidad espiritual de las sociedades consumistas liberales», agrega el pensador japonés (cf. reportaje en «Somos» 9 de diciembre 1991, 26). ¡Qué acertado estuvo Dostoievski cuando profetizó que la humanidad perecería no por guerras sino de aburrimiento y de hastío! De un bostezo, grande como el mundo, saldrá el Anticristo.
II. Rehacer la Cristiandad
Frente al secular proceso del mundo moderno, o mejor, de la Revolución Moderna, caben diversas actitudes.
Algunos se contentan con ser meros espectadores de los hechos, pensando que la historia tiene un curso poco menos que ineluctable, y que si se quiere ser «moderno» hay que aceptar el devenir de la historia, o dejarse llevar por lo que De Gaulle diera en llamar «le vent de l’histoire». Cosa evidentemente nefasta, y que pareciera presuponer la idea de que la historia es una especie de engranaje que se mueve por sí mismo, independientemente de los hombres, cuando en realidad la historia es algo humano, la hacemos los hombres, y su curso depende de la libertad humana, presupuesta, claro está, la Providencia de Dios.
Otros piensan que hay que aceptar las grandes ideas del mundo moderno, si bien complementándolas con elementos de la espiritualidad cristiana. Tal sería, en líneas generales, por supuesto, el proyecto de la «Nueva Cristiandad» esbozado por J. Maritain. Resumamos su posición, que ha tenido gran influjo en amplios sectores de la Iglesia.
Para Maritain la civilización cristiana medieval fue una verdadera civilización cristiana, concebida, dice, sobre «el mito de la fuerza al servicio de Dios»; la futura que él imagina, también es verdadera civilización cristiana, pero en base al «mito de la realización de la libertad». La Cristiandad que él sueña no brotará tanto del encuentro armonioso de la autoridad espiritual y del poder temporal, jerárquicamente asociados, sino de un futuro Estado laico o profano, al que la Iglesia hace llegar algunas influencias. Aquella unión, la del Medioevo, es para Maritain algo meramente teórico, irrealizable en la historia, una doctrina que vale como principio especulativo pero no práctico, no factible en la realidad. Ha expuesto tales ideas principalmente en sus obras «Réligion et Culture», «Du Régime Temporel», «Humanisme Intégral», «Primauté du Spirituel».
La tesis propugnada por Maritain se basa en un presupuesto fundamental, a saber, la valoración positiva de la Revolución moderna. Para el filósofo francés, el gran proceso histórico que va del Renacimiento al Marxismo implica un auténtico progreso en una dirección determinada, y si bien dicho progreso no es automático y necesario, en cuanto que puede ser contrariado momentáneamente, lo es en cuanto que hay que creer, si no se quiere virar hacia la barbarie, en la marcha hacia adelante de la Humanidad.
Se trata, pues, de asumir el proceso de los últimos siglos. ¿Cómo hacerlo? A juicio de Maritain, junto al cristianismo entendido como credo religioso, hay un cristianismo que es fermento de vida social y política, portador de esperanza temporal, que actúa en las profundidades de la conciencia profana, e incluso anticristiana. Y así escribe: «No fue dado a los creyentes íntegramente fieles al dogma católico, sino a los racionalistas proclamar en Francia los derechos del hombre y del ciudadano; a los puritanos en América dar el último golpe a la esclavitud; a los comunistas ateos abolir en Rusia el absolutismo del provecho propio» (Christianisme et Démocratie en Oeuvres Completes, vol. VII, Ed. Univ., Fribourg, Suisse, y Ed. Saint-Paul, Paris, 1988, 722). Con ello quiere afirmar que la obra realizada por la Revolución francesa y la Revolución soviética, al menos en algunos de sus principales logros, si bien ha sido llevada a cabo por racionalistas y comunistas, es en el fondo una obra «de inspiración cristiana».
Maritain piensa que la ciudad futura, la «Nueva cristiandad», será una síntesis de la ciudad libertaria americana y de la ciudad comunista soviética. EE.UU. aportará su amor a la libertad, que ya existía en el espíritu de los Pilgrim Fathers, si bien corrigiendo su peligro de libertinaje y búsqueda del lucro, y Rusia aportará su comunitarismo y su mística del trabajo, si bien deberá corregir su totalitarismo colectivista. ¿No se parece esto al Nuevo Orden Mundial de que hablamos poco ha?
Un cristianismo como fermento y no como credo: tal parecería ser la fórmula de Maritain en lo que hace al influjo de la Iglesia en la sociedad. Y ello entendido no como «tolerancia» de algo a lo mejor inevitable, sino como «bendición» de un mundo llegado por fin a su mayoría de edad. Su «Nueva Cristiandad» es esencialmente distinta de la Cristiandad medieval.
Para Maritain, la Edad Media era ingenua, con ciertos ribetes infantiles o adolescentes. Los pueblos de hoy, en cambio, han alcanzado su madurez, no necesitando ya de «tutores», aunque entre éstos se cuente la Iglesia. Esta mayoría de edad está vinculada con la tesis de la «autonomía que ha alcanzado el orden profano o temporal, en virtud de un proceso de diferenciación y que no permite considerarlo Como ministro de lo espiritual» (Humanisme Intégral, en Oeuvres Completes, vol. VI, Ed. Univ., Fribourg, Suisse, y Ed. Saint-Paul, Paris, 1984, págs. 490-491). Quien entre nosotros ha estudiado mejor el pensamiento de Maritain es el P. Julio Meinvielle (cf. sobre todo De Lamennais a Maritain, Nuestro Tiempo, Buenos Aires, 1945).
Huelga decir que no podemos compartir la posición de Maritain. A nuestro juicio, el gran proceso de la Revolución Moderna, que más allá de sus distintos jalones constituye una unidad, una sola gran Revolución, en diversas y sucesivas etapas, debe ser considerado en su conjunto como un proceso de decadencia, no de maduración. No se trata de un proceso dialéctico de negaciones sucesivas, sino de un desarrollo progresivo y sustancialmente en la misma dirección.
Desde mediados del siglo XVIII la Iglesia ha venido condenando las sucesivas manifestaciones de la Revolución. Una y otra vez el Magisterio ha reiterado su juicio sobre lo que dio en llamar «el mundo moderno», entendido, como es obvio, no en sentido cronológico –siempre el mundo es moderno– sino axiológico. Podríamos alinear encíclicas, documentos, alocuciones de los Papas en el mismo sentido. Alguno podrá creer que el último Concilio, el Vaticano II, ha cambiado el juicio de la Iglesia sobre el mundo moderno.
Quizás la clave de este aparente viraje nos lo ofrece Pablo VI cuando, en su solemne alocución del 7 de diciembre de 1965, con motivo de la clausura del Concilio, dijo: «Para apreciarlo dignamente [al Concilio] , es menester recordar el tiempo en que se ha llevado a cabo; un tiempo que cualquiera reconocerá como orientado a la conquista de la tierra más bien que al reino de los cielos; un tiempo en que el olvido de Dios, que parece, sin razón, sugerido por el progreso científico, se hace habitual; un tiempo en que el acto fundamental de la personalidad humana, más consciente de sí y de su libertad, tiende a pronunciarse en favor de la propia autonomía absoluta, desatándose de toda ley trascendente; un tiempo en que el laicismo aparece como la consecuencia legítima del pensamiento moderno y la más alta filosofía de la ordenación temporal de la sociedad; un tiempo, además, en el cual las expresiones del espíritu alcanzan cumbres de irracionalidad y de desolación; un tiempo, finalmente, que registra –aun en las grandes religiones étnicas del mundo– perturbaciones y decadencias jamás antes experimentadas». Y poco después agrega: «El humanismo laico y profano ha aparecido fínalmente en toda su terrible estatura y, en cierto sentido, ha desafiado al Concilio. La religión de Dios que se ha hecho hombre, se ha encontrado con la religión –porque tal es– del hombre que se hace Dios».
¿Por qué entonces, se dirá, el Concilio se ha inclinado con simpatía sobre ese mundo revolucionario? En esa misma alocución el Papa nos da la respuesta: «La antigua historia del Samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio». Es decir, se ha inclinado hacia ese mundo no para bendecir sus errores sino para curar sus llagas.
Vistas las cosas con la perspectiva que nos ofrece la historia nos parece que acierta Berdiaieff cuando dice que hoy vivimos, no tanto el comienzo de un mundo nuevo, cuanto el término de un mundo viejo y caduco. Recuerda nuestra época el fin del mundo antiguo, la caída del Imperio Romano, el agotamiento de la cultura grecolatina. Ya no podemos creer –tras Hiroshima y el Gulag– en las teorías del progreso que sedujeron al siglo XIX, y según las cuales el futuro debía ser cada vez mejor, más humano, más vivible que el pasado que se aleja. «Más bien nos inclinamos a creer –escribe Berdiaieff– que lo mejor, lo más bello y lo más amable se encuentra, no en el porvenir, sino en la eternidad, y que también se encontraba en el pasado, porque el pasado miraba a la eternidad y suscitaba lo eterno» (Una nueva Edad Media… 11).
Pero enseguida el pensador ruso agrega que no se trata de volver tal cual a la Edad Media sino a una nueva Edad Media, como lo ha dejado en claro al elegir el título para su gran libro. Nosotros preferiríamos decir: no una vuelta a la Edad Media, cosa imposible en sí, sino una vuelta a la Cristiandad. Sería ridículo, y por cierto que no es eso lo que propicia Berdiaieff, pretender un retorno liso y llano a la Edad Media: no podemos volver a vestirnos como los caballeros, ni restaurar el mester de clerecía y los cantos de los juglares. Menos aún nos es lícito experimentar nostalgia por los defectos del Medioevo. Nuestro anhelo de rehacer la Cristiandad incluye la corrección de los errores que mancharon aquella Edad gloriosa, y el aprovechamiento de los progresos técnicos de los últimos siglos, que de por sí son neutros y pueden ser bien utilizados. Berdiaieff es categórico: «¿Bajo qué aspecto se nos presenta la nueva Edad Media? Es más fácil tomar de ello los rasgos negativos que los rasgos positivos. Es, ante todo, el fin del humanismo, del individualismo, del liberalismo formalista de la civilización moderna, y el comienzo de una época de nueva colectividad religiosa... He aquí el paso del formalismo de la historia moderna, que al fin y al cabo nada ha escogido, ni Dios ni diablo, al descubrimiento de lo que constituye el objeto de la vida» (ibid., 114-115).
Aquello a lo que aspiramos es a volver al meollo de la Cristiandad, a ese espíritu transido de nostalgia del cielo, a esa cultura que empalma con la trascendencia, a esa política ordenada al bien común, a ese trabajo entendido como quehacer santificante, volver a la verticalidad espiritual que fue capaz de elevar las catedrales, a la inteligencia enciclopédica que supo elaborar summas de toda índole, volver a aquella fuerza matriz que engendró a monjes y caballeros, que puso la fuerza armada al servicio no de la injusticia sino de la verdad desarmada, volver al culto a Nuestra Señora, ya la valoración del humor y de la eutrapelia.
Tender a una nueva Cristiandad significa hacer lo posible para que la política, la moral, las artes, el Estado, la economía, sin dejar de ser tales, se dejen penetrar por el espíritu del Evangelio. ¿No significará acaso convertirse en reaccionario incubar un anhelo semejante?, se pregunta Berdiaieff. Y contesta admirablemente que lo que sí podría considerarse como propiamente «reaccionario» es la voluntad de retroceder a un pasado próximo, al estado de espíritu ya la manera de vivir que reinaban hasta el momento de un reciente trastorno. «Así, después de la Revolución francesa, era extremadamente reaccionario querer volver a la organización material y espiritual del siglo XVIII, organización que había precisamente engendrado la revolución; pero no era reaccionario querer volver a los principios medievales, a lo que en ellos hay de eterno, a lo que hay de eterno en el pasado. No se vuelve a lo que en el pasado es demasiado temporal, demasiado corruptible, pero puede volverse a lo que en él hay de eterno. Lo que en nuestros días debería considerarse reaccionario, sería una regresión a esos principios de los tiempos modernos que triunfaron definitivamente con la sociedad del siglo XIX y que vemos hoy descomponerse... El viejo mundo que se descompone y al que no puede volverse, es positivamente el de la historia moderna, con sus luces racionalistas, con su individualismo y su humanismo, su liberalismo y sus teorías democráticas, con su monstruoso sistema económico de industrialización y de capitalización, con la concupiscencia desenfrenada, su ateísmo y su soberano desdén del alma, su enfrentamiento de clases. ¡Ah! ciertamente volveríamos a entonar las palabras del canto revolucionario: “Reneguemos el viejo mundo” [se refiere, según creemos, a un himno del repertorio soviético], pero comprendiendo, con el nombre de viejo mundo, ese mundo de los tiempos modernos abocado a la destrucción» (Una nueva Edad Media... 85-86).
Parecería una utopía soñar hoy con un renacimiento de la Cristiandad. También debió parecerlo pensar en ella, proyectarla, aunque más no fuera que con la imaginación, en la época de las catacumbas, o en el transcurso de las invasiones bárbaras. Y sin embargo, según lo dijimos al comienzo de este curso, tanto en uno como en otro caso; los mejores cristianos de aquellos tiempos jamás renunciaron a dicho proyecto, aun cuando no fuese posible de ser concretado inmediatamente. La llama de ese ideal nunca se perdió, al menos en la mente de los grandes, como por ejemplo S. Agustin, quien en medio de las tinieblas y los desastres de su época, escribió su luminosa obra «De Civitate Dei», que sería el libro de cabecera de la Cristiandad medieval.
A ello hay que apuntar, aun hoy, en medio de la situación dramática en que nos toca vivir. Hacemos nuestras las vibrantes palabras de Berdiaieff: «Y nosotros debemos sentirnos no solamente los últimos romanos fieles a la antigüedad, eterna verdad y belleza, sino también los centinelas vueltos hacia el día invisible creador del futuro, cuando se levante el sol del nuevo Renacimiento cristiano. Quizás este Renacimiento se manifestará dentro de las catacumbas, no produciéndose más que para algunos. Quizás no tendrá lugar más que con el fin de los tiempos. No nos incumbe el saberlo. Pero lo que sí sabemos firmemente, en cambio, es que la luz eterna y la belleza eterna no pueden ser destruidas ni por las tinieblas ni por el caos. La victoria de la cantidad sobre la calidad, de ese mundo limitado sobre el otro mundo, es siempre ilusoria. Por lo tanto, sin temor y sin desaliento, debemos pasar del día de la historia moderna a esa noche medieval. Que se retire la falsa y mentirosa claridad» (ibid., 70).
III. Los posibles aportes de Hispanoamérica
Como quiera que el fin de este curso coincide con el año Centenario del Descubrimiento de América, nos parece adecuado cerrarlo aludiendo a dicho acontecimiento en relación con el tema de la Cristiandad.
La España que nos conquista es la España de los Reyes Católicos, la de Isabel y Fernando; la España que nos educa es la España de Carlos V, ante todo, quien retomó la antigua noción romana de Imperio, según la cual todos los hombres eran considerados al modo de una gran familia, pero transfigurada por la idea de Imperio Católico como marco temporal de la expansión misionera del mensaje evangélico, entendiendo continuar el Imperio Carolingio y el Imperio Romano-Germánico; y también de Felipe II, bajo cuyo reinado «la cristiandad iberoamericana alcanzó su plenitud», según dice Caturelli en el magnífico libro que dio a luz en homenaje al Quinto Centenario (El Nuevo Mundo. El Descubrimiento, la Conquista y la Evangelización de América y la Cultura Occidental, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y Ed. Edamex, México, 1991, 357). Es la España del llamado Renacimiento español, que poco tiene que ver con el espíritu renacentista italiano o europeo, y cuyo mejor símbolo parece ser el Escorial, aquel edificio tan sobrio como imponente, edificado según los cánones arquitectónicos de los tiempos nuevos. España resurgió de su secular Reconquista con espíritu de Cristiandad. Podríase decir que cuando el Medioevo declinaba o directamente era erradicado en otros países de Europa, encontró un hogar acogedor en nuestra Madre Patria. Los mejores valores de la cultura grecolatina, asumidos por el Catolicismo, parecieron concentrarse en España y desde allí se irradiaron hasta nosotros.
Hace una década Claudio Sánchez Albornoz, quien vivió muchos años en Buenos Aires, y recorrió diversas naciones de Hispanoamérica, escribió un libro notable sobre el tema que nos ocupa (La Edad Media española y la conquista de América, Cultura Hispánica, Madrid, 1982). «Sólo un pueblo sacudido por un desorbitado dinamismo aventurero –dice allí el fogoso historiador español–, tras siglos de batallas y de empresas arriesgadas, y con una hipersensibilidad religiosa extrema, podía acometer la aventura». De donde deduce que «América fue descubierta, colonizada, cristianizada y organizada como proyección de la singular Edad Media que padeció o gozó España». Más aún, no trepida en afirmar que «si los musulmanes no hubieran puesto pie en España, nosotros no habríamos realizado el milagro de América... La Reconquista es clave de la historia de España y raíz profunda, vivaz, magnífica, de la empresa de América».
Y se explaya en su aserto. Durante siete siglos, «desde las peñas de la zona cántabro-astur, hasta Granada, con tristes intervalos y no pocos retrocesos temporales, la cristiandad hispana fue reconquistando el solar nacional». Pero la Reconquista no fue sólo el crisol del alma española, sino también su mejor preparación para la gesta de América: «Porque en el transcurso de la historia medieval, ningún pueblo de Occidente había tenido un entrenamiento parejo al de las gentes hispanas en aventuras conquistadoras y colonizadoras».
El español vivió su Edad Media poniéndose frente a Dios en la actitud del caballero ante su señor, actitud que conservaría de cara a la hazaña de la conquista de América. Sánchez Albornoz pone en boca del hombre hispano la plegaría del vasallo feudal: «Soy tu espada, Señor, estoy combatiendo a tus enemigos y llevando tu nombre a nuevas tierras. Llevo tu cruz en mis banderas, a Ti consagro mis conquistas. Tu madre es la mía, y ella es también mi Dama, Nuestra Señora. Soy tu siervo, Señor, te rindo pleitesía; ayúdame a extender tu santo nombre ya honrar a Nuestra Señora, a los ángeles ya los santos varones que te sirvieron ayer...»
El 2 de enero de 1492, en las almenas de Granada se alzó la enseña de Cristo, mientras que el estandarte de la Media Luna era arriado. En el mismo año, las carabelas avistaban América, precisamente el 12 de octubre, aniversario de la aparición de Nuestra Señora a Santiago, en el Pilar de Zaragoza.
Es cierto que aquellas palabras de León XIII: «Hubo un tiempo en que...», que nosotros elegimos como umbral para el presente curso, se refieren directamente a la Cristiandad medieval. Sin embargo, como observa Caturelli, con derecho podemos aplicarlas a la Cristiandad que realizó España. «Después de la ruptura de la Reforma –escribe el filósofo cordobés–, la hispanidad de los Reyes Católicos, del Cardenal Cisneros y de los grandes Austrias, incluida Iberoamérica, constituía una cristiandad. Toda la sociedad hispanoamericana estaba impregnada del espíritu y la doctrina de la Iglesia Católica y se expresaba en sus leyes (téngase presente el admirable monumento de las Leyes de Indias), en sus instituciones tanto peninsulares cuanto americanas (las Indias de la tierra) , realmente vividos por todas las capas de la sociedad» (El Nuevo Mundo… 345).
¿No se muestra acaso medieval España por sus hazañas en América, por su reciedumbre, casi sobrehumana, yendo y viniendo sus soldados y sus misioneros a través de mares, montañas, selvas, desiertos, ríos y llanuras? Los siglos de lucha y esfuerzo contra el enemigo musulmán habían templado los espíritus y los cuerpos de sus guerreros, de sus labriegos, de sus misioneros y aun de sus místicos. El «honor», que como hemos visto tanto caracterizó al alma medieval, fue la columna vertebral del Descubrimiento y Conquista de América.
La Edad Media, o mejor, el espíritu medieval, había encontrado en España el humus que necesitaba para fructificar. Aun recientemente Unamuno así lo reconocía: «Yo me siento con un alma medieval y se me antoja que es medieval el alma de mi patria; que ha atravesado ésta a la fuerza por el Renacimiento, la Reforma y la Revolución, aprendiendo sí de ellas, pero sin dejarse tocar el alma, conservando la esencia española de aquellos tiempos que llaman caliginosos».
España nos trajo el Cristianismo y la Cristiandad. Nos trajo el Cristianismo, ante todo. «América celebra la llegada de la fe», dijo recientemente el Papa refiriéndose al aniversario que conmemoramos. Es la España que vino a proclamar la Buena Nueva a los indios, levantando templos dignos de la gloria de Dios y administrando sacramentos a los nuevos hijos de la Iglesia. Pero España nos trajo también la Cristiandad, porque evangelizó la política, enraizándola en un proyecto abierto a la trascendencia y suscitando gobernantes que se preocuparon por el bien común, como entre nosotros Hernandarias; evangelizó la cultura, creando Universidades y colegios por doquier , donde se enseñaban las ciencias naturales y sobrenaturales; evangelizó el arte, posibilitando la aparición de escuelas estéticas locales y obras de gran nivel, como las del arte cusqueño, etcétera.
Juan Pablo II lo ha expresado con palabras encendidas: «Era el prorrumpir vigoroso de la universalidad querida por Cristo –“Id y haced discípulos a todas las naciones”– para su mensaje. Este, tras el concilio de Jerusalén, penetra en la Ecumene helenística del Imperio Romano, se confirma en la evangelización de los pueblos germánicos y eslavos (ahí marcan su influjo Agustín, Benito, Cirilo y Metodio) y halla su nueva plenitud en el alumbramiento de la cristiandad del Nuevo Mundo» («Pasado y futuro de la evangelización de Iberoamérica», Alocución a los obispos del CELAM, Santo Domingo, 12 de octubre 1984).
Quizás el ejemplo más relevante de Cristiandad haya sido el que nos ofrecieron los Padres de la Compañía de Jesús en ese gran experimento sagrado que fueron las reducciones de los indios guaraníes, donde todo el orden temporal –trabajo, cultura, arte, familia, matrimonio, propiedad–... se veía vivificado por el espíritu del Evangelio. Basta con observar los restos que nos quedan de aquellos pueblos para advertir dicha preocupación: la casa de Dios, alta, espléndida, una catedral comparable con las europeas, se eleva verticalmente por sobre las casas de los hombres, como si desde su campanario estuviese imprimiendo sentido sobrenatural a todas las actividades naturales. Los treinta pueblos guaraníticos constituyeron una auténtica Cristiandad.
España se transplantó a nuestras tierras y en ellas se arraigó. García Lorca ha señalado expresivamente la diferencia que en este sentido separa la colonización española de la inglesa: «Nueva York es la gran mentira del mundo... Los ingleses han llevado allí una civilización sin raíces. Han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la tierra... Así como en la América de abajo nosotros dejamos a Cervantes, los ingleses en la América de arriba no han dejado a su Shakespeare».
Así fuimos engendrados. Tal es nuestra matriz. Por eso, tanto el liberalismo como el marxismo apenas si han logrado echar raíces en el alma de nuestro pueblo. De ahí la insistencia de ambos para que olvidáramos nuestros orígenes y mirásemos hacia otros modelos, que antes pudo ser la Unión Soviética, y ahora los Estados Unidos. El primer paso para la instauración de cualquier ideología ajena al ser nacional es provocar el desarraigo, que se traduce, positivamente, en el proyecto de «colonización cultural». Hoy se nos exhorta a integrar el Primer Mundo, y a través de él, el Nuevo Orden Mundial. Por eso, ahora más que nunca, se hace necesario destacar aquello que nos diferencia del país hegemónico, lo cual ha expresado con notable sinceridad el norteamericano Waldo Frank, en su «Mensaje a la América Hispánica», hecho público en Madrid en 1930: «Vosotros [por los hispanoamericanos] habéis sido menos zapados por la fea Edad Moderna, menos corrompidos por el falso humanismo y racionalismo. Estáis más cerca del sentido de la vida humana, como drama trágico y divino, pues estáis más cerca de la Edad Media Cristiana, en que todos los valores de Judea, Grecia y Roma, formaron parte de un organismo cósmico. Tenéis valores, mientras que nosotros sólo tenemos entusiasmos» (Cit. en A. Buela, El sentido de América. Seis ensayos en busca de nuestra identidad, Ed. Nuestro Tiempo, Buenos Aires, 1990).
La Hispanidad es quizás la alternativa valedera que estamos en condiciones de presentar frente al Nuevo Orden Mundial. Ya Pío XII pensaba que el mundo hispánico podía constituir una disyuntiva a los grandes bloques de nuestro tiempo. «España tiene una misión altísima que cumplir –dijo en una de sus alocuciones–, pero solamente será digna de ella si logra totalmente de nuevo encontrarse a sí misma en su espíritu tradicional y en aquella unidad que sólo sobre tal espíritu puede fundarse. Nos alimentamos, por lo que se refiere a España, un solo deseo: verla una y gloriosa, alzando en sus manos poderosas una Cruz rodeada por todo este mundo que, gracias principalmente a ella, piensa y reza en castellano, y proponerla después como ejemplo del poder restaurador, vivificador y educador de una fe»... (Alocución del 17 de diciembre 1942).
Y hace poco, Juan Pablo II, en uno de sus viajes a España, lanzó una convocatoria en el mismo sentido, si bien dirigida a toda Europa, pero desde Compostela, corazón espiritual de la hispanidad: «Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes». Lo que así comenta Caturelli: «Es evidente que aquella ‘presencia benéfica’, la más profundamente benéfica ha sido la evangelización de todo un continente por obra de los misioneros de la España Católica. Pero la Europa de hoy, atrapada en la dialéctica producción-consumo y en el secularismo hedonista de la unión europea del Mercado Común (una suerte de anti-Cristiandad) está, por ahora, completamente sorda» (El Nuevo Mundo... 360).
Levantemos, pues, las banderas de nuestra tradición nacional, greco-latina-hispánica-católica. Nuestra época, a pesar de su aparente triunfalismo, es una época de naufragio. No podemos permanecer como espectadores mudos. Es preciso actuar. Ante todo salvando, en la medida de nuestras fuerzas, los valores que hemos recibido y que todavía sobreviven. Transmitirlos a la siguiente generación. Y así como en este curso hemos hecho memoria de la Cristiandad medieval, evocando el verbo de S. Bernardo, la epopeya de las Cruzadas, el canto gregoriano, la política de S. Luis, las grandes Summas doctrinales de Sto. Tomás y de S. Buenaventura, las universidades y corporaciones, hagamos también profecía, proyectando en el horizonte de la historia el ideal de la Cristiandad que, por supuesto, se dará en formas nuevas, si bien en su sustancia igual a aquélla, ya que la Cristiandad no es otra cosa que el Reinado Social de Jesucristo, la impregnación evangélíca de la sociedad.
«No, la civilización no está por inventarse –dijo S. Pío X–, ni la ciudad por construirse en las nubes. Ha existido, existe; es la civilización cristiana, es la ciudad católíca. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sobre sus naturales y divinos fundamentos contra los ataques, siempre renovados, de la utopía nociva, de la rebeldía y de la impiedad: Omnia instaurare in Christo».
Frente a un mundo que se encarniza con la idea misma de filosofía cristiana, de costumbres cristianas, de política cristiana, de cultura cristiana, y hasta de derecho natural, alentemos el renacimiento de un orden temporal vivificado por el espíritu del Evangelío, absolutamente diverso del mundialismo hedonista e inmanentista que se pretende instaurar. Hagamos eco a las palabras de Juan Pablo II: «Que se abran las puertas, todas las puertas, las de la política, de la economía, de la cultura, del arte, al Cristo Salvador».