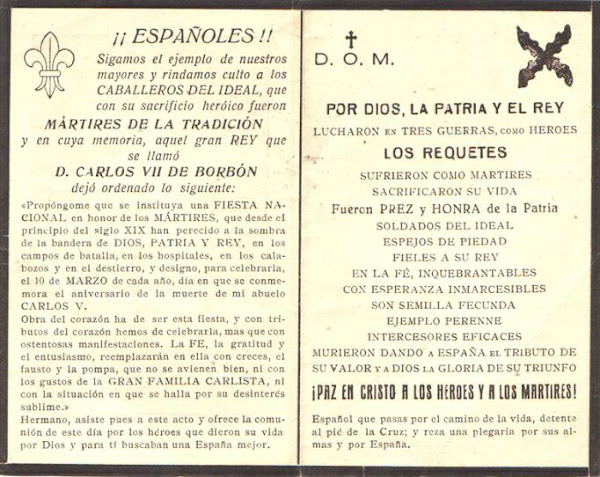HIMNO DE LOS PELAYOS
Pelayos somos de España
Somos niños, los pelayos
Boina roja tu serás
"...Un Monarca, un Imperio y una Espada..."

Pelayos somos de España
Somos niños, los pelayos
Boina roja tu serás

MANIFIESTO DE S.A.R. DON SIXTO ENRIQUE DE BORBÓN
En esta fecha en que mi padre, en nombre de mi tío abuelo el Rey Don Alfonso Carlos, dio la orden al Requeté de sumarse al Alzamiento Nacional, cumplo con mi deber de dirigirme a vosotros de nuevo para llamaros a cerrar filas en torno a nuestra Comunión Tradicionalista, medio providencial que ha garantizado y ha de asegurar la continuidad y restauración de las Españas.
En mi manifiesto del día de Santiago Apóstol de mil novecientos ochenta y uno os decía: "El destino ha puesto en mis manos la bandera limpia e inmaculada de nuestra Tradición. Fiel a esta bandera he de vivir en el cumplimiento de la alta misión de la que la Providencia me ha hecho depositario y con la firme promesa de que ningún interés o inclinación personal jamás me apartarán de esa entrega que a España y al Carlismo debo como representante y Abanderado de la Comunión Tradicionalista". Mucho ha sido lo acontecido desde entonces, y no con mi indiferencia, aunque en ocasiones me haya parecido más adecuado guardar silencio e intervenir por el consejo personal o por el consentimiento tácito.
Tras la defección de mi hermano Carlos Hugo, durante años he esperado con vosotros que mis sobrinos, sus hijos Don Carlos Javier y Don Jaime, enarbolasen la bandera de la que yo he sido depositario tras la muerte de mi padre, nuestro llorado Rey Don Javier. No he perdido la esperanza. Pero esta situación de Regencia no puede ni debe perpetuarse. A ellos y a vosotros recuerdo los fundamentos de la legitimidad española, tal como los definió mi tío abuelo el Rey don Alfonso Carlos en el Decreto en que instituyó la Regencia en la persona de mi padre:
"I. La Religión Católica, Apostólica Romana, con la unidad y consecuencias jurídicas con que fue amada y servida tradicionalmente en nuestros reinos;
II. La constitución natural y orgánica de los estados y cuerpos de la sociedad tradicional;
III. La federación histórica de las distintas regiones y sus fueros y libertades, integrante de la unidad de la Patria española.
IV. La auténtica Monarquía tradicional, legítima de origen y ejercicio;
V. Los principios y espíritu y, en cuanto sea prácticamente posible, el mismo estado de derecho y legislativo anterior al mal llamado derecho nuevo."
Para mejor servir estos principios y reorganizar eficazmente nuestra Causa, he decidido nombrar una Secretaría Política que actuará bajo la dirección de don Rafael Gambra. Espero de los carlistas que, deponiendo toda diferencia, le presten la más leal colaboración.
Parece haberse adueñado de los españoles una indiferencia teñida a veces de falso optimismo que les impide ver la gravedad de los males que afligen actualmente a España. La entrega de la confesionalidad católica del Estado ha acelerado y agravado el proceso de secularización que le sirvió de excusa más que de fundamento, pues éste -y falso- no es otro que la ideología liberal y su secuencia desvinculadora. De ahí no han cesado de manar toda suerte de males, sin que se haya acertado a atajarlos en su fuente. La nueva "organización política" -que en puridad se acerca más a la ausencia de orden político, esto es, al desgobierno- combina letalmente capitalismo liberal, estatismo socialista e indiferentismo moral en un proceso que resume el signo de lo que se ha dado en llamar "globalización" y que viene acompañado de la disolución de las patrias, en particular de la española, atenazada por los dos brazos del pseudo-regionalismo y el europeísmo, en una dialéctica falsa, pues lo propio de la hispanidad fue siempre el "fuero", expresión de autonomía e instrumento de integración al tiempo, encarnación de la libertad cristiana, a través del vehículo de la denominada por ello con toda justicia monarquía federativa y misionera.
En las Españas, la Hispanidad repartida por todos los continentes, que ha sido la más alta expresión de la Cristiandad en la historia, radica nuestra principal fuerza. A la reconstrucción de su constitución histórica y a la restauración de un gobierno según su modo de ser debemos dedicar todos nuestros empeños. Desde que una parte creciente de los españoles los olvidara, a partir de los días de la invasión napoleónica, sólo hemos tenido decadencia e inestabilidad. La actuación del Carlismo impidió que la decadencia se consumase en agotamiento, quizá fatal. Porque, aunque nuestros antecesores no llegaran a triunfar, su resistencia, aquel "gobernar desde fuera" que practicaron, impidió la muerte de nuestro ser. No puede ser otro el papel de nuestra Comunión, baluarte desde el que confiamos conservar los restos que -si Dios lo quiere- nos permitan el triunfo, el ciento por uno de nuestros desvelos, además de la vida eterna que es -por encima de todo- lo que deseamos alcanzar. Como escribió mi padre en su Manifiesto de tres de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro: "Aun con nuestra limitada visión humana, tenemos que entender que obedece a un plan providencial la conservación sorprendente de esta selección de hombres que a lo largo de un siglo ha mantenido la pureza de sus ideales frente a la persecución, la derrota y el hastío". De esta pureza de ideales, y no de la cesión a cualesquiera de las tentaciones de adaptación que por doquier nos acechan, ha de nacer la victoria que necesitamos. Que este siglo que comienza sea el de nuestras Españas.
En el exilio, a diez y siete de julio del año dos mil uno.
Sixto Enrique de Borbón


A fines del siglo XIII una nueva invasión musulmana puso en riesgo la integridad de la Península Ibérica y de los reinos cristianos que la conformaban. Un hombre escogido por la Providencia, Guzmán el Bueno, sería protagonista de una epopeya que habría de asombrar a cristianos e infieles por igual, salvando a su patria y a la verdadera fe, de sucumbir a una fuerza extraña, enemiga de occidente y de la civilización cristiana. Esta es su historia

Corre 1284. Desde Marruecos, los benimérines, sucesores de los almohades (unitarios), han invadido la península con la clara intención de dominar el estrecho y socorrer al reino moro de Granada, gravemente amenazado por el incesante avance cristiano 1.
Hay angustia y temor en España. Es la cuarta vez que los árabes irrumpen en la antigua Iberia para iniciar su conquista y se teme que los territorios reconquistados a costa de tanta sangre, vuelvan a sucumbir. Ya han caído en manos del infiel Tarifa, Gibraltar, Algeciras, Ronda y Estepona.
En el corazón de Castilla, el valeroso rey Sancho IV el Bravo 2, se apresta a la defensa, convocando a guerreros de toda España. Y no solo de Castilla y de León acuden aquellos sino también de Asturias, Aragón, Galicia y Navarra. Son hombres fornidos y valerosos, dispuestos a defender a su tierra y a la verdadera religión. Van a pelear y a morir en nombre de Nuestro Señor Jesucristo y su Santa Madre, que los inspiran y por ello no temen a nada. Pero el monarca necesita a hombres especiales para enfrentar la amenaza. Hombres de hierro, dispuestos a hacer del triunfo una realidad. Y alguien le menciona el nombre de un bravo caballero que tiene experiencia en el Islam: Alonso Pérez de Guzmán, valeroso guerrero y cruzado excepcional. Cuando el monarca pregunta quien es, sus ministros le explican que es el hijo bastardo de quien fuera adelantado mayor de Andalucía en tiempos de su padre: don Pedro Núñez de Guzmán.
 |
Castillo de Guzmán |
Soldado de Cristo
Guzmán nació en León, el 24 de enero de 1255 (día de San Idelfonso) pero, por haber discrepado con sus hermanos 3, abandonó el reino para ofrecer su espada al servicio de nobles causas, tomando parte en la conquista de Jaén por el Señor de Vizcaya. Fue allí donde capturó al lugarteniente del emir de Marruecos, hecho que aceleró notablemente la rendición enemiga.
Sus aventuras lo llevaron a enrolarse en las huestes del emir Abú Yusuf de Marruecos, para quien batalló exitosamente contra otros árabes del Magreb oriental (Argel, Bujía, Orán). Condición principal que exigió al africano fue no luchar jamás contra rey cristiano y tal fue la experiencia alcanzada en esas lides, que su nombre se hizo célebre en toda España y el norte del África.
Cuando en 1284 los benimérines al mando del emir Ibn Yacub invaden la península, Guzmán permanece en el África hasta 1291. Es entonces que su soberano lo llama y viendo a su patria amenazada, no duda en acudir y poner su espada a su servicio. En 1292, marcha en el ejército de Castilla, participando en la conquista de Tarifa, batiéndose con sin igual bravura.
 |
Sancho IV y Alfonso X |
El paso a la inmortalidad
Tal fue su ardor en la lucha, que el rey Sancho lo nombró alcalde de Tarifa, funciones que ejercerá con firmeza a partir de 1293.
Perseguida por la flota del genovés Benedetto Zaccaria, la horda benimerine repasa el estrecho y observa desde Tánger como el italiano destruye su armada. De momento el peligro de otra invasión parece alejado, pero el rey don Sancho, exhaustas sus arcas, ordena a su ejército regresar a Burgos, dejando la plaza (Tarifa) al mando de Guzmán.
Ocurre entonces lo que nadie espera. Los benimérines, con el auxilio del infante don Juan, hermano traidor del rey, vuelven a la península y plantan sitio a la plaza (primavera de 1294) con la intención de transformarla en base de operaciones.
Traidor e invasores árabes intentan por todos los medios sobornar a don Alonso y al no lograrlo, se lanzan a asaltar sus muros, siendo rechazados una y otra vez, con terribles pérdidas. Los castellanos resisten comandados por el alcalde motivando a don Juan a recurrir a una vil treta, ruin y repulsiva: amenazar al buen Guzmán con degollar a su hijo mayor don Pedro Alonso, a quien retiene prisionero. Y con él muchacho maniatado, se presenta una vez más frente a los muros de la ciudad, seguro de que el defensor depondrá su actitud. Pero se equivoca de cabo a rabo.
Asomado don Alonso por entre las almenas, no puede evitar estremecerse. Ahí abajo, en poder de los enemigos de la fe, se encuentra su amado primogénito, atado e indefenso, listo para ser sacrificado si no entrega el bastión.
Vuelven a insistir el traidor y sus aliados y la respuesta de Guzmán es la misma, firme y terminante: podían degollarle cinco hijos si los tuviera, que él no entrega la plaza por la que juró a su señor, el rey, defenderla a costa de su vida. Y diciendo esto, toma su cuchillo y lo arroja al enemigo exclamando con voz potente.
- ¡Ahí está mi cuchillo por si no tenéis con que degollarle!- Los testigos de aquel hecho no dan crédito a lo que ven.
Y es entonces que ocurre lo peor. Don Juan, presa de feroz cólera, degüella al muchacho frente a sus padres y los musulmanes le cortan la cabeza, para arrojarla hacia Tarifa desde una catapulta.
Grande es el dolor de Guzmán, tremendo el desconsuelo de su esposa, pero la plaza no cae. Y sabiendo que el ejército castellano avanza firme por tierra y la flota de Aragón igual lo hace por mar, los benimérines levantan el cerco y se retiran al Magreb, asombrados por lo que podían obrar los cristianos impulsados por su fe 4.
Brazo armado de Castilla y la Iglesia
 Impresiona al monarca el gesto del guerreo y lo manda llamar a Alcalá de Henares para recibirlo con los honores que su epopeya merece, concediéndole gracias y mercedes y apodándolo “el Bueno” 5.
Impresiona al monarca el gesto del guerreo y lo manda llamar a Alcalá de Henares para recibirlo con los honores que su epopeya merece, concediéndole gracias y mercedes y apodándolo “el Bueno” 5.
Guzmán sigue combatiendo por su reino y por la Cruz a lo largo de Andalucía, ya en Algeciras, ya en Gibraltar y tras la muerte de don Sancho, seguirá defendiendo al cristianismo en nombre de su reina, la regente doña María de Molina, primero y de su hijo, el rey Fernando IV después.
El 19 de septiembre de 1309 en los Prados de León, cerca de Gaucín, muere en batalla contra los musulmanes, atravesado por una flecha de ballesta y sus cruzados, que le reverenciaban, tras aplastar a los infieles recogen su cuerpo y lo llevan en triunfo por Algeciras, Tarifa, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda y el bajo Guadalquivir, llegando finalmente a Sevilla, en cuya catedral se canta una misa en su nombre.
Guzmán el Bueno es depositado en el Monasterio de San Isidro del Campo, de la Orden del Cister, en Santiponce y en su sepulcro, los artistas esculpirán las siguientes palabras: "...ENTRO . EN CAVALGADA . EN . LA SIERRA DE GAVSIN . EOVO .Y .FACIENDA .CON LOS . MOROS . E MATARONLO ENELLA . VIERNES 19 D SEPTIEMBRE ERA DE MILITREZIENTOS IQUARENTA ISIETE QUE FUE AÑO DEL SEÑOR DE MIL ITREZIENTOS INVEVE".
Se repite la hazaña
 |
General José Moscardó |
Quinientos treinta años después, España vuelve a ser testigo de una epopeya similar. Durante el asedio al Alcázar de Toledo, a poco de iniciada la Guerra Civil 6, su defensor, el general José Moscardó, héroe de las Filipinas y de las campañas de Marruecos, recibe un llamado telefónico de las fuerzas comunistas que lo sitian. Cuando atiende le comunican que si no se rinde, su hijo prisionero, será fusilado. Moscardó pide hablar con él y al hacerlo, le ruega encomendar su alma a Dios y a la Patria, por quienes moría en sacrificio. Los comunistas cumplen su amenaza y el muchacho cae ejecutado.
Una vez más, España sorprendía al mundo por sus muestras de heroísmo y devoción. Guzmán en Tarifa; Moscardó en Toledo, son ejemplo de cruzados, de soldados de Cristo y de apasionados devotos de la Virgen María. Y hoy, cuando a los actos de arrojo se los califica de “estupidez”, sus ejemplos sirven para inflamar espíritus alicaídos y elevar la moral, demostrando que cuando se tiene fe, todo se logra, aún las más temerarias proezas.
Notas:
Los benimerines fueron una dinastía berberisca que desplazó a la de los almohades en el imperio de Marruecos. Como aquellos en 1145 y sus antecesores almorávides a fines del siglo XI, invadieron España en 1284
Hijo y sucesor de Alfonso X el Sabio
Lo llamaron “bastardo” en un banquete, frente mismo al rey Alfonso
Los benimérines fueron derrotados definitivamente por Alfonso XI de Castilla en la batalla del Salado (1340)
De él descienden los duques de Medina Sidonia
18 de julio de 1936

Fuente: Diario ABC, de 13/02/2009
Yo no soy carlista. Vengo de otro lado. Sin embargo, tengo una simpatía instintiva por el carlismo. Como yo, otros muchos piensan o sienten igual. ¿Por qué? Sería difícil explicarlo, y sin embargo eso forma parte de lo que yo les quiero contar hoy aquí.
El tema que me gustaría glosar brevemente es qué significa el carlismo en la cultura española. No hablaré de las aportaciones de distinguidos carlistas a la cultura española en general, porque sobre eso hay en esta mesa personas que saben mucho más que yo. Lo que me gustaría trasladarles es más bien cómo se ve, según creo, el carlismo en la cultura social española, es decir, en lo que la gente del común piensa sobre el particular, si es que aún queda gente del común que piense algo. Usted dice “carlista” y ¿qué reacciones suscita en quien le escucha? ¿Qué imagen se forma en la cabeza del que, sin saber sobre el asunto más que lugares comunes, oye la palabra “carlista”? Esa imagen es producto de todo cuanto se ha dicho y escrito sobre el carlismo desde los tiempos de la primera guerra. Más precisamente: de todo cuanto ha dicho y escrito la cultura oficial, hegemónica. La visión que ésta ha dado del carlismo ha sido invariablemente hostil, con frecuencia hasta la caricatura. En consecuencia, la imagen dominante del carlismo es generalmente negativa. Y sin embargo, a pesar de todo el carlismo ha sobrevivido como núcleo afectivo, como algo que inspira simpatías a cierta gente. ¿Cómo ha sido posible ese prodigio?
Quiero leerles un párrafo de un autor habitualmente loado sin tasa: Mariano José de Larra. Ese párrafo corresponde a su pieza “El hombre menguado o El carlista en la proclamación” y dice así:
“Muérome yo por las descripciones y tengo de describir al hombre menguado que vi el jueves. Era el sombrero redondo, o lo había sido, alto de copa, y tan alto que más que sombrero parecía coroza; la cabeza chica y achatada por delante y por detrás, más a guisa de plato que de cabeza; podría caber en ella todo lo más una idea, y esa no muy grande; los ojos, como la intención, atravesados y hundidos; la nariz aplastada, señal de respiración difícil; gran patilla entre portugués y guerrillero; los pies como de persona que no anda muy derecha, las manos de ave de rapiña, vivo encarnado en pantalón azul, capa no de estas que se roban, sino con las cuales se roba, y el traje todo de moda atrasada porque las gentes de ese partido nunca están muy al corriente. Corto de vista si los hay, como aquel que está acostumbrado a poca luz y le ofende la de un día claro. -«¡Carlista!» -dije yo para mí-. «¡Carlista!»”.
La caricatura es brutal, hiriente por lo arbitrario. Es una pintura propia de una guerra civil. Sin embargo, esa idea iba a ser dominante en la cultura oficial española del XIX y aun del XX. Un autor posterior como Pérez Galdós, aunque menos brutal, también abunda en descripciones fuertemente negativas del carlismo. Situémonos: estamos en el siglo XIX, la monarquía intenta construir un Estado liberal y acumula fracaso tras fracaso; todas sus medidas son o arbitrarias o ineficaces, la desamortización es una estafa, la supuesta libertad no es sino otra forma de caciquismo, las condiciones de vida de la gente no mejoran, las instituciones políticas son una cueva de ambiciones… Pese a todo ello, la ideología oficial de la España del XIX no mira hacia sí misma, sino que proyecta sus frustraciones sobre –contra- el carlismo. Así se va creando una imagen muy negativa del carlismo en la cultura social.
¿Tiene éxito esa ofensiva ideológica de la España oficial del XIX? Sí, pero un éxito mucho más limitado de lo que podría pensarse. La España del XIX explota –o, más bien, implota-, la Restauración prolonga muchos de los males de la España de Isabel II, el Desastre del 98 mueve conciencias, hay una impresión generalizada de caos y, al mirar el tejido nacional, ¿qué descubren los intelectuales, los que forman la cultura social? Descubren, entre otras cosas, el carlismo, que había sobrevivido a todo eso incardinado en el sustrato popular, transmitido en las familias y los pueblos de generación en generación.
Una precisión sobre esa mirada de los intelectuales: sería abusivo decir que éstos descubren el carlismo como al carlismo le gusta verse; lo que descubren es más bien una potencia cuya supervivencia no se explican, y de ahí que ejerza sobre ellos una singular fascinación, aunque no suscita una adhesión ideológica. Un caso ejemplar es el de Unamuno, socialista primero, liberal luego –aunque en realidad nunca fue propiamente ni una cosa ni otra-, que por convicciones ideológicas debería estar contra el carlismo, y que sin embargo no deja de experimentar la atracción de esa potencia espiritual que parece dormir en la misma tierra. Lo recibe, eso sí, a su propia manera, reinterpretándolo según su muy singular perspectiva. Hay unos cuantos párrafos de Unamuno en En torno al casticismo que me gustaría leerles. Son estos:
“Cuándo se estudiará con amor aquel desbordamiento popular… lo encasillaron, formularon y cristalizaron, y hoy no se ve aquel empuje laico, democrático, popular, aquella protesta contra todo mandarinato, todo intelectualismo y todo charlamentarismo, contra la aristocracia y la centralización unificadora… se empantanó y, al adquirir programa y forma, perdió su virtud”. “El carlismo nació contra la desamortización, no sólo de los bienes del clero, sino de los bienes del común”. “Hay dos carlismos, el popular de fondo socialista y federal y hasta anárquico… otro, el escolástico, esa miseria de bachilleres, canónigos, curas, barberos ergotistas y raciocinadotes…”. “Podría hacer un trabajo acerca de lo que puede llamarse socialismo carlista”.
Es muy interesante precisamente por lo que tiene de contradictorio. Unamuno no puede ser carlista, pero percibe su fuerza. Para explicarse a sí mismo, dibuja un cuadro de antagonismos que, en realidad, responde más bien a los antagonismos interiores del propio Unamuno. El mismo autor abunda en el mismo cuadro en su novela Paz en la guerra. Lo hace así:
“El levantamiento carlista se debió a la querella entre la villa y el monte, la lucha entre el labrador y el mercader. Nació contra la gavilla de cínicos, tiranuelos del lugar, polizontes vendidos que, como sapos, se hinchaban de la inmunda laguna de las expropiaciones de los bienes de la Iglesia, contra los mismos que les prestaban el dinero al treinta por ciento, los que les dejaron sin montes, sin dehesas, sin hornos y hasta sin fraguas, los que se hicieron ricos comprando con cuatro cuartos y mil picardías todos los medios de la riqueza común. Si don Carlos me llamara, le aconsejaría que quitase todas las oficinas y puestos públicos de la ciudades, desparramándolas por el campo; que obligase a los ricos a mantener a los pobres, a educar a los huérfanos; a que doblara las contribuciones, mayor cuota cuanto más tuviesen.”
¿Es esto realmente carlismo? No lo sé. Pero es evidente que aquí hay una voz que sigue llamando desde el fondo de la comunidad histórica española. Unamuno la recibe y la expresa como puede. Otro que va a recibir esa llamada y va a expresarla según su propio saber y entender, que no siempre es fácil de explicar, es Valle-Inclán.
Ustedes saben que Valle-Inclán situó en las guerras carlistas una trilogía de novelas escrita entre 1908 y 1909. Son Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera y Gerifaltes de antaño. Valle quería llamar a esta trilogía “La España tradicional”, título muy significativo. Lo más notable es que uno las lee y no resulta fácil ver ahí a un escritor carlista. ¿Qué está retratando Valle Inclán? La sublevación de una España rural, agraria, arcaizante, contra la sociedad burguesa; la irrupción del fondo espiritual del pueblo –tan santo como bárbaro- contra el artificio del dinero y de la máquina. Ahora bien, esta es una visión muy moderna del carlismo; no es el carlismo propiamente dicho, sino su potencia elemental según la percibe un esteta del siglo XX. El propio autor se declaraba “carlista por estética”: “El carlismo –decía- tiene para mí el encanto solemne de las grandes catedrales”.
Valle-Inclán era un torbellino de actividad y dejaba que su impulso estético preñará todos sus comportamientos: en 1910 se presenta a diputado por el partido carlista –no obtuvo escaño, al año siguiente da un discurso en San Sebastián donde promueve la creación de las Juventudes Jaimistas. Todo ello sin que sea posible decir en ningún momento que Valle es, propiamente, carlista. Sin embargo, como en el caso de Unamuno, es evidente que en Valle hay también algo que oscuramente le atrae y que el escritor se ve obligado a formular a su manera. ¿Qué es? “Morían los jardines viejos, pero morían con tanta nobleza, que de su muerte brotaba una poesía nueva: la poesía de las grandezas caídas”, dice en una de las obras citadas. Tal vez es simplemente eso: el eco nostálgico de una grandeza perdida y que, por estética, es lícito recobrar.
Para cualquier amante de la linealidad intelectual, de los discursos claros y racionales, de las explicaciones con sentido cerrado y completo, posiciones como estas de Unamuno y Valle-Inclán forzosamente han de resultar insuficientes, incoherentes, caprichosas. Sin embargo, conectan con una de las potencias inherentes al movimiento carlista: su carácter profundamente popular, su arraigo en estratos de la cultura social tan hondos que han podido permanecer ajenos al despliegue de la modernidad.
Voy a contarles una cosa. Sabrán ustedes que hay una célebre parrafada de Carlos Marx sobre el carlismo. Más o menos, Marx decía esto:
“El tradicionalismo carlista tenía unas bases auténticamente populares nacionales de campesinos, pequeños hidalgos y clero, en tanto que el liberalismo estaba encarnado en el militarismo, el capitalismo, la aristocracia latifundista y los intereses secularizados (…). El Carlismo no es un puro movimiento dinástico y regresivo, como se empeñaron en decir y mentir los bien pagados historiadores liberales. Es un movimiento libre y popular en defensa de tradiciones mucho más liberales y regionalistas que el absorbente liberalismo oficial, plagado de papanatas que copiaban a la Revolución Francesa. Los carlistas defendían las mejores tradiciones jurídicas españolas. Las de los Fueros y las Cortes legítimas que fueron pisoteadas por el absolutismo monárquico y el absolutismo centralista del Estado liberal. Representaban la patria grande como suma de las patrias locales, con sus peculiaridades y tradiciones propias. No existe en Europa ningún país que no cuente con restos de antiguas poblaciones y formas populares que han sido atropelladas por el devenir de la Historia (…) En Francia lo fueron los bretones y en España, de un modo mucho más voluminosos y nacional, los defensores de don Carlos”.
Esto lo habría escrito Marx en los artículos que dedicó a “La revolución española” para la Nueva Gaceta Renana o para el New York Dail Tribune, según unas u otras fuentes. Lo curioso es que Marx jamás escribió eso: nadie ha encontrado el artículo original donde Marx dice tales cosas sobre el carlismo. Pero lo verdaderamente prodigioso es esto: aunque se trata probablemente de una falsificación, ese párrafo de Marx es enteramente verosímil y perfectamente válido; es verosímil y válido porque entronca absolutamente con una dimensión esencial del carlismo, que su carácter de protesta popular contra la modernidad. Y ahí, en ese acento popular, reside a mi modo de ver la razón por la que el carlismo ha seguido vivo en la cultura social española; al menos, hasta hoy.
Ya sé que con esto no les descubro nada que ustedes no supieran ya. Pero sí me parece relevante, modestamente, sacar algunas conclusiones, y en particular esta: creo que es urgente que el carlismo, si quiere seguir proyectándose en la Historia de España con una imagen veraz, con la imagen de aquello que realmente fue y es, empiece a construir su propia leyenda. He elegido con cuidado la palabra: leyenda. No quiero decir mito, porque la mitología es, para empezar, falsa por definición, y porque el carlismo no tiene nada de mitológico, sino que es un fenómeno histórico bien real y material. Quiero decir y digo leyenda porque es ahí, en la leyenda, donde se construyen las imágenes afectivas, aquello que lleva a las personas a reconocerse íntimamente, de manera entrañable, en una realidad determinada.
Voy a poner un ejemplo deliberadamente extremo: ¿Alguien duda de que la absurda defensa contemporánea de la II República obedece a esa dinámica propiamente legendaria? Completamente al margen de la realidad histórica, ignorando por completo la materialidad fáctica de un régimen caótico, inoperante, incapaz de resolver los problemas que se le planteaban; completamente al margen, digo, de todo eso, que es la realidad de la II República, hoy se ha difundido la imagen –y hasta hace poco era convicción muy mayoritaria- de que aquel régimen era la encarnación misma de la democracia y las libertades. Esa imagen no es producto del estudio histórico –aunque haya quien pretende defender lo indefendible-, sino que es fruto de la lenta, tenaz, laboriosa e imaginativa tarea de reconstrucción legendaria de la realidad; son la literatura y el cine las que han construido la leyenda republicana.
Decía antes que este ejemplo era deliberadamente extremo; es tal porque se trata de una falsificación de dimensiones siderales. Pero precisamente: si la leyenda es capaz de convertir en potencia viva una reconstrucción artificial, ¿cuánto más no lo será de multiplicar la vitalidad de una realidad histórica, y deshacer la capa de topicazos y supercherías que en torno al carlismo –por ejemplo- han ido depositando doscientos años de liberalismo y modernismo? A la tarea de revitalizar esa realidad histórica es a lo que yo apelo.
Bien. ¿Dónde está la potencia legendaria del carlismo? Está en su carácter profundamente arraigado, está en su condición de esencia de lo español, en esa forma de actualizar desde el pueblo una tradición religiosa y cultural. Está en la sangre vertida por muchos miles de españoles, en las batallas libradas, en los rosarios rezados, en la nostalgia de una Corona que hace mucho tiempo es ya imposible, pero cuya presencia espiritual sigue estando ahí. La potencia legendaria del carlismo está en su continuidad directa con la gran tradición hispánica, con la España del imperio y las Españas, con la España de la Tradición con mayúscula.
¿Al final, qué se trata de defender? ¿Una bifurcación en una dinastía? Todos sabemos que ya no. Se trata de defender una idea de la vida y del mundo y del hombre. Se trata de defender un orden social basado no en el contrato anónimo entre individuos sin raíces, como el del mundo moderno –un contrato donde, además, nunca nos leen la letra pequeña-, sino un orden basado en la autonomía de las comunidades naturales y en la subsidiariedad entre ellas. Se trata de defender una visión de la vida como don de Dios, y no como un simple y efímero camino de agonía material. Se trata de defender una idea del hombre como soporte del plan divino, y por tanto como persona con una dignidad anterior al pacto político. Se trata de defender, por supuesto, una herencia, un legado, una continuidad histórica.
Todas estas cosas, que nosotros hoy podemos expresar con cierta frialdad conceptual, fueron sentidas y vividas antes de nosotros, a veces oscuramente, pero no por ello de forma menos viva, por muchos de los que nos precedieron. En las vidas y en los afanes de esas gentes que pisaron España antes que nosotros late un tesoro oculto de verdad, un tesoro que no ha cesado de palpitar y que sigue siendo capaz de hablar al corazón de los españoles, aunque sea de manera oscura y como inconsciente.
Digo “oscura e inconsciente”, sí. Quiero poner un sólo ejemplo: durante las movilizaciones populares de la legislatura anterior –por la vida, por la libertad de enseñanza, contra el terrorismo; en definitiva, por la unidad moral, cultural y política de España-, los carlistas salieron a la calle con sus banderas con la cruz de San Andrés. Pronto otros, no carlistas, empezaron a enarbolar esas banderas: las compraban en tenderetes de lance. Pocos de ellos sabrían qué estaban abanderando; quizá muchos de ellos no habían visto antes esa bandera más que en viejas imágenes de los tercios o en alguna escena de Alatriste. Pero esa bandera, esa cruz roja sobre fondo blanco, les estaba hablando con una voz inapelable, irresistible; esa bandera les estaba susurrando el secreto de una parte olvidada de su identidad. Y esa gente, esas manos, recibió el mensaje de una manera primaria, elemental, directa; recibió la leyenda.
Desde mi punto de vista, que es el punto de vista de alguien ajeno a esta causa –por eso lo dije nada más empezar-, el carlismo es ante todo un depósito; un depósito de hispanidad en el sentido que el pensamiento tradicional dio a esta palabra. Es un depósito de identidad española. En consecuencia, su presencia seguirá viva en la cultura social española mientras haya alguien capaz de escuchar, alguien que todavía entienda ese lenguaje.
Es verdad que los tiempos que vivimos parecen poco propicios para tales afanes. Por una parte, vivimos en la sociedad más materialista de todos los tiempos –de hecho, la primera sociedad enteramente materialista de la Historia. Por otro lado, la identidad cultural española retrocede aceleradamente en beneficio de esa viscosa mixtura de ignorancia nihilista y cultura mundial de masas que hoy vemos imponerse por todas partes. Justamente por eso es tan importante el trabajo de quienes, aun siendo muy pocos, tratan de mantener viva la llama. Con todo, yo no soy especialmente pesimista. También el comunismo trató de imponer en medio mundo una sociedad materialista de internacionalismo proletario y, al cabo de 70 años, se encontró con que lo único había sobrevivido a su tarea destructora era precisamente la nación y la religión.
Es que, ¿saben ustedes?, hay cosas que es muy difícil, incluso imposible desarraigar, porque forman parte de la propia condición humana, y entre esas cosas están el sentimiento de Dios y el sentimiento de arraigo a un suelo y a una historia. Eso nos da una ventaja sobre el enemigo: nosotros defendemos cosas que están en la naturaleza de los hombres, mientras que ellos defienden abstracciones. El carlismo es una de las fuerzas más representativas de esa defensa de lo propiamente humano: Dios y patria. En tanto sea capaz de seguir moviendo esa bandera del aspa roja sobre fondo blanco, creo sinceramente que seguirá vivo en el espíritu de los españoles.
Hoy la nueva Covadonga insurgente no está en valles inaccesibles o en comunidades rurales arraigadas; todo eso lo ha aplastado ya la modernidad. Hoy la nueva Covadonga insurgente está dentro de todos y cada uno de nosotros, también dentro de esa gente que está ahí fuera. Es como la cuerda dormida de un instrumento mudo; cuerda, sin embargo, que volverá a vibrar cuando reciba un sonido modulado en la tonalidad precisa. Hay que encontrar esa nota.
Conferencia de José Javier Esparza en el X Foro Alfonso Carlos I a propósito del 175 aniversario del carlismo. Toledo, 20 de septiembre de 2008





Dadme, Señor mi Dios, lo que os resta,
Aquello que jamás nadie os pide.
No os pido el reposo ni la tranquilidad; Ni del alma ni del cuerpo
No os pido la riqueza, ni el éxito, ni siquiera la salud;
Tantos os piden esto, mi Dios.
Que ya no os debe quedar para dar.
Dadme, Señor, lo que os resta.
Dadme aquello que todos los demás rechazan.
Quiero la inseguridad y la inquietud.
Quiero la fatiga y la tormenta.
Dadme esto, mi Dios, definitivamente;
Dadme la certeza de que esa será mi parte para siempre.
Porque no siempre tendré el coraje de volver a pedírosla.
Dame Señor, lo que os resta.
Dadme aquello que los demás no quieren
Pero dadme, también, el coraje, La fuerza y la Fe.
Así sea.