Exhortación a los Mártires (Ad Martyres)
Capítulo I: Necesidad de la concordia
Entre los alimentos que para el cuerpo ¡OH escogidos y dichosos mártires! Os envía a la cárcel la señora Iglesia, nuestra madre, sacados de sus pechos y del trabajo, de cada uno de los fieles, recibid también de mí algo que nutra vuestro espíritu; porque no es de provecho la hartura del cuerpo cuando el espíritu padece hambre. Y si todo lo que está enfermo debe ser curado, con mayor razón ha de ser mejor atendido lo que está más enfermo.
No soy ciertamente yo el más indicado para hablaros; sin embargo, los gladiadores, aun los más diestros, sacan ventaja no tan sólo de sus maestros y jefes, sino también de cualquier ignorante e incapaz, que desde las graderías los exhortan, y no pocas veces sacaron provecho de las indicaciones sugeridas desde el público.
Por tanto, en primer lugar ¡OH bendecidos de Dios! No contristéis al Espíritu Santo (Ef., IV, 3), que entró en la cárcel con vosotros; que si no hubiese entrado con vosotros, nunca la hubieseis podido aguantar. Esforzaos, pues, para que no os abandone y así, desde ahí, os conduzca al Señor.
En verdad la cárcel es también casa del demonio, donde encierra a sus familiares y seguidores; pero vosotros habéis entrado en ella para pisotearlo precisamente en su propia casa, después de haberlo maltratado afuera cuando se os perseguía.
¡Atentos! Que no vaya ahora a decir: "En mi casa están; los tentaré con rencillas y disgustos, provocando entre ellos desavenencias".
¡Que huya de vuestra presencia y escóndase deshecho e inutilizado en el infierno, como serpiente dominada y atontada por el humo! De modo que no le vaya tan bien en su reino que os pueda acometer, sino que os encuentre protegidos y armados de concordia, porque vuestra paz será su derrota.
Esta paz debéis custodiarla, acrecentarla y defenderla entre vosotros, para que podáis dársela a los que no la tienen con la Iglesia y suelen ir a suplicársela a los mártires encarcelados.
Capítulo II: La cárcel del mundo
Los demás impedimentos y aun vuestros mismos parientes os han acompañado tan sólo hasta la puerta de la cárcel. En ese momento habéis sido segregados del mundo. ¡Cuánto más de sus cosas y afanes!
¡No os aflijáis por haber sido sacados del mundo!
Si con sinceridad reflexionamos que este mundo es una cárcel, fácilmente comprenderíamos que no habéis entrado en la cárcel sino que habéis salido. Porque mucho mayores son las tinieblas del mundo que entenebrecen la mente de los hombres. Más pesadas son sus cadenas, pues oprimen a las mismas almas. Más repugnante es la fetidez que exhala el mundo porque emana de la lujuria de los hombres. En fin, mayor número de reos encierra la cárcel del mundo, porque abarca todo el género humano amenazado no por el juicio del procónsul, sino por la justicia de Dios.
De semejante cárcel ¡OH bendecidos de Dios! Fuisteis sacados, y ahora trasladados a esta otra que, si es oscura, os tiene a vosotros que sois luz; que, no obstante sus cadenas, sois libres delante de Dios; que, en medio de sus feos olores, sois perfume de suavidad. En ella un juez os espera a vosotros, a vosotros que juzgaréis a los mismos jueces.
Ahí se entristece el que suspira por las dichas del mundo; pero el cristiano, que afuera había renunciado al mundo, en la cárcel desprecia a la misma cárcel. En nada os preocupe el rango que ocupáis en este siglo, puesto que estáis fuera de él. Si algo de este mundo habéis perdido, gran negocio es perder, si perdiendo habéis ganado algo mucho mejor. Y ¡cuánto habrá que decir del premio destinado por Dios para los mártires!
Entre tanto sigamos comparando la vida del mundo con la de la cárcel.
Mucho más gana el espíritu que lo que pierde el cuerpo. Pues, a éste no le falta nada de lo que necesita, gracias a los desvelos de la Iglesia y a la fraterna caridad de los fieles. Además, el espíritu gana en todo lo que es útil a la fe. Porque en la cárcel no ves dioses extraños, ni te topas con sus imágenes, ni te encuentras mezclado con sus celebraciones, ni eres castigado con la fetidez de sus sacrificios inmundos. En la cárcel no te alcanzará la gritería de los espectáculos, ni las atrocidades, ni el furor, ni la obscenidad de autores y espectadores. Tus ojos no chocarán con los sucios lugares de libertinaje público. En ella estás libre de escándalos, de ocasiones peligrosas, de insinuaciones malas y aun de la misma persecución.
La cárcel es para el cristiano lo que la soledad para los profetas (Mt., 1, 3, 4, 12 y 35). El mismo Señor frecuentaba los lugares solitarios para alejarse del mundo y entregarse más libremente a la oración (Lc., VI, 12); Y finalmente, fue en la soledad donde reveló a sus discípulos el esplendor de su gloria (Mt., XVII, 1-9).
Saquémosle el nombre de cárcel y llamémosle retiro.
Puede el cuerpo estar encarcelado y la carne oprimida, pero para el espíritu todo está patente. ¡Sal, pues, con el alma! ¡Paséate con el espíritu, no por las umbrosas avenidas ni por los amplios pórticos, sino por aquella senda que conduce a Dios! ¡Cuantas veces la recorras, tantas menos estarás en la cárcel! ¡El cepo no puede dañar tu pie, cuando tu alma anda en el cielo!
El espíritu es el que mueve a todo el hombre y lo conduce a donde más le place, porque "donde está tu corazón, allí está tu tesoro" (Mt., VI, 21). Pues bien, ¡que nuestro corazón se halle, donde queremos que esté nuestro tesoro!
Capítulo III: La cárcel, palestra de la victoria
Sea así ¡OH amados de Dios! Que la cárcel resulte también molesta para los cristianos. Pero, ¿no hemos sido llamados al ejército del Dios vivo y en el bautismo no hemos jurado fidelidad?
El soldado no va a la guerra para deleitarse; ni sale de confortable aposento, sino de ligeras y estrechas tiendas de campaña, donde toda dureza, incomodidad y malestar tienen asiento.
Y aun durante la paz debe aprender a sufrir la guerra marchando con todas sus armas, corriendo por el campamento, cavando trincheras y soportando la carga de la tortuga.
Todo lo prueban con esfuerzo para que después no desfallezcan los cuerpos ni los ánimos: de la sombra al sol, del calor al frío, de la túnica a la armadura, del silencio al griterío, del descanso al estrépito.
Así pues, vosotros ¡OH amados de Dios! Todo cuanto aquí os resulta dañoso tomadlo como entrenamiento, tanto del alma como del cuerpo. Pues recia lucha tendréis que aguantar.
Pero en ella el angosto es el mismo Dios; el xistarco es el Espíritu Santo; el premio, una corona eterna; los espectadores, los seres angélicos; es decir, todos los poderes del cielo y la gloria por los siglos de los siglos.
Además, vuestro entrenador es Cristo Jesús, el cual os ungió con su espíritu. Él es quien os condujo a este certamen y quiere, antes del día de la pelea, someteros a un duro entrenamiento, sacándoos de las comodidades, para que vuestras fuerzas estén a la altura de la prueba.
Por esto mismo, para que aumenten sus fuerzas, a los atletas se los pone también aparte, y se los aleja de los placeres sensuales, de las comidas delicadas y de las bebidas enervantes. Los violentan, los mortifican y los fatigan porque cuanto más se hubieran ejercitado, tanto más seguros estarán de la victoria.
Y éstos -según el Apóstol- lo hacen para conseguir una corona perecedera, mientras que vosotros para alcanzar una eterna (1 Co. IX, 25).
Tomemos, pues, la cárcel como si fuera una palestra; de donde, bien ejercitados por todas sus incomodidades, podamos salir para ir al tribunal como a un estadio. Porque la virtud se fortifica con la austeridad y se corrompe por la molicie.
Capítulo IV: Ejemplos paganos de heroicidad
Si sabemos por una enseñanza del Señor que "la carne es débil y el espíritu pronto", no nos hagamos muelles; porque el Señor acepta que la carne sea débil, pero luego declara que el espíritu está pronto para enseñarnos que a éste debe aquélla estarle sujeta. Es decir, que la carne sirva al espíritu, que el más débil siga al más fuerte, y participe así de la misma fortaleza.
Entiéndase el espíritu con el cuerpo sobre la común salud. Mediten, no tanto sobre las incomodidades de la cárcel, como sobre la lucha y batalla finales. Porque quizás el cuerpo teme la pesada espada, la enorme cruz, el furor de las bestias, la grandísima tortura del fuego y, en fin, la habilidad de los verdugos en inventar tormentos.
Entonces el espíritu ponga, ante sí y ante la carne, que si todo esto es ciertamente muy grave, sin embargo ha sido soportado con gran serenidad por muchos; y todavía por otros muchos más tan sólo por el deseo de alcanzar fama y gloria. Y no sólo por hombres sino también por mujeres. De modo que vosotras ¡OH bendecidas de Dios! Habéis de responder también por vuestro sexo.
Largo sería, si intentase enumerar todos los casos de hombres que por propia voluntad perecieron. De entre las mujeres está a la mano Lucrecia que, habiendo sufrido la violencia del estupro, se clavó un puñal en presencia de sus parientes para salvar así la gloria de su castidad. Mucio dejó que se quemara su mano derecha en las llamas de un ara, para con este hecho conseguir fama.
Menos hicieron los filósofos. Sin embargo, Heráclito se hizo abrasar cubriéndose con estiércol de ganado. Empédocles se arrojó en el ardiente cráter del Etna. Peregrino no hace mucho que se precipitó a una hoguera.
En cuanto a las mujeres que despreciaron el fuego está Dido, que lo hizo para no verse obligada a casarse nuevamente después de la muerte de su marido, por ella amado tiernamente. Asimismo, la esposa de Asdrúbal, enterada de que su esposo se rendía a Escipión, se arrojó con sus hijos en el fuego que destruía a su patria, Cartago.
Régulo, general romano, prisionero de los cartagineses, no consintiendo ser canjeado tan sólo él por muchos prisioneros enemigos retorna al campo adversario para ser encerrado en una especie de arca llena de clavos, sufriendo así el tormento de muchísimas cruces.
Cleopatra, mujer valerosa, prefirió las bestias, y se hizo herir por víboras y serpientes -más horribles que el toro y el oso- antes que caer en manos del enemigo.
Pero pudiera creerse que más es el miedo a los tormentos que a la muerte. En este sentido, ¿acaso aquella meretriz de Atenas cedió ante el verdugo? Conocedora de una conjuración, fue atormentada para que traicionara a los conjurados; entonces, para que entendiesen que con las torturas nada le podrían sacar aun cuando siguiesen atormentándola, se mordió la lengua y se la escupió al tirano.
Nadie ignora que hasta hoy la mayor festividad entre los espartanos es la de la flagelación. En esta solemnidad los jóvenes de la nobleza son azotados delante del altar y en presencia de sus padres y parientes, que los animan a perseverar en el suplicio. Consideran que no hay renombre y gloria de mayor título que perder la vida antes que ceder en los sufrimientos.
Luego, si por afán de terrena gloria tanto puede resistir el alma y el cuerpo de llegar hasta el desprecio de la espada, el fuego, la cruz, las bestias y todos los tormentos, y tan sólo por el premio de una alabanza humana; entonces puedo afirmar que todos estos sufrimientos son muy poca cosa para alcanzar la gloria del cielo y la merced divina.
Si tanto se paga por el vidrio, ¿cuánto no se pagará por las perlas?
¿Quién, pues, no dará con sumo gusto por lo verdadero, lo que otros dieron por lo falso?
Capítulo V: Lección de los juegos
Dejemos estos casos motivados por el afán de gloria.
Hay también entre los hombres otra manía y enfermedad del alma que los lleva a soportar tantos juegos llenos de sevicia y crueldad.
¿A cuántos ociosos la vanidad no los hizo gladiadores, pereciendo luego a causa de las heridas?
¡Cuántos otros, llevados del entusiasmo, luchan con las mismas fieras y se juzgan más distinguidos cuantas más mordeduras y cicatrices ostentan!
Algunos otros se contratan para vestirse por algún tiempo con una túnica de fuego. No faltan los que se pasean calmosamente, mientras van recibiendo en sus pacientes espaldas los latigazos de los cazadores.
Todas estas atrocidades ¡OH bendecidos de Dios! No las permite el Señor en estos tiempos sin motivo. Con ellas trata ahora de exhortarnos, o quizás de confundimos el día del juicio, si tuviéramos temor de padecer por la verdad y para nuestra salvación, lo que estos jactanciosos realizaron por vanidad y para su perdición.
Capítulo VI: Los padecimientos de la vida
Dejemos ahora también estos ejemplos que nos vienen de la ostentación.
Volvamos nuestras miradas y consideremos las adversidades que son ordinarias en la vida humana. Ella nos enseñará con cuánta frecuencia sucede a los hombres, de modo inevitable, lo que sólo algunos soportaron con ánimo invicto.
¡Cuántos han sido abrasados vivos en los incendios! ¡A cuántos otros devoraron las fieras, y no sólo en la selva sino en el mismo centro de las ciudades, por haberse escapado de sus encierros!
¡Cuántos fueron exterminados por las armas de los ladrones o crucificados por los enemigos, después de haber sido atormentados y vejados con todo género de ignominias!
No hay hombre que no pueda padecer por la causa de otro hombre, lo que algunos dudan de sufrir por la causa de Dios.
Para esto, los acontecimientos presentes han de servirnos de lección.
Porque, ¡cuántas y cuán distinguidas personalidades de toda edad; ilustres por nacimiento, dignidad y valor han encontrado la muerte por causa de un solo hombre! De ellos, unos fueron muertos por él mismo porque eran sus adversarios; y otros, por serIe partidarios, lo fueron por sus adversarios.








































































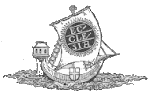

































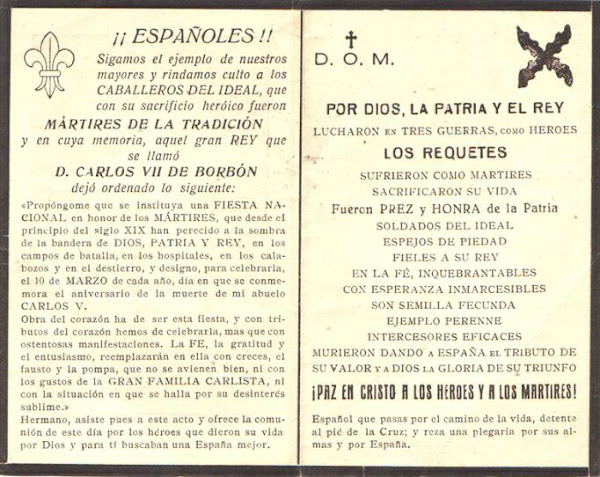









No hay comentarios:
Publicar un comentario