Los frutos de la Unidad Católica
Por Andrés Gambra Gutiérrez
En la hora presente de España -y de un modo más preciso en la actual coyuntura por la que atraviesa la Iglesia española- resulta prácticamente inviable intentar una caracterización de la historia de nuestra patria que pondere en términos favorables y a la par susceptibles de obtener la aquiescencia de una mayoría de los católicos españoles, el hecho de la unidad religiosa característico de su devenir social, político y cultural durante la mayor parte de los mil cuatrocientos años que median entre nosotros y el III Concilio de Toledo.
Cerco a la unidad católica
Semejante imposibilidad es el resultado de un doble proceso hecho de elementos hasta cierto punto concomitantes: la repercusión de una parte, en la opinión común, manipulada sin trabas por los massmedia, de los argumentos de una tenaz leyenda Negra -hoy debidamente incorporados al catecismo básico del demócrata comme il faut-, que se empeña en reconocer en la multisecular inspiración católica de nuestra cultura al responsable principal de la inadecuación de la sociedad española a los modos de vida contemporáneos; y de otro la aceptación, -más o menos sincera y más o menos explícita según los casos, pero casi siempre operativa- por una mayoría de la jerarquía católica, y de los orientadores de la baqueteada comunidad de los creyentes, de los supuestos del liberalismo católico, doctrina según la cual la renuncia a la tradicional concepción teodosiana de las relaciones entre la religión y las instancias organizativas del cuerpo social supone un paso "positivo" en un imaginario proceso purificador, de superación de "estructuras obsoletas", orientado a la conquista por el catolicismo aggiornado de una mayor autonomía en sus relaciones con la sociedad civil.
En tales circunstancias es evidente que intentar cualquier apología de la unidad católica española es una empresa vana. Y, sin embargo, no lo es menos que dichas lecturas laica o liberal-católica de la historia de España, sea cual fuere su grado de aceptación, implican una gravísima omisión en el modo de interpretar nuestro pasado, hasta el punto de que, desde su óptica, resulta éste por completo ininteligible. La historia de España no seria otra cosa que un fenómeno multisecular de desorientación colectiva, de "desviacionismo histórico". Y no es ninguna casualidad que tales ideas hayan coincidido, en el tiempo en que vivimos, con un colapso moral sin precedentes, que afecta, hasta asfixiarlo, al sentimiento comunitario de España.
"En la Edad Media, como ahora, la Península Ibérica no era una unidad política. Las Comunidades Autónomas tienen sus raíces en aquella época histórica, etc.", reza la fórmula de presentación de unas recientes "Jornadas nacionales" (sic) sobre investigación medieval auspiciadas por la Comunidad de Madrid y en las que, por cierto, intervienen algunos especialistas eminentes. ¿Están ya levantando acta los historiadores de la extinción de España? Concédase la parte que se quiera a la delicuescencia mental del autor del programa en cuestión. No es menos cierto que la advertencia profética de Menéndez Pelayo se está haciendo realidad: perdida la Unidad Católica España está volviendo "al cantonalismo de los arévacos y de los vetones, o de los reyes de taifas".
Repasemos brevemente los términos de la cuestión. España es una de las nacionalidades más antiguas, más veteranas del Viejo mundo, cuyos orígenes se remontan, como en el caso de otros países del área occidental y mediterránea, a la época romana. El orto de su unidad civil y cultural no fue, sin embargo, fácil, y ya lo observaron los antiguos al señalar el carácter compartimentado del solar ibérico y la belicosidad de sus habitantes: "cuando no tienen enemigo exterior -observó Trogo Pompeyo-, lo buscan dentro". Esa unidad ha estado siempre amenazada por fuerzas centrifugas-generadoras de esos momentos de "intemperie histórica" de que habla Sánchez Albornoz, cuando España parece sonreírle, insensato, a la perspectiva de su dislocación-, a las que se suma la propia posición de puente de la Península -entre Europa y Africa, entre oriente y occidente-, circunstancia que, sobre un potencial incentivo de diversidad fecunda, ha supuesto, de hecho, un elemento de quiebra que pudo serlo -con toda verosimilitud en su momento- de carácter irreversible.
El catolicismo, factor de cohesión
El catolicismo -la unidad religiosa- constituyó para la naciente España un factor de cohesión eficaz definitiva siempre que mantuvo su operatividad colectiva, capaz de moldear una sociedad reciamente trabada, que sorprendió al mundo con empresas portentosas que sólo se explican -al menos en lo que en ellas puede detectarse de sustrato profundo, de coherencia interna más allá del genio individual e individualista tan característico de lo hispano-, por un impulso de naturaleza religiosa, fruto de vivencias colectivas en el seno de un medio familiar y comunitario impregnado de sentimiento católico.
Para entenderlo baste remontarse al momento histórico de esa unidad: el III Concilio de Toledo. Hispania salía de una de sus peores encrucijadas -la ruina de la romanidad y las invasiones germánicas-, cuando el cronista Hidacio creyó que advenia el fin de los tiempos. Los visigodos constituían un elemento exógeno que sólo podía ser asimilado merced a su integración en una ya más que incipiente unidad religiosa, fruto de la expansión del Cristianismo en la Baja latinidad. Que la unidad religiosa era imprescindible supo verlo Leovigildo, pero la selección por él emprendida fue equivocada. Cuando su hijo Recaredo proclamó la unidad católica en Toledo dio culminación a un proceso que venía de atrás, e hizo viable la unidad política, social y espiritual de España, sólo parcialmente atisbada hasta entonces. Aquel acto estuvo seguido de un periodo de fecunda estabilidad y expansión cultural -la época isidoriana-, que hizo del reino hispanogodo el más próspero de la naciente Cristiandad.
La unidad religiosa había propiciado la formación de España. Y fue la nostalgia de esa unidad -vinculada de un modo indisoluble, desde el III Concilio de Toledo, a la existencia de un patrimonio espiritual común a todos los españoles- la que salvó a España cuando se halló en trance de extinción tras la invasión musulmana episodio histórico sorprendente por su rapidez y eficacia iniciales, pues en un corto periodo de años estuvo España a punto -en aquel "tempore perditionis Hispaniae" de que hablaría un cronista- de ser arrebatada al resto de la civilización cristiana. Contra toda esperanza, un grupo humano reducido, inicialmente minúsculo, refugiado en los riscos montañosos del norte peninsular, se mostró capaz de asumir un legado nacional en trance de extinción y de sostenerlo hasta el triunfo final, acaecido sólo ocho siglos más tarde. Sánchez Albornoz ha hablado del "lento avanzar de gasterópodo" de nuestra Reconquista. Y José Antonio Maravall ha resaltado la dimensión portentosa, sin precedentes ni igual en la historia universal, de aquel proyecto de reconquista que define nuestra Edad Media, "idea lanzada como saeta que con incomparable fuerza recorre la trayectoria de nuestros siglos medievales, y que conservándose la misma, llega hasta los Reyes Católicos". los datos de orden económico, social o cultural son radicalmente inadecuados para explicar un proceso semejante, inteligible sólo a la luz de la vocación cristiana de sus protagonistas, la misma que empapó la cultura y modos de vida de los reinos cristianos del norte en su multisecular discurrir hasta la restauración de la unidad territorial en 1492.
Expansión de la Fe
¿Y qué decir, desde esta perspectiva, de la gesta americana, de ese acontecimiento decisivo en la historia humana, que hay se tipifica de "encuentro entre dos mundos", en un intento cicatero de restarle relieve y mérito al protagonismo español? Actualmente se encuentran allí, en Hispanoamérica, las comunidades católicas más numerosas y prometedoras de la Iglesia universal. Se trata de un dato estadístico que nadie pone en tela de juicio. ¿Tiene hoy conciencia esa misma Iglesia -sus jerarquías y sus élites intelectuales- de que la existencia de ese continente católico es, fundamentalmente, el fruto de la unidad católica española? Dejando de lado a ese sector lascasiano que sólo ve -contra toda justicia- los defectos de la implantación de lo hispano en América, podemos preguntarnos si se percatan hoy los católicos de que la difusión del cristianismo en América es el fruto de una gigantesca tarea colectiva, animada por un dinamismo social, cultural, institucional y político, que sólo pueden entenderse desde la capacidad de una sociedad unitariamente católica, consciente de que esa unidad de fe era la clave de su destino le pueblo elegido -el que le había llevado a completar la reconquista peninsular el mismo año en que dio :comienzo su expansión en un Nuevo Mundo-.
Octavio Paz, tan laico y escasamente hispanófilo, lo ha reconocido recientemente: "lo que distingue a la conquista española de la de otros pueblos europeos es la Evangelización"; y añade: "si la comparamos con otras se ve que los indios americanos no conocieron la exterminación física ni las reservaciones". La explicación se hallaría, según Octavio Paz, en que el descubrimiento, conquista y evangelización pacifica y violenta" se realizaron "muy dentro de la tradición árabe y monoteista de la religión" que es su modo sui generis, cortical y despectivo, de aludir a la unidad católica de los españoles. Podrá afirmarse lo que se quiera, pero lo que resulta evidente -hasta el punto de que negarlo seria muestra de sectarismo o mala fe- es que si las orientaciones liberales, pluralistas y ecuménicas, imperantes hoy en un amplio sector de la Iglesia hubiesen triunfado en la época de la conquista, hoy, en el mejor de los casos, se alzarían, pared con pared, en los grandes recintos del servicio religioso, los templetes de Cristo, Viracocha y Quetzalcoatl. Y la razón de ello no seria otra que el predominio en dichas tendencias de un elemento acomodaticio y disolvente, inconciliable con cualquier proyecto serio de conquista y predicación.
Y algo parecido puede afirmarse del prolongado combate, militar e intelectual, que la monarquía hispana mantuvo, durante los siglos XVI y XVII, en defensa de la Cristiandad y de la Reforma Tridentina, acosadas por la presión del Protestantismo. Lo explica Vicente Palacio Atard: "España no se resigna a contemplar como espectadora impasible la ruina de la unidad cristiana de Occidente. Y ocurrirá así un hecho asombroso: mientras los demás países hacen política nacional, los españoles prescinden de sus intereses y hacen política universal". España, en frase de Lain Entralgo, fue capaz de demostrar, frente a los factores de disolución que se abrían paso en Europa, "que había otra posibilidad de vida: el proyecto de una Cristiandad posrenacentista". ¿Hubiera podido tan siquiera concebirse la político exterior de nuestra Casa de Austria, perseverante hasta el agotamiento final, si no estuviese asentada sobre la unidad católica de sus reinos firmemente acatada por sus súbditos? ¿Y que sería de la Europa católica de hoy si los Tercios y jesuitas españoles no hubiesen puesto limite a la marea ascendente del protestantismo? ¿Habría abjurado Enrique IV su protestantismo de no haber contado el Partido Católico con el apoyo constante de Felipe ll? Muy distintos serian, ciertamente, los limites del orbe cristiano de hoy sin la intervención en Europa, y allende el Océano, de la Católica Monarquía española.
La fe del pueblo llano
También en la consideración de la historia española posterior a la crisis del siglo XVII, cuando ya lentamente empieza a infiltrarse los primeros brotes de disidencia racionalista y laica, es preciso valorar adecuadamente el papel de la unidad católica, altamente apreciada por la mayoría de la población. Cuando España decide adherirse a la movilización europea contra la Revolución francesa, sus autoridades, contagiadas de espíritu ilustrado, fueron empujadas por el pueblo llano, agitado de una fervorosa vocación de Cruzada, a enfrentarse contra la Convención regicida y anticristiana. Un caso en el que la unidad católica se manifestó de abajo a arriba, de un modo parecido a lo que ocurriría quince años más tarde, cuando la ocupación francesa: el impulso popular contra los invasores -que se halla en el origen del alzamiento europeo contra Napoleón- estuvo animado por sentimientos de orden religioso muy operativos, bien explícitos junto a los de signo monárquico, en la documentación de la época, circunstancia que omiten muchos historiadores al hablar de la manifestación, en la Guerra de la Independencia, de la nacionalidad española contemporánea. Una vez más ininteligible sin la consideración de la unidad católica.
Y la misma lectura de los hechos debe aplicarse a nuestra controvertida historia contemporánea, la de las guerras civiles entre liberales y carlistas, la de la magna conflagración civil de 1936-1939. Hoy se sabe que los carlistas, eran amplia mayoría en la sociedad española, al menos durante la Guerra de los Siete Años. Y que la insurrección de una gran parte de los españoles, frente a una España oficial enredada en los intereses del Frente Popular, libró a nuestra patria de convertirse en una más de las repúblicas socialistas, de cuyos encantos habla hay la prensa con relativa frecuencia. No fueron episodios aislados o inconexos, al contrario: fueron la reacción en cada momento de aquel sector de los españoles, no inficionado por las corrientes liberales o agnósticas, que se empeñó en que España siguiera siendo "ella misma"-según la expresión de Juan Pablo II-, y en mantener, viva y en forma, la tradicional configuración católica de su cultura y de sus instituciones. Todo ello en la más estricta conformidad con el magisterio eclesiástico de su época.
Hoy el desastre parece consumado en un país que ha perdido el pulso moral y religioso. No puede perderse, sin embargo, la esperanza, porque los designios de Dios son inescrutables y en sus manos se halla el destino de los pueblos. Quiera El enmendar el rumbo de nuestra patria. Y, para ello, iluminar a los pastores de su extraviado rebaño.
Cerco a la unidad católica
Semejante imposibilidad es el resultado de un doble proceso hecho de elementos hasta cierto punto concomitantes: la repercusión de una parte, en la opinión común, manipulada sin trabas por los massmedia, de los argumentos de una tenaz leyenda Negra -hoy debidamente incorporados al catecismo básico del demócrata comme il faut-, que se empeña en reconocer en la multisecular inspiración católica de nuestra cultura al responsable principal de la inadecuación de la sociedad española a los modos de vida contemporáneos; y de otro la aceptación, -más o menos sincera y más o menos explícita según los casos, pero casi siempre operativa- por una mayoría de la jerarquía católica, y de los orientadores de la baqueteada comunidad de los creyentes, de los supuestos del liberalismo católico, doctrina según la cual la renuncia a la tradicional concepción teodosiana de las relaciones entre la religión y las instancias organizativas del cuerpo social supone un paso "positivo" en un imaginario proceso purificador, de superación de "estructuras obsoletas", orientado a la conquista por el catolicismo aggiornado de una mayor autonomía en sus relaciones con la sociedad civil.
En tales circunstancias es evidente que intentar cualquier apología de la unidad católica española es una empresa vana. Y, sin embargo, no lo es menos que dichas lecturas laica o liberal-católica de la historia de España, sea cual fuere su grado de aceptación, implican una gravísima omisión en el modo de interpretar nuestro pasado, hasta el punto de que, desde su óptica, resulta éste por completo ininteligible. La historia de España no seria otra cosa que un fenómeno multisecular de desorientación colectiva, de "desviacionismo histórico". Y no es ninguna casualidad que tales ideas hayan coincidido, en el tiempo en que vivimos, con un colapso moral sin precedentes, que afecta, hasta asfixiarlo, al sentimiento comunitario de España.
"En la Edad Media, como ahora, la Península Ibérica no era una unidad política. Las Comunidades Autónomas tienen sus raíces en aquella época histórica, etc.", reza la fórmula de presentación de unas recientes "Jornadas nacionales" (sic) sobre investigación medieval auspiciadas por la Comunidad de Madrid y en las que, por cierto, intervienen algunos especialistas eminentes. ¿Están ya levantando acta los historiadores de la extinción de España? Concédase la parte que se quiera a la delicuescencia mental del autor del programa en cuestión. No es menos cierto que la advertencia profética de Menéndez Pelayo se está haciendo realidad: perdida la Unidad Católica España está volviendo "al cantonalismo de los arévacos y de los vetones, o de los reyes de taifas".
Repasemos brevemente los términos de la cuestión. España es una de las nacionalidades más antiguas, más veteranas del Viejo mundo, cuyos orígenes se remontan, como en el caso de otros países del área occidental y mediterránea, a la época romana. El orto de su unidad civil y cultural no fue, sin embargo, fácil, y ya lo observaron los antiguos al señalar el carácter compartimentado del solar ibérico y la belicosidad de sus habitantes: "cuando no tienen enemigo exterior -observó Trogo Pompeyo-, lo buscan dentro". Esa unidad ha estado siempre amenazada por fuerzas centrifugas-generadoras de esos momentos de "intemperie histórica" de que habla Sánchez Albornoz, cuando España parece sonreírle, insensato, a la perspectiva de su dislocación-, a las que se suma la propia posición de puente de la Península -entre Europa y Africa, entre oriente y occidente-, circunstancia que, sobre un potencial incentivo de diversidad fecunda, ha supuesto, de hecho, un elemento de quiebra que pudo serlo -con toda verosimilitud en su momento- de carácter irreversible.
El catolicismo, factor de cohesión
El catolicismo -la unidad religiosa- constituyó para la naciente España un factor de cohesión eficaz definitiva siempre que mantuvo su operatividad colectiva, capaz de moldear una sociedad reciamente trabada, que sorprendió al mundo con empresas portentosas que sólo se explican -al menos en lo que en ellas puede detectarse de sustrato profundo, de coherencia interna más allá del genio individual e individualista tan característico de lo hispano-, por un impulso de naturaleza religiosa, fruto de vivencias colectivas en el seno de un medio familiar y comunitario impregnado de sentimiento católico.
Para entenderlo baste remontarse al momento histórico de esa unidad: el III Concilio de Toledo. Hispania salía de una de sus peores encrucijadas -la ruina de la romanidad y las invasiones germánicas-, cuando el cronista Hidacio creyó que advenia el fin de los tiempos. Los visigodos constituían un elemento exógeno que sólo podía ser asimilado merced a su integración en una ya más que incipiente unidad religiosa, fruto de la expansión del Cristianismo en la Baja latinidad. Que la unidad religiosa era imprescindible supo verlo Leovigildo, pero la selección por él emprendida fue equivocada. Cuando su hijo Recaredo proclamó la unidad católica en Toledo dio culminación a un proceso que venía de atrás, e hizo viable la unidad política, social y espiritual de España, sólo parcialmente atisbada hasta entonces. Aquel acto estuvo seguido de un periodo de fecunda estabilidad y expansión cultural -la época isidoriana-, que hizo del reino hispanogodo el más próspero de la naciente Cristiandad.
La unidad religiosa había propiciado la formación de España. Y fue la nostalgia de esa unidad -vinculada de un modo indisoluble, desde el III Concilio de Toledo, a la existencia de un patrimonio espiritual común a todos los españoles- la que salvó a España cuando se halló en trance de extinción tras la invasión musulmana episodio histórico sorprendente por su rapidez y eficacia iniciales, pues en un corto periodo de años estuvo España a punto -en aquel "tempore perditionis Hispaniae" de que hablaría un cronista- de ser arrebatada al resto de la civilización cristiana. Contra toda esperanza, un grupo humano reducido, inicialmente minúsculo, refugiado en los riscos montañosos del norte peninsular, se mostró capaz de asumir un legado nacional en trance de extinción y de sostenerlo hasta el triunfo final, acaecido sólo ocho siglos más tarde. Sánchez Albornoz ha hablado del "lento avanzar de gasterópodo" de nuestra Reconquista. Y José Antonio Maravall ha resaltado la dimensión portentosa, sin precedentes ni igual en la historia universal, de aquel proyecto de reconquista que define nuestra Edad Media, "idea lanzada como saeta que con incomparable fuerza recorre la trayectoria de nuestros siglos medievales, y que conservándose la misma, llega hasta los Reyes Católicos". los datos de orden económico, social o cultural son radicalmente inadecuados para explicar un proceso semejante, inteligible sólo a la luz de la vocación cristiana de sus protagonistas, la misma que empapó la cultura y modos de vida de los reinos cristianos del norte en su multisecular discurrir hasta la restauración de la unidad territorial en 1492.
Expansión de la Fe
¿Y qué decir, desde esta perspectiva, de la gesta americana, de ese acontecimiento decisivo en la historia humana, que hay se tipifica de "encuentro entre dos mundos", en un intento cicatero de restarle relieve y mérito al protagonismo español? Actualmente se encuentran allí, en Hispanoamérica, las comunidades católicas más numerosas y prometedoras de la Iglesia universal. Se trata de un dato estadístico que nadie pone en tela de juicio. ¿Tiene hoy conciencia esa misma Iglesia -sus jerarquías y sus élites intelectuales- de que la existencia de ese continente católico es, fundamentalmente, el fruto de la unidad católica española? Dejando de lado a ese sector lascasiano que sólo ve -contra toda justicia- los defectos de la implantación de lo hispano en América, podemos preguntarnos si se percatan hoy los católicos de que la difusión del cristianismo en América es el fruto de una gigantesca tarea colectiva, animada por un dinamismo social, cultural, institucional y político, que sólo pueden entenderse desde la capacidad de una sociedad unitariamente católica, consciente de que esa unidad de fe era la clave de su destino le pueblo elegido -el que le había llevado a completar la reconquista peninsular el mismo año en que dio :comienzo su expansión en un Nuevo Mundo-.
Octavio Paz, tan laico y escasamente hispanófilo, lo ha reconocido recientemente: "lo que distingue a la conquista española de la de otros pueblos europeos es la Evangelización"; y añade: "si la comparamos con otras se ve que los indios americanos no conocieron la exterminación física ni las reservaciones". La explicación se hallaría, según Octavio Paz, en que el descubrimiento, conquista y evangelización pacifica y violenta" se realizaron "muy dentro de la tradición árabe y monoteista de la religión" que es su modo sui generis, cortical y despectivo, de aludir a la unidad católica de los españoles. Podrá afirmarse lo que se quiera, pero lo que resulta evidente -hasta el punto de que negarlo seria muestra de sectarismo o mala fe- es que si las orientaciones liberales, pluralistas y ecuménicas, imperantes hoy en un amplio sector de la Iglesia hubiesen triunfado en la época de la conquista, hoy, en el mejor de los casos, se alzarían, pared con pared, en los grandes recintos del servicio religioso, los templetes de Cristo, Viracocha y Quetzalcoatl. Y la razón de ello no seria otra que el predominio en dichas tendencias de un elemento acomodaticio y disolvente, inconciliable con cualquier proyecto serio de conquista y predicación.
Y algo parecido puede afirmarse del prolongado combate, militar e intelectual, que la monarquía hispana mantuvo, durante los siglos XVI y XVII, en defensa de la Cristiandad y de la Reforma Tridentina, acosadas por la presión del Protestantismo. Lo explica Vicente Palacio Atard: "España no se resigna a contemplar como espectadora impasible la ruina de la unidad cristiana de Occidente. Y ocurrirá así un hecho asombroso: mientras los demás países hacen política nacional, los españoles prescinden de sus intereses y hacen política universal". España, en frase de Lain Entralgo, fue capaz de demostrar, frente a los factores de disolución que se abrían paso en Europa, "que había otra posibilidad de vida: el proyecto de una Cristiandad posrenacentista". ¿Hubiera podido tan siquiera concebirse la político exterior de nuestra Casa de Austria, perseverante hasta el agotamiento final, si no estuviese asentada sobre la unidad católica de sus reinos firmemente acatada por sus súbditos? ¿Y que sería de la Europa católica de hoy si los Tercios y jesuitas españoles no hubiesen puesto limite a la marea ascendente del protestantismo? ¿Habría abjurado Enrique IV su protestantismo de no haber contado el Partido Católico con el apoyo constante de Felipe ll? Muy distintos serian, ciertamente, los limites del orbe cristiano de hoy sin la intervención en Europa, y allende el Océano, de la Católica Monarquía española.
La fe del pueblo llano
También en la consideración de la historia española posterior a la crisis del siglo XVII, cuando ya lentamente empieza a infiltrarse los primeros brotes de disidencia racionalista y laica, es preciso valorar adecuadamente el papel de la unidad católica, altamente apreciada por la mayoría de la población. Cuando España decide adherirse a la movilización europea contra la Revolución francesa, sus autoridades, contagiadas de espíritu ilustrado, fueron empujadas por el pueblo llano, agitado de una fervorosa vocación de Cruzada, a enfrentarse contra la Convención regicida y anticristiana. Un caso en el que la unidad católica se manifestó de abajo a arriba, de un modo parecido a lo que ocurriría quince años más tarde, cuando la ocupación francesa: el impulso popular contra los invasores -que se halla en el origen del alzamiento europeo contra Napoleón- estuvo animado por sentimientos de orden religioso muy operativos, bien explícitos junto a los de signo monárquico, en la documentación de la época, circunstancia que omiten muchos historiadores al hablar de la manifestación, en la Guerra de la Independencia, de la nacionalidad española contemporánea. Una vez más ininteligible sin la consideración de la unidad católica.
Y la misma lectura de los hechos debe aplicarse a nuestra controvertida historia contemporánea, la de las guerras civiles entre liberales y carlistas, la de la magna conflagración civil de 1936-1939. Hoy se sabe que los carlistas, eran amplia mayoría en la sociedad española, al menos durante la Guerra de los Siete Años. Y que la insurrección de una gran parte de los españoles, frente a una España oficial enredada en los intereses del Frente Popular, libró a nuestra patria de convertirse en una más de las repúblicas socialistas, de cuyos encantos habla hay la prensa con relativa frecuencia. No fueron episodios aislados o inconexos, al contrario: fueron la reacción en cada momento de aquel sector de los españoles, no inficionado por las corrientes liberales o agnósticas, que se empeñó en que España siguiera siendo "ella misma"-según la expresión de Juan Pablo II-, y en mantener, viva y en forma, la tradicional configuración católica de su cultura y de sus instituciones. Todo ello en la más estricta conformidad con el magisterio eclesiástico de su época.
Hoy el desastre parece consumado en un país que ha perdido el pulso moral y religioso. No puede perderse, sin embargo, la esperanza, porque los designios de Dios son inescrutables y en sus manos se halla el destino de los pueblos. Quiera El enmendar el rumbo de nuestra patria. Y, para ello, iluminar a los pastores de su extraviado rebaño.








































































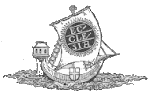

































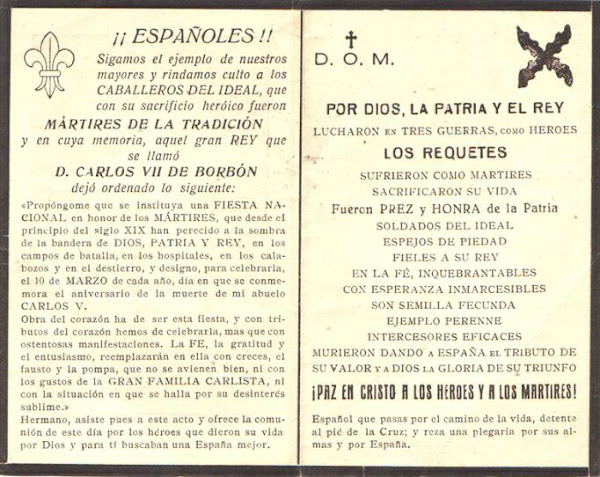









No hay comentarios:
Publicar un comentario