...a todos los que visitan Tercio San Carlos.
La Kalenda o Pregon de Navidad
En los Coros de las Catedrales y de los Monasterios, se canta hoy con pompa inusitada, en el Oficio de Prima, el anuncio oficial de la Navidad del Señor, que trae el Martirologio y que textualmente dice así:
"En el año 5199 de la Creación del mundo, cuando al principio creó Dios el cielo y la tierra; en el 2957 del diluvio; en el 2015 del nacimiento de Abrahán; en el 1510 de Moisés y de la salida del pueblo de Israel de Egipto; en el 1031 de la unción del rey David; en la semana 65 de la profecía de Daniel; en la Olimpíada 194; en el año 752 de la fundación de Roma; en el 42 del imperio de Octavio Augusto; estando todo el orbe en paz; en la sexta edad del mundo: Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar al mundo con su misericordiosísimo Advenimiento, concebido por el Espíritu Santo, y pasados nueve meses después de su concepción, nació, "hecho Hombre, de la Virgen María, en Belén de Judá", (Se arrodillan todos los circunstantes, y prosigue el cantor en tono más agudo): "Navidad de N. Señor Jesucristo según la carne".
Gozo de verdad
Díjoles el ángel: “¡No temáis!,
porque os anuncio una gran alegría
que será para todo el pueblo:
Hoy os ha nacido en la ciudad de David
un Salvador, que es Cristo el Señor.”
Lc. II:10-11
Dos son las principales lecciones que se nos enseña en esta gran Fiesta que celebramos hoy: lecciones de humildad y júbilo. Ciertamente este es un día, por encima de cualquier otro, en el que se nos muestra la excelencia celestial y lo aceptable que resulta a los ojos de Dios una vida que la mayoría puede llevar, o que puede adquirir: una vida modesta y de mucha alegría. Si consultamos los escritos de los historiadores, de los filósofos y de los poetas de este mundo, se nos inducirá a creer que los grandes hombres han sido felices; se nos hará creer que resultan muy deseables los cargos encumbrados y el rango social, exóticas aventuras, talentos prodigiosos para encararlas y denodados esfuerzos para imponerse, gestas memorables y grandes destinos. Y terminaremos creyendo que lo más alto a que se puede apuntar es a la persecución del bien y no a su disfrute.
Pero cuando pensamos en la Fiesta de hoy y lo que se conmemora, se nos abre una perspectiva enteramente diferente. En primer lugar, se nos recuerda que si bien esta vida nunca podrá estar exenta de trabajos y esfuerzos, con todo, hablando apropiadamente, no tenemos por qué andar en pos de nuestro bien más alto. Uno se topa con esto, se lo encuentra—nos es traído con el descenso del Hijo de Dios, salido de seno de su Padre y venido al mundo. Se encuentra guardado para nosotros en esta tierra. Los hombres magnánimos y de disposiciones fogosas ya no necesitan cansarse más en la persecución de aquello que creen que tal vez podría ser el principal de los bienes; ya no hace falta, como en tiempos de los paganos, que salgan a recorrer el mundo afrontando toda clase de peligros como cuando se hallaban a la caza de aquella secreta bendición que sus corazones naturalmente deseaban. El texto es para ellos y para todos: “Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor”.
Tampoco nosotros necesitamos salir a la caza de aquellas cosas que este vano mundo llama grandes y nobles. Cuando asumió su rango y eligió su puesto en la tierra, Cristo puso de manifiesto su desprecio por aquello que el mundo estima. Ninguna suerte podía ser más modesta ni más ordinaria que la que el Hijo de Dios eligió para sí.
De modo que en esta Fiesta de la Navidad contamos con estas dos lecciones: en lugar de ansiedad por dentro y tristeza por fuera, en lugar de la agobiadora persecución de grandes cosas, nos toca estar gozosos y alegres; y por cierto, todo eso en medio de oscuras y ordinarias circunstancias de la vida que el mundo ignora y desprecia.
Consideremos esto con más detenimiento, tal como se deduce del texto que nos ocupa.
1.- ¿Qué es lo que leemos justo antes de este texto? Que había ciertos pastores que pasaban la noche custodiando su rebaño y que se les aparecieron unos ángeles. ¿Por qué las legiones angélicas habrían querido aparecérseles a estos pastores? ¿Qué les llamaba la atención a los ángeles y al Señor de los Ángeles? ¿Por ventura eran estos pastores sabios, distinguidos o poderosos? ¿Se destacaban por su piedad y sus dones? Nada se dice que permita inferir semejante cosa. Podemos conjeturar con cierta certeza que fe sí tenían, o por lo menos algunos de ellos, pues a quien tiene mucho, mucho más se le dará; pero nada indica que fueran más santos o más iluminados que cualquiera de las otras buenas gentes de aquel tiempo que esperaba la consolación de Israel. Por el contrario, no hay razón alguna para suponer que eran mejores que el común de sus contemporáneos de similares circunstancias—gente sencilla que temía a Dios, pero sin hacer súbitos notables en su piedad ni con hábitos de religión demasiados notables. ¿Por qué, pues, fueron elegidos? Por razón de su pobreza y oscuridad, porque eran pobres e ignotos. Dios Todopoderoso contempla con un amor muy especial, o (si se nos permite decirlo) con un afecto muy especial, a los humildes. Tal vez sea porque el hombre caído, dependiente, aquel que no cuenta con recursos propios, se encuentra más a sus anchas, se halla mejor, se ve mejor cuando sus circunstancias son modestas—y que el poder y las riquezas, bien que en el caso de algunos no pueden evitarse, constituyen apéndices antinaturales para el hombre como tal. Así como hay oficios y vocaciones que no parecen muy decorosos y que sin embargo hacen falta; y si bien nos aprovechamos de tales tareas y honramos a quiénes se ocupan de tales cosas, sin embargo nos alegramos de que no nos hayan tocado en suerte; o a lo mejor nos sentimos agradecidos y respetamos la profesión de un soldado, pero de todos modos no querríamos serlo nosotros: así también a los ojos de Dios la grandeza, la magnificencia y el rumbo resultan menos aceptables que la oscuridad. Nos queda menos bien.
Por tanto, los pastores fueron elegidos por razón de su bajeza para ser los primeros en enterarse del nacimiento de Nuestro Señor—un secreto que no sabía ninguno de los príncipes de este mundo.
¡Y qué contraste se nos presenta cuando caemos en la cuenta de quiénes eran los mensajeros del Señor para esta gente! Los ángeles de potestad excelente fueron quiénes transmitieron la invitación del Señor a los pastores. Aquí se han juntado las más encumbradas y las más bajas de las criaturas racionales de Dios. Un grupo de gente pobre, de vida áspera, expuesta en ese mismo momento al frío y la oscuridad de la noche, custodiando sus rebaños con el objeto de echar a las fieras o a los ladrones; estos mismos—que no están pensando sino en cosas terrenas, contando sus ovejas, manteniendo a sus perros a su lado, escuchando los rumores de la llanura, considerando el clima y esperando el amanecer—de repente se encuentran con visitas enteramente inesperadas y completamente diferentes a lo que podían concebir. Sabemos cómo es el limitado mundo de gente así, de la gente sencilla, cómo se ocupa de cosas pequeñas y ordinarias, cómo vuelven con sus pensamientos a una o dos cosas, una y otra vez, sin variación alguna, cosas que concitan la atención de los que se hallan expuestos, gente para la cual tanto cuenta el calor y el frío, la lluvia, el hambre, el vestido, las fatigas y penurias de sus trabajos. A la gente de esta guisa le deja de importar casi todo, sino que andan como mecánicamente, sin corazón, y más todavía, sin reflexión alguna.
A gente de estas circunstancias se le apareció el ángel, para abrirles las mentes y para enseñarles a no estar deprimidos ni sentirse esclavos por su baja condición en esta vida. Se les apareció como para mostrarles que Dios había elegido a los pobres de este mundo para ser herederos de Su Reino y para honrar a los de tal condición. “No temáis”, dijo, “porque os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo: Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor”.
2.- Y aquí aparece una segunda lección que, como he dicho, puede aprenderse de esta Fiesta. El ángel honró a un grupo de humildes con sólo aparecérseles a los pastores; y luego les enseñó a gozarse con su mensaje. Reveló noticias tan excelentes, tan por encima de las cosas de este mundo, que puso al mismo nivel tanto a los encumbrados como a los de baja condición, a los pobres como a los ricos, emparejando a unos con otros. Dijo: “No temáis”. Como habrán observado, se trata de un modo de dirigirse a los hombres que aparece frecuentemente en las Escrituras, como si el hombre requiriese de un reaseguro así para su apuntalamiento, especialmente cuando se halla en la presencia de Dios. El ángel dijo, “No temáis” cuando advirtió la alarma que su sola presencia despertó en aquellos pastores. Incluso una maravilla menor que ésa los habría sorprendido. Por tanto, el ángel dijo, “No temáis”. Le tenemos un miedo natural a cualquier mensajero del otro mundo porque cuando estamos solos nuestra conciencia se inquieta y pensamos que su aparición anticipa males para nosotros. Por lo demás, tenemos tan poca conciencia del mundo invisible que si un ángel o espíritu fuera a comparecer en nuestra presencia nos veríamos asombrados más que nada por nuestra propia incredulidad al constatar una verdad que se hace manifiesta como nunca antes. Así es que por una razón u otra los pastores estaban muertos de miedo cuando la gloria del Señor resplandeció a su alrededor. Y el ángel les dijo: “No temáis”. Un poco de religión nos atemoriza; cuando se vierte un poco de luz en nuestra conciencia, se hace visible una cierta tiniebla; sólo atisbos de desdicha y terror; mientras resplandece, la gloria de Dios nos alarma. Su santidad, la amplitud y dificultad de sus mandamientos, la grandeza de su poder, la fidelidad de su palabra, asustan al pecador, y los hombres que lo ven asustado creen que la religión es lo que lo ha atemorizado así, cuando resulta que, hablando en plata, aún no es religioso en absoluto. Lo creen religioso cuando en realidad sólo está sufriendo un ataque de conciencia. Pero la religión en sí misma, lejos de inculcar alarma y terror, dice, en palabras del ángel, “No temáis”; pues así opera la misericordia de Dios mientras Dios Todopoderoso derrama su gloria a nuestro alrededor—y eso que se trata de una gloria consoladora, pues es la luz de su gloria en el Rostro de Jesucristo (II Cor. IV:6). Y así, en aquella primera Navidad, el heraldo celestial atemperó el resplandor del Evangelio que nos encandilaba en exceso. Al principio la gloria de Dios alarmó a los pastores, de modo que agregó las noticias de bien para que causara en ellos un talante más sano y feliz. Entonces se alegraron.
“No temáis”, dijo el ángel, “porque os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo: Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.” Y luego, finalizado aquel anuncio, “y de repente vino a unirse al ángel una multitud del ejército del cielo, que se puso a alabar a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres objeto de buena voluntad»”. Tales fueron las palabras que aquella graciosa noche les dijeron a los pastores los benditos espíritus que ministran ante Cristo y sus Santos, para levantarlos sobre su humor frío y hambriento hacia un gran júbilo; para enseñarles que eran objeto del amor de Dios tanto como los hombres más grandes de la tierra; no, digo mal, más que eso, pues esa noche es a ellos a quiénes primero se les dio noticia de lo que estaba ocurriendo. Entonces su Hijo nació en este mundo. Acontecimientos como éste se les cuenta a los amigos y a los íntimos, a quiénes queremos, a quiénes simpatizan con nosotros, no a extraños. ¿Cómo podía Dios Todopoderoso resultar más gracioso y mostrar su favor de manera más elocuente a los de baja condición y que carecen de amigos, sino apresurándose (si se me permite decirlo así) a confiar el grandioso, el jubiloso secreto, a los pastores que custodiaban sus rebaños de noche?
Así, el ángel enseñó esta primera lección, mezcla de humildad y gozo; pero una lección infinitamente más grande se escondía en el acontecimiento en sí mismo hacia el cuál se les llamó la atención a los pastores: el nacimiento en sí mismo del Santo Niño Jesús. Esto lo dijo así: “Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. Indudablemente, al oír que el Señor Jesucristo había nacido en el mundo, habrían de salir a buscarlo por los palacios de los reyes. Jamás habrían podido adivinar que Él había venido como uno de ellos, ni que podían acercársele; por tanto el ángel les avisó dónde lo hallarían, no sólo con un signo, sino también con una lección.
“Los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos pues a Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha hecho conocer»”. Vayamos nosotros también con ellos, a contemplar aquel segundo y más grande milagro que les indicó el ángel, la Natividad del Cristo. San Lucas dice de la Santísima Virgen: “Dio a luz a su hijo primogénito; y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre”. ¡Qué admirable signo hay en esto para el mundo entero! Y por eso el ángel se lo repitió a los pastores: “Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. El Dios del cielo y de la tierra, el Verbo Divino, que había participado en la gloria con el Padre Eterno desde el principio, en este tiempo nació en el mundo de pecado como un pequeño niño. En este tiempo yacía en brazos de su Madre, a todas luces impotente e indefenso, y envuelto por María en pañales, y acostado a dormir en un pesebre. El Hijo de Dios Altísimo, que creó los mundos, se hizo carne, bien que permaneciendo lo que Él era antes. Se hizo carne tan verdaderamente como si hubiese dejado de ser lo que Él era, y de hecho había sido cambiado en carne. Se sometió a la descendencia de María, para dejarse tomar por las manos de un mortal, para tener los ojos de una madre sobre sí, y para ser abrazado sobre el seno de una madre. Una hija de hombre se convirtió en Madre de Dios—para ella, en verdad, un indecible don de gracia; pero en Él ¡qué condescendencia! ¡Qué vaciamiento de su gloria para hacerse hombre!—y no sólo un niño indefenso, aunque eso ya sería humillación bastante, pero también para heredar todas las enfermedades e imperfecciones de nuestra naturaleza que fueran compatibles con un alma sin pecado. ¿Cuáles serían sus pensamientos—si nos atrevemos a usar semejante lenguaje o nos permitimos reflexionar así sobre el Infinito—en lo que concierne a los sentimientos humanos, las tribulaciones humanas y las necesidades humanas que cayeron sobre Él? ¿Qué misterio no hay, desde el principio hasta el final, en esto del Hijo de Dios haciéndose hombre? Y con todo, en proporción al misterio está su gracia y merced; y como es la gracia, así es la grandiosidad de su fruto.
Contemplen detenidamente el misterio, y digan si existe la posibilidad siquiera de que se siga algo demasiado grandioso como consecuencia de tan maravillosa dispensación; un misterio tan grande, una gracia tan sobreabundante, como la que ya se ha manifestado en la encarnación y muerte del Hijo Eterno. Si se nos dijera que su efecto sobre nosotros habría sido el de convertirnos en serafines, que ascenderíamos a tanta altura cuanto Él bajó a tanta profundidad—¿acaso eso nos sorprendería después de la noticia que le comunicó el ángel a los pastores? Y en realidad, ése es su efecto, en la medida en que pueden pronunciarse esas palabras sin irreverencia. Seguimos siendo hombres, pero no meros hombres, sino dotados con una medida de todas aquellas perfecciones que Cristo posee plenamente, cada uno de nosotros participando en grados diferentes de Su Divina Naturaleza tan plenamente que la única razón, por así decirlo, por la que sus santos en realidad no se le parecen es porque eso es imposible—porque Él es el Creador, y ellos sus creaturas; y aun así, lo son todo, excepto Divinos, llegan a todo lo que pueden alcanzar a ser sin violar la majestad incomunicable del Altísimo. Seguramente su poder de glorificar está en proporción a su gloria; de modo que decir que mediante Él seremos todo excepto dioses—y aunque eso implica que estamos infinitamente por debajo del adorable Creador—igual equivale a decir, y es verdad, que seremos encumbrados más que cualquier otro ser en el universo mundo; más altos que los ángeles y los arcángeles, que los querubines y que los serafines. Entiéndase bien, no aquí ni por propia industria, sino en el Cielo y en Cristo: Cristo, el fruto primero de nuestra raza, Dios y hombre, ya ha ascendido muy por encima de todas las creaturas, y nosotros por su gracia tendemos hacia semejante bienaventuranza, contando con las arras de su gloria desde ya, aquí y ahora, y, si fuéramos hallados fieles, en la otra vida, en plenitud.
Si las cosas son así, indudablemente la lección de gozo que recibimos con la Encarnación resulta tan impresionante como la lección de humildad. San Pablo nos imparte esta única lección en su epístola a los Filipenses: “Tened en vuestros corazones los mismos sentimientos de Cristo Jesús: el cual, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres” (Filip. II:5-7). Y San Pedro nos enseña la lección del gozo: “A Él amáis sin haberlo visto; en Él ahora, no viéndolo, pero sí creyendo, os regocijáis con gozo inefable y gloriosísimo, porque lográis el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas” (I Pedro, I:8-9).
Mis hermanos, llevad estos pensamientos con vosotros a sus casas en este festivo día; que estas ideas los acompañen en vuestra familia y en las reuniones sociales. Es un día de gozo: buena cosa es estar alegres—otra cosa estaría mal. Porque un día podremos quitarnos la carga de nuestras mancilladas conciencias y gozarnos en las perfecciones de Nuestro Salvador Jesucristo, sin pensar en nosotros, sin pensar en nuestra miserable suciedad; sino que estaremos contemplando su gloria, su justicia, su pureza, su majestad, su desbordante amor.
Podemos gozarnos en el Señor y en todas sus criaturas. Podemos disfrutar de sus dones temporales, y participar de las cosas agradables de la tierra con Él en mente; podemos regocijarnos en nuestros amigos, por deferencia a Él, amándolos muy especialmente porque Él los ha amado.
“Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que, ora velando, ora durmiendo, vivamos con Él” (I Tesalonicenses, V:9). Corramos tras la gracia de un corazón alegre, un talante suave, dulce, gentil, y tengamos almas resplandecientes, como que caminamos en su luz y por su gracia. Supliquémosle que derrame sobre nosotros el espíritu sobreabundante, el amor que brota de un manantial infinito que vence y barre con las frustraciones de la vida con su propia riqueza y fuerza y que por encima de todo nos une con Él que es la fuente y el centro de toda misericordia, amor y júbilo.
* * *
Sermon tomado de Et Voilà!









































































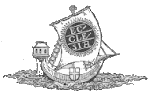
































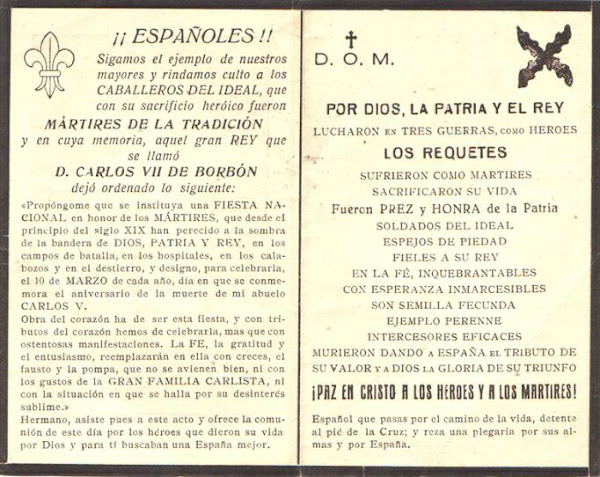









No hay comentarios:
Publicar un comentario