Yo no soy carlista. Vengo de otro lado. Sin embargo, tengo una simpatía instintiva por el carlismo. Como yo, otros muchos piensan o sienten igual. ¿Por qué? Sería difícil explicarlo, y sin embargo eso forma parte de lo que yo les quiero contar hoy aquí.
El tema que me gustaría glosar brevemente es qué significa el carlismo en la cultura española. No hablaré de las aportaciones de distinguidos carlistas a la cultura española en general, porque sobre eso hay en esta mesa personas que saben mucho más que yo. Lo que me gustaría trasladarles es más bien cómo se ve, según creo, el carlismo en la cultura social española, es decir, en lo que la gente del común piensa sobre el particular, si es que aún queda gente del común que piense algo. Usted dice “carlista” y ¿qué reacciones suscita en quien le escucha? ¿Qué imagen se forma en la cabeza del que, sin saber sobre el asunto más que lugares comunes, oye la palabra “carlista”? Esa imagen es producto de todo cuanto se ha dicho y escrito sobre el carlismo desde los tiempos de la primera guerra. Más precisamente: de todo cuanto ha dicho y escrito la cultura oficial, hegemónica. La visión que ésta ha dado del carlismo ha sido invariablemente hostil, con frecuencia hasta la caricatura. En consecuencia, la imagen dominante del carlismo es generalmente negativa. Y sin embargo, a pesar de todo el carlismo ha sobrevivido como núcleo afectivo, como algo que inspira simpatías a cierta gente. ¿Cómo ha sido posible ese prodigio?
Quiero leerles un párrafo de un autor habitualmente loado sin tasa: Mariano José de Larra. Ese párrafo corresponde a su pieza “El hombre menguado o El carlista en la proclamación” y dice así:
“Muérome yo por las descripciones y tengo de describir al hombre menguado que vi el jueves. Era el sombrero redondo, o lo había sido, alto de copa, y tan alto que más que sombrero parecía coroza; la cabeza chica y achatada por delante y por detrás, más a guisa de plato que de cabeza; podría caber en ella todo lo más una idea, y esa no muy grande; los ojos, como la intención, atravesados y hundidos; la nariz aplastada, señal de respiración difícil; gran patilla entre portugués y guerrillero; los pies como de persona que no anda muy derecha, las manos de ave de rapiña, vivo encarnado en pantalón azul, capa no de estas que se roban, sino con las cuales se roba, y el traje todo de moda atrasada porque las gentes de ese partido nunca están muy al corriente. Corto de vista si los hay, como aquel que está acostumbrado a poca luz y le ofende la de un día claro. -«¡Carlista!» -dije yo para mí-. «¡Carlista!»”.
La caricatura es brutal, hiriente por lo arbitrario. Es una pintura propia de una guerra civil. Sin embargo, esa idea iba a ser dominante en la cultura oficial española del XIX y aun del XX. Un autor posterior como Pérez Galdós, aunque menos brutal, también abunda en descripciones fuertemente negativas del carlismo. Situémonos: estamos en el siglo XIX, la monarquía intenta construir un Estado liberal y acumula fracaso tras fracaso; todas sus medidas son o arbitrarias o ineficaces, la desamortización es una estafa, la supuesta libertad no es sino otra forma de caciquismo, las condiciones de vida de la gente no mejoran, las instituciones políticas son una cueva de ambiciones… Pese a todo ello, la ideología oficial de la España del XIX no mira hacia sí misma, sino que proyecta sus frustraciones sobre –contra- el carlismo. Así se va creando una imagen muy negativa del carlismo en la cultura social.
¿Tiene éxito esa ofensiva ideológica de la España oficial del XIX? Sí, pero un éxito mucho más limitado de lo que podría pensarse. La España del XIX explota –o, más bien, implota-, la Restauración prolonga muchos de los males de la España de Isabel II, el Desastre del 98 mueve conciencias, hay una impresión generalizada de caos y, al mirar el tejido nacional, ¿qué descubren los intelectuales, los que forman la cultura social? Descubren, entre otras cosas, el carlismo, que había sobrevivido a todo eso incardinado en el sustrato popular, transmitido en las familias y los pueblos de generación en generación.
Una precisión sobre esa mirada de los intelectuales: sería abusivo decir que éstos descubren el carlismo como al carlismo le gusta verse; lo que descubren es más bien una potencia cuya supervivencia no se explican, y de ahí que ejerza sobre ellos una singular fascinación, aunque no suscita una adhesión ideológica. Un caso ejemplar es el de Unamuno, socialista primero, liberal luego –aunque en realidad nunca fue propiamente ni una cosa ni otra-, que por convicciones ideológicas debería estar contra el carlismo, y que sin embargo no deja de experimentar la atracción de esa potencia espiritual que parece dormir en la misma tierra. Lo recibe, eso sí, a su propia manera, reinterpretándolo según su muy singular perspectiva. Hay unos cuantos párrafos de Unamuno en En torno al casticismo que me gustaría leerles. Son estos:
“Cuándo se estudiará con amor aquel desbordamiento popular… lo encasillaron, formularon y cristalizaron, y hoy no se ve aquel empuje laico, democrático, popular, aquella protesta contra todo mandarinato, todo intelectualismo y todo charlamentarismo, contra la aristocracia y la centralización unificadora… se empantanó y, al adquirir programa y forma, perdió su virtud”. “El carlismo nació contra la desamortización, no sólo de los bienes del clero, sino de los bienes del común”. “Hay dos carlismos, el popular de fondo socialista y federal y hasta anárquico… otro, el escolástico, esa miseria de bachilleres, canónigos, curas, barberos ergotistas y raciocinadotes…”. “Podría hacer un trabajo acerca de lo que puede llamarse socialismo carlista”.
Es muy interesante precisamente por lo que tiene de contradictorio. Unamuno no puede ser carlista, pero percibe su fuerza. Para explicarse a sí mismo, dibuja un cuadro de antagonismos que, en realidad, responde más bien a los antagonismos interiores del propio Unamuno. El mismo autor abunda en el mismo cuadro en su novela Paz en la guerra. Lo hace así:
“El levantamiento carlista se debió a la querella entre la villa y el monte, la lucha entre el labrador y el mercader. Nació contra la gavilla de cínicos, tiranuelos del lugar, polizontes vendidos que, como sapos, se hinchaban de la inmunda laguna de las expropiaciones de los bienes de la Iglesia, contra los mismos que les prestaban el dinero al treinta por ciento, los que les dejaron sin montes, sin dehesas, sin hornos y hasta sin fraguas, los que se hicieron ricos comprando con cuatro cuartos y mil picardías todos los medios de la riqueza común. Si don Carlos me llamara, le aconsejaría que quitase todas las oficinas y puestos públicos de la ciudades, desparramándolas por el campo; que obligase a los ricos a mantener a los pobres, a educar a los huérfanos; a que doblara las contribuciones, mayor cuota cuanto más tuviesen.”
¿Es esto realmente carlismo? No lo sé. Pero es evidente que aquí hay una voz que sigue llamando desde el fondo de la comunidad histórica española. Unamuno la recibe y la expresa como puede. Otro que va a recibir esa llamada y va a expresarla según su propio saber y entender, que no siempre es fácil de explicar, es Valle-Inclán.
Ustedes saben que Valle-Inclán situó en las guerras carlistas una trilogía de novelas escrita entre 1908 y 1909. Son Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera y Gerifaltes de antaño. Valle quería llamar a esta trilogía “La España tradicional”, título muy significativo. Lo más notable es que uno las lee y no resulta fácil ver ahí a un escritor carlista. ¿Qué está retratando Valle Inclán? La sublevación de una España rural, agraria, arcaizante, contra la sociedad burguesa; la irrupción del fondo espiritual del pueblo –tan santo como bárbaro- contra el artificio del dinero y de la máquina. Ahora bien, esta es una visión muy moderna del carlismo; no es el carlismo propiamente dicho, sino su potencia elemental según la percibe un esteta del siglo XX. El propio autor se declaraba “carlista por estética”: “El carlismo –decía- tiene para mí el encanto solemne de las grandes catedrales”.
Valle-Inclán era un torbellino de actividad y dejaba que su impulso estético preñará todos sus comportamientos: en 1910 se presenta a diputado por el partido carlista –no obtuvo escaño, al año siguiente da un discurso en San Sebastián donde promueve la creación de las Juventudes Jaimistas. Todo ello sin que sea posible decir en ningún momento que Valle es, propiamente, carlista. Sin embargo, como en el caso de Unamuno, es evidente que en Valle hay también algo que oscuramente le atrae y que el escritor se ve obligado a formular a su manera. ¿Qué es? “Morían los jardines viejos, pero morían con tanta nobleza, que de su muerte brotaba una poesía nueva: la poesía de las grandezas caídas”, dice en una de las obras citadas. Tal vez es simplemente eso: el eco nostálgico de una grandeza perdida y que, por estética, es lícito recobrar.
Para cualquier amante de la linealidad intelectual, de los discursos claros y racionales, de las explicaciones con sentido cerrado y completo, posiciones como estas de Unamuno y Valle-Inclán forzosamente han de resultar insuficientes, incoherentes, caprichosas. Sin embargo, conectan con una de las potencias inherentes al movimiento carlista: su carácter profundamente popular, su arraigo en estratos de la cultura social tan hondos que han podido permanecer ajenos al despliegue de la modernidad.
Voy a contarles una cosa. Sabrán ustedes que hay una célebre parrafada de Carlos Marx sobre el carlismo. Más o menos, Marx decía esto:
“El tradicionalismo carlista tenía unas bases auténticamente populares nacionales de campesinos, pequeños hidalgos y clero, en tanto que el liberalismo estaba encarnado en el militarismo, el capitalismo, la aristocracia latifundista y los intereses secularizados (…). El Carlismo no es un puro movimiento dinástico y regresivo, como se empeñaron en decir y mentir los bien pagados historiadores liberales. Es un movimiento libre y popular en defensa de tradiciones mucho más liberales y regionalistas que el absorbente liberalismo oficial, plagado de papanatas que copiaban a la Revolución Francesa. Los carlistas defendían las mejores tradiciones jurídicas españolas. Las de los Fueros y las Cortes legítimas que fueron pisoteadas por el absolutismo monárquico y el absolutismo centralista del Estado liberal. Representaban la patria grande como suma de las patrias locales, con sus peculiaridades y tradiciones propias. No existe en Europa ningún país que no cuente con restos de antiguas poblaciones y formas populares que han sido atropelladas por el devenir de la Historia (…) En Francia lo fueron los bretones y en España, de un modo mucho más voluminosos y nacional, los defensores de don Carlos”.
Esto lo habría escrito Marx en los artículos que dedicó a “La revolución española” para la Nueva Gaceta Renana o para el New York Dail Tribune, según unas u otras fuentes. Lo curioso es que Marx jamás escribió eso: nadie ha encontrado el artículo original donde Marx dice tales cosas sobre el carlismo. Pero lo verdaderamente prodigioso es esto: aunque se trata probablemente de una falsificación, ese párrafo de Marx es enteramente verosímil y perfectamente válido; es verosímil y válido porque entronca absolutamente con una dimensión esencial del carlismo, que su carácter de protesta popular contra la modernidad. Y ahí, en ese acento popular, reside a mi modo de ver la razón por la que el carlismo ha seguido vivo en la cultura social española; al menos, hasta hoy.
Ya sé que con esto no les descubro nada que ustedes no supieran ya. Pero sí me parece relevante, modestamente, sacar algunas conclusiones, y en particular esta: creo que es urgente que el carlismo, si quiere seguir proyectándose en la Historia de España con una imagen veraz, con la imagen de aquello que realmente fue y es, empiece a construir su propia leyenda. He elegido con cuidado la palabra: leyenda. No quiero decir mito, porque la mitología es, para empezar, falsa por definición, y porque el carlismo no tiene nada de mitológico, sino que es un fenómeno histórico bien real y material. Quiero decir y digo leyenda porque es ahí, en la leyenda, donde se construyen las imágenes afectivas, aquello que lleva a las personas a reconocerse íntimamente, de manera entrañable, en una realidad determinada.
Voy a poner un ejemplo deliberadamente extremo: ¿Alguien duda de que la absurda defensa contemporánea de la II República obedece a esa dinámica propiamente legendaria? Completamente al margen de la realidad histórica, ignorando por completo la materialidad fáctica de un régimen caótico, inoperante, incapaz de resolver los problemas que se le planteaban; completamente al margen, digo, de todo eso, que es la realidad de la II República, hoy se ha difundido la imagen –y hasta hace poco era convicción muy mayoritaria- de que aquel régimen era la encarnación misma de la democracia y las libertades. Esa imagen no es producto del estudio histórico –aunque haya quien pretende defender lo indefendible-, sino que es fruto de la lenta, tenaz, laboriosa e imaginativa tarea de reconstrucción legendaria de la realidad; son la literatura y el cine las que han construido la leyenda republicana.
Decía antes que este ejemplo era deliberadamente extremo; es tal porque se trata de una falsificación de dimensiones siderales. Pero precisamente: si la leyenda es capaz de convertir en potencia viva una reconstrucción artificial, ¿cuánto más no lo será de multiplicar la vitalidad de una realidad histórica, y deshacer la capa de topicazos y supercherías que en torno al carlismo –por ejemplo- han ido depositando doscientos años de liberalismo y modernismo? A la tarea de revitalizar esa realidad histórica es a lo que yo apelo.
Bien. ¿Dónde está la potencia legendaria del carlismo? Está en su carácter profundamente arraigado, está en su condición de esencia de lo español, en esa forma de actualizar desde el pueblo una tradición religiosa y cultural. Está en la sangre vertida por muchos miles de españoles, en las batallas libradas, en los rosarios rezados, en la nostalgia de una Corona que hace mucho tiempo es ya imposible, pero cuya presencia espiritual sigue estando ahí. La potencia legendaria del carlismo está en su continuidad directa con la gran tradición hispánica, con la España del imperio y las Españas, con la España de la Tradición con mayúscula.
¿Al final, qué se trata de defender? ¿Una bifurcación en una dinastía? Todos sabemos que ya no. Se trata de defender una idea de la vida y del mundo y del hombre. Se trata de defender un orden social basado no en el contrato anónimo entre individuos sin raíces, como el del mundo moderno –un contrato donde, además, nunca nos leen la letra pequeña-, sino un orden basado en la autonomía de las comunidades naturales y en la subsidiariedad entre ellas. Se trata de defender una visión de la vida como don de Dios, y no como un simple y efímero camino de agonía material. Se trata de defender una idea del hombre como soporte del plan divino, y por tanto como persona con una dignidad anterior al pacto político. Se trata de defender, por supuesto, una herencia, un legado, una continuidad histórica.
Todas estas cosas, que nosotros hoy podemos expresar con cierta frialdad conceptual, fueron sentidas y vividas antes de nosotros, a veces oscuramente, pero no por ello de forma menos viva, por muchos de los que nos precedieron. En las vidas y en los afanes de esas gentes que pisaron España antes que nosotros late un tesoro oculto de verdad, un tesoro que no ha cesado de palpitar y que sigue siendo capaz de hablar al corazón de los españoles, aunque sea de manera oscura y como inconsciente.
Digo “oscura e inconsciente”, sí. Quiero poner un sólo ejemplo: durante las movilizaciones populares de la legislatura anterior –por la vida, por la libertad de enseñanza, contra el terrorismo; en definitiva, por la unidad moral, cultural y política de España-, los carlistas salieron a la calle con sus banderas con la cruz de San Andrés. Pronto otros, no carlistas, empezaron a enarbolar esas banderas: las compraban en tenderetes de lance. Pocos de ellos sabrían qué estaban abanderando; quizá muchos de ellos no habían visto antes esa bandera más que en viejas imágenes de los tercios o en alguna escena de Alatriste. Pero esa bandera, esa cruz roja sobre fondo blanco, les estaba hablando con una voz inapelable, irresistible; esa bandera les estaba susurrando el secreto de una parte olvidada de su identidad. Y esa gente, esas manos, recibió el mensaje de una manera primaria, elemental, directa; recibió la leyenda.
Desde mi punto de vista, que es el punto de vista de alguien ajeno a esta causa –por eso lo dije nada más empezar-, el carlismo es ante todo un depósito; un depósito de hispanidad en el sentido que el pensamiento tradicional dio a esta palabra. Es un depósito de identidad española. En consecuencia, su presencia seguirá viva en la cultura social española mientras haya alguien capaz de escuchar, alguien que todavía entienda ese lenguaje.
Es verdad que los tiempos que vivimos parecen poco propicios para tales afanes. Por una parte, vivimos en la sociedad más materialista de todos los tiempos –de hecho, la primera sociedad enteramente materialista de la Historia. Por otro lado, la identidad cultural española retrocede aceleradamente en beneficio de esa viscosa mixtura de ignorancia nihilista y cultura mundial de masas que hoy vemos imponerse por todas partes. Justamente por eso es tan importante el trabajo de quienes, aun siendo muy pocos, tratan de mantener viva la llama. Con todo, yo no soy especialmente pesimista. También el comunismo trató de imponer en medio mundo una sociedad materialista de internacionalismo proletario y, al cabo de 70 años, se encontró con que lo único había sobrevivido a su tarea destructora era precisamente la nación y la religión.
Es que, ¿saben ustedes?, hay cosas que es muy difícil, incluso imposible desarraigar, porque forman parte de la propia condición humana, y entre esas cosas están el sentimiento de Dios y el sentimiento de arraigo a un suelo y a una historia. Eso nos da una ventaja sobre el enemigo: nosotros defendemos cosas que están en la naturaleza de los hombres, mientras que ellos defienden abstracciones. El carlismo es una de las fuerzas más representativas de esa defensa de lo propiamente humano: Dios y patria. En tanto sea capaz de seguir moviendo esa bandera del aspa roja sobre fondo blanco, creo sinceramente que seguirá vivo en el espíritu de los españoles.
Hoy la nueva Covadonga insurgente no está en valles inaccesibles o en comunidades rurales arraigadas; todo eso lo ha aplastado ya la modernidad. Hoy la nueva Covadonga insurgente está dentro de todos y cada uno de nosotros, también dentro de esa gente que está ahí fuera. Es como la cuerda dormida de un instrumento mudo; cuerda, sin embargo, que volverá a vibrar cuando reciba un sonido modulado en la tonalidad precisa. Hay que encontrar esa nota.
Conferencia de José Javier Esparza en el X Foro Alfonso Carlos I a propósito del 175 aniversario del carlismo. Toledo, 20 de septiembre de 2008








































































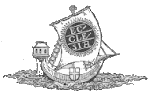





























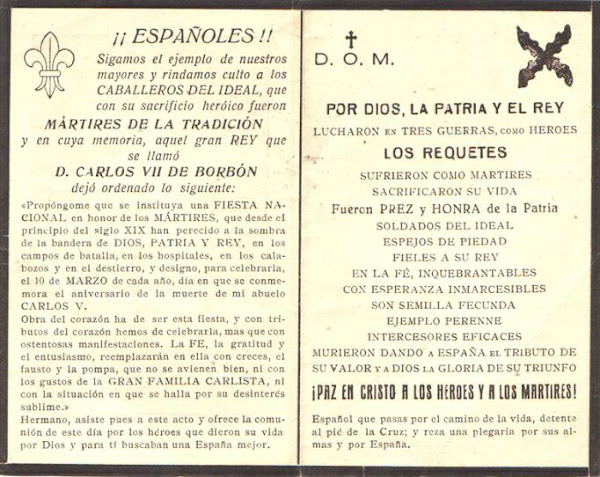









No hay comentarios:
Publicar un comentario