1936 - 7 de noviembre - 2008
por María de Maeztu
Ramiro de Maeztu, maestro de Hispanidad, fue asesinado en el infausto Noviembre de 1936. Su hermana María recoge sus pensamientos y sentimientos
En aquel instante dramático veo con claridad —a pesar de mi congoja que me recluye al silencio— que él ha terminado ya de recorrer su camino de Damasco y que yo comienzo el mío, el camino que sin él habré de recorrer infinitamente sola. Hasta ahora su nombre, el prestigio de su firma, su autoridad moral, me abrían todas las puertas: por eso fue mi vida tan fácil. La hora del dolor ha llegado. La hora de afrontar a solas, cara a cara, sin defensa y sin apoyo, esa cosa terrible y magnífica que se llama la verdad.
A través de las rejas de la cárcel, en ese día memorable, el hombre que fue mi hermano, mi amigo, mi maestro, el compañero en la labor, el inspirador de la emoción creadora, me entrega un mensaje. No viene escrito en palabras, pero está en su mirada, en su acento, en su voz. Es su mandato que tiene la fuerza inalterable de lo que se pide en silencio en la hora de la muerte.
7 de Noviembre de 1936 — Madrid.
En el patio de la cárcel los presos escuchan los nombres que un miliciano pronuncia. Van destacándose los llamados. Un paso adelante y la última mirada a los otros compañeros de cautividad, a los que compartieron la angustia de la espera del momento final.
Ahora el cancerbero ha pronunciado su nombre. Ha querido pronunciarlo, lo ha intentado, cual si fuera uno entre tantos. Pero su voz, al resonar en el ámbito de la cárcel, ha cobrado aliento de eternidad. El nombre que pronuncia es ya un nombre histórico. Ha dicho: Ramiro de Maeztu. Ha querido añadir un número, con que va sellado, en señal de ignominia, todo presidiario. Pero una fuerza sobrehumana ha detenido su voz y el nombre sale solo, señero, limpio, claro. Es el nombre que cientos de miles de veces reprodujeron las columnas de los diarios, de los mejores diarios de Europa y América, al pie de un artículo de prosa perfecta en el que se enunciaba una verdad, una inquietud, un anhelo, una profecía. Es el nombre de un hombre que por mantenerlo sin miedo y sin tacha, como el de los caballeros medioevales, lo ha arriesgado todo y en el momento decisivo se ha visto, como la Verdad que defiende, solo, definitivamente solo, abandonado.
El nombre de cuantos han de morir se escucha en la cárcel con idéntica emoción. Pero ahora se añade, en este caso, un aureola de popularidad. Es un nombre conocido por todos y hasta la Muerte le conoce, pues habló y escribió mucho sobre ella: todos los días pido a Dios que me dé alientos para morir con dignidad .
El 7 de Noviembre de 1936, en el patio de la cárcel de Madrid, Ramiro de Maeztu, al ser llamado, hincó su rodilla en la tierra ante otro cautivo. Era un sacerdote. Aproximó él su cabeza para hacerle entrega de su última confesión. El sacerdote, ante la gravedad de la instancia, viendo que tenía a sus pies no a un hombre como otro cualquiera sino a un mártir que ha traspasado ya la frontera de lo humano para ingresar en la región donde moran los santos, hizo un gesto con la mano indicando que sus pecados le estaban perdonados porque amó mucho y sufrió mucho. Pero Ramiro, fiel al rito de la religión por cuya defensa daba su vida, dijo en voz clara y serena: Padre, absuélvame...
Y la gravedad dramática de aquella hora, que los siglos de la historia cubrirán de gloria y de belleza, se tornó luminosa. En sus ojos azules, claros, profundos; en aquellos ojos que habían absorbido con deleite, en los años de juventud, la belleza de la vida; en aquellos ojos por los que cruzó un día la visión anticipada, certera, segura, de lo que habría de ser España, brilló como nunca una llamarada de fe. Le saltaba el corazón en el pecho, impaciente como el del chiquillo cuando tardan en proporcionarle lo que anhela.. Teresa de Jesús, la Santa de Avila, risueña, jovial, animosa, iba dándole fuerzas. Y mientras cruzaba, erguido y sereno, el pasillo de la cárcel, iba repitiendo las inmortales estrofas:
Y tan alta vida espero
Que muero porque no muero.
Avanzó el paso, subió a la camioneta. La luz blanca y fría del amanecer de Madrid iluminó como un reflector su rostro anticipando en él la palidez de la muerte. Su cabeza, bajo la luz tenue, levemente azulada, de aquella aurora, no era ya la cabeza de un hombre de carne y hueso: era la figura bellísima de una escultura tallada por un imaginero castellano, para que pueda ser elevada algún día al altar del templo donde mora Dios. ¿Quién sabe? Tal vez, al altar del templo de San Miguel, en Vitoria, donde recibió en la pila bautismal el agua que desde hace veinte siglos limpia al hombre del pecado original y le hace protagonista del drama de una pasión —padecimiento perenne— que vivirá con terrible angustia.
Después...el camino, la parada, el recodo final. Los milicianos que van a disparar contra él se detienen para acomodar con certeza el cañón que va a arrojar la metralla. Le ordenan que avance contra un muro que dentro de unos instantes quedará salpicado de sangre, de la sangre de un hombre que fue lo que quiso ser: un caballero cristiano. Ya están allí, en ese lugar para dar muerte a un reo por el solo delito de haber amado infinitamente a su Dios y a su patria, frente a frente, como en las horas más gloriosa de España, dos ideas, dos místicas, dos símbolos, dos manifestaciones del espíritu a cuyo enlace no se llegará nunca, nunca, porque entre ellos no cabe armonía posible. La una es una idea de afirmación y de amor cuyo sentido consiste en elevar al hombre. La otra es de negación que se propone anularle: es inhumana.
El instante final se aproxima. Dentro de unos segundos la voz de aquel hombre —una voz armoniosa y varonil, grave y serena, tierna y reposada, una voz que adquiría maravilloso acento patético, cuando hablaba del dolor y la muerte, las dos grandes protagonistas de la historia— se apagará para siempre. Pero todavía tiene que decir una verdad, la última verdad, con la que va a expresar en la hora de la muerte el sentido de la vida: Yo sé por qué muero, vosotros no sabéis por qué me matáis . La luz del amanecer detiene su curso y parece que, de nuevo, como en la hora del Gólgota, descienden las sombras de la noche. Estas sombras impiden ver la caída de su cuerpo sobre la tierra y permiten suponer que el alma iluminada por la fe que hubo un tránsito. Y como no se ha logrado averiguar cuál es el trozo de tierra que sirve de lecho a sus restos mortales, podemos afirmar que España entera le sirve de sepulcro.
La muerte del mártir es la verdadera muerte, porque conduce al hombre a la frontera de la vida en la más terrible soledad. Solo, abandonado, no ha tenido una mano amiga que cerrara sus ojos ni que cubriera de flores su cuerpo. De haber muerto en la hora del triunfo, en pos de su cadáver, como antes en pos de su palabra, hubiera ido España entera: la España que piensa y que sabe dónde está su salvación. En ese amanecer del 7 de Noviembre de 1936 está solo, y para colmo de traición, sus verdugos se empeñaron en negar su muerte. Solo se sabe que ha desaparecido de su celda en la cárcel de Madrid.
¿Dónde está Maeztu?, preguntan las cancillerías de Europa y América. ¿Dónde está?, preguntan en Londres, las mujeres que le admiraron y escucharon su palabra con deleite. ¿Donde está Ramiro?, pregunta su madre, su mujer, su hijo. ¿Dónde está el maestro?, preguntan los discípulos que ha ido dejando a su paso por el mundo.
¿Dónde está?, pregunta desde Buenos Aires su grande amigo Ricardo Rojas, y desde Chile uno de sus más fieles admiradores, Mario Garcés. ¿Dónde está el hombre, el apóstol, el profeta, el precursor?, pregunto yo. ¿Qué habéis hecho de él? ¿Cómo y por qué no hubo una voz, una sola voz en España que se levantara en su defensa? ¿Qué hicieron los intelectuales, sus amigos de la juventud, sus compañeros en la labor, que no pronunciaron una sola palabra ni pusieron su firma para salvar la vida del hombre bueno?
Nota: Articulo publicado por la Revista Custodia en su número 3 del mes de diciembre de 2002.









































































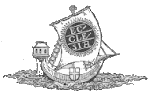

































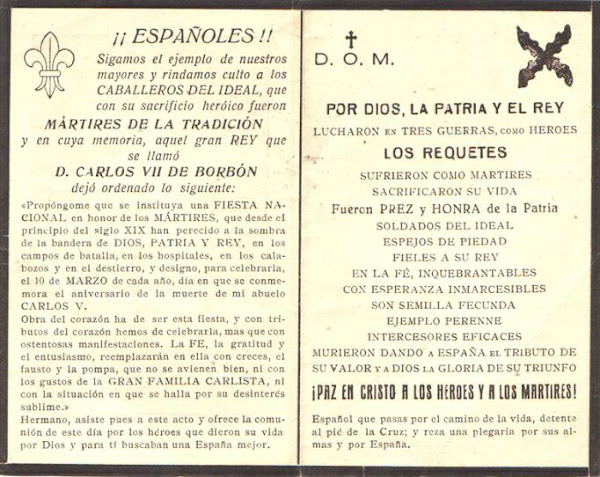









No hay comentarios:
Publicar un comentario