MORTIFICACIÓN Y FELICIDAD
P. Fr. Mario José Petit de Murat O.P.
Aquél que remonte las sendas oscuras de los problemas humanos hasta la zona de la paradoja, donde ellos encuentran su verdadera solución, no se asombrará del título ni de la conclusión de este artículo.
Sabemos que todo hombre anda en caza ansiosa de su felicidad; mas, el que contempla desde la Sabiduría sus afanes, también entiende que el hombre actual está imposibilitado de alcanzarla.
Se necesita mucha valentía para reconocer que un crimen nos oprime; la Humanidad se edifica, en nuestros días, sobre la negación del Hombre y el Hijo de Dios. Esta vez ha sido una Humanidad bautizada la que se propuso una aventura en las afueras de la Casa del Padre.
Muchos prevaricaron abiertamente. La mayoría no supo distinguir hasta qué punto las nuevas teorías podían minar su fe. Pocas almas no han manchado sus vestiduras en Sardis. Perdido el celo; abiertas las puertas al enemigo, nada mejor pudo hacer el demonio en favor de sus intereses que adulterar los Dogmas en las mentalidades individuales.
El vulgo -incluyendo a los "intelectuales del siglo"- conoce una parodia de la Revelación. Aquella inteligencia sutil y tenebrosa juega como quiere con el hombre cuando éste rompe con Cristo. Sus obras maestras para alejarle de la dignidad y la gloria, de la felicidad, son los conceptos de dignidad y gloria, de felicidad que le ha inspirado e informan toda la vida moderna.
El hombre actual podrá conocer el placer de tal o cual sentido; de tal o cual glándula; cuanto más, el de la imaginación.
Mas no conoce el gozo del hombre.
Excita sus sentidos y glándulas, abusa de ellos hasta convertirlos en llagas. De esta manera, no sólo nunca alcanza el noble y altísimo gozo que le corresponde como criatura racional -como persona- sino que aún convierte en sucios dolores aquellos por los cuales perdió su verdadera aventura.
¿Quién nos librará de esta muerte vivida de este ahogarnos en ese mar de glándulas venidas a más; entronizadas en el lugar de la Filosofía y de las Artes de toda actividad moderna?
Unicamente la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, la cual fructifica en Penitencia, y, ésta, en Mortificación.
La Mortificación está de acuerdo a toda verdad y razón, mientras que el huir de ella es la actitud del enfermo cobarde, el cual, no queriendo mirar cara a cara su enfermedad, la oculta. Con esto permite que crezca y lo devore.
La mortificación es exigida por la razón natural: es, ante todo, curativa. Nada mejor que ella para destruir la floración de vicios que deforma nuestra naturaleza.
Dos grandes obstáculos se oponen a la clara inteligencia de esta doctrina: el primero es la creencia de que el estado de la mayoría de los hombres, es el normal.
El segundo, llamar vicios tan sólo a las manifestaciones más groseras de los mismos.
Nada de esto es verdad. Nacemos degenerados y, además, la desviación viciosa de nuestras facultades es, en tal punto profunda, que hasta aquél día que tomemos la actitud deliberada de adquirir las virtudes opuestas, los vicios malearán nuestras acciones. El hombre no se libra del modo sensual de pensar y amar más que en los altos peldaños de la Redención. Nos hemos hundido en la parte inferior de nuestra naturaleza y el salvataje -es decir, que nuestra cabeza y la parte espiritual llegue a asomar por encima de esa carne fuera de cauce- exige las fuerzas de un Dios.
La idea de que nuestro estado es normal porque se parece al común de las gentes, es igual a la de un leproso que tuviera su lepra por buena porque el suyo no difiera del que predomina en la leprosería.
Gran favor nos hizo el hijo del demonio que se llamó J. J. Rousseau cuando inauguró el siglo inmediato a nosotros con esta falsedad: la de la inocencia de nuestro estado original. Con dicha convicción hemos quedado a merced de nuestra corrupción nativa. Y ella ha prosperado y crecido quince codos por encima de las inteligencias más altas de esta Edad.
Dada la verdad de nuestra corrupción colectiva e individual, la mortificación es cosa tan sensata como las medidas terapéuticas que se toman contra las enfermedades corporales. "Que se abstenga de carne, pastas y huevos"; "su reposo debe ser absoluto", etc. La misma razón conviene con respecto de tal o cual uso, tal o cual pensar, mirar o hablar que alimente los malos hábitos, con los cuales hemos malvertido nuestras energías. Y estos hábitos malos no existen únicamente en el último de los borrachos, avaros, lujuriosos o ambiciosos. El orgullo, la lujuria, la gula, la avaricia existen y se infiltran de las maneras más insospechadas en las acciones de todos los que no hayan entrado en las más altas etapas de la Redención (la cual también es Regeneración).
Estamos muy lejos de la verdad del ser humano. Es altísima la inteligencia, belleza y bondad que corresponde a esta cabeza del mundo sensible. El petit-maitre que se crea inteligente porque es un poco más ingenioso que el almacenero de la esquina en expresar la misma idea; la doncella que se considere bella o bonita porque sus ojos o su nariz son más agradables que los de sus vecinas, o parecidos a los de tal o cual artista, lo único que manifiestan es que, siendo bajo el ejemplar elegido, han perdido de vista la dignidad que como seres humanos les corresponde.
Mas cuando descubrimos la excelencia de donde estamos cayendo por nuestras torpezas, con gemidos y llantos acudimos a la mortificación como el enfermo se prende a los remedios cuando el médico lo entera de la gravedad de sus dolencias.
Son múltiples los frutos de orden natural que se cosechan en un alma y un cuerpo labrados por la mortificación. Así lo entendieron esclarecidos paganos y gracias a ella alcanzaron encomiable decoro humano. La prueba está en que la palabra ascesis proviene del griego y significa fino mejoramiento.
La destrucción del vicio, en el mismo grado que la llevamos a cabo, nos dispone para una posesión verdadera, profunda y perdurable de todos los valores que componen la vida del hombre. No nos priva de nada, exento el derramamiento de nuestras potencias y la posesión sensual de las cosas, (a la cual hablando con propiedad la debamos llamar profanación de las mismas).
Sólo con ese instrumento se alcanza la recta administración de los caudales de nuestro temperamento y se labran los grandes caracteres.
Con respecto de la voluntad debemos decir que la mortificación la libra -lo mismo que a la razón- de su servidumbre; le devuelve sus fueros y soberanía permitiéndole que se despliegue, por encima de la turbamulta caprichosa y disolvente de los apetitos, en obras dignas de la naturaleza humana y en el esplendor de las acciones heroicas.
En el orden sobrenatural
I. La mortificación es el lenguaje de la verdadera conversión.
No hay otro síntoma para saber si nuestro arrepentimiento ha sido sincero o simple veleidad.
Quien continúe en blanduras con su carne, no dude que no ha entendido hasta dónde llega la voluntad Redentora de Cristo.
Quiere nuestra renovación total. "En odres viejos no se echa vino nuevo".
El que haya comprendido la gravedad del desorden de que estamos hablando, se vuelve indignado contra sus propios domésticos y rompe con ellos. Estos son sus apetitos.
La luz de la gracia nos descubre la trágica división que, por el pecado, padece nuestra naturaleza. Por ella se conoce la verdadera faz de la parte inferior que se ha declarado enemiga de lo superior y se la tratará, sin concesiones, con mano dura. Se la verá cual otra turba de judíos, la cual pide, con las tentaciones, que crucifiquemos a Jesús en nuestras almas.
Nuestras facultades altas -las específicamente nuestras- si no caen en las claudicaciones de Pilato, se levantarán, al fin, como una torre fortísima en medio de plebe baja y alborotada por un tiempo: la muchedumbre de los apetitos.
Abraham, en una visión inmensa y caliginosa, vio la Redención del hombre. La Cruz, figurada por una lámpara encendida y un horno humeante, pasaba por entre medio de animales alineados y divididos; la parte derecha de cada uno de ellos a un lado y la izquierda, colocada en la otra vera, sin ninguna comunicación con la anterior.
Este es el primer oficio de Jesús: calmar la confusión que reina en nuestro interior y deslindar las dos partes en que nuestra naturaleza está dividida: la valiosa, la cual, rescatada de inmediato, será sede de su gracia. Esta es la espiritual, significada siempre en las Escrituras por el lado diestro; y aquélla otra inferior -figurada por la siniestra- en cuyas concupiscencias desmandadas el pecado toma sus fuerzas.
La acción de la gracia sobre esta última, no es de asunción inmediata, sino de purificación, la cual concretamente se cristaliza bajo la forma de la mortificación. Los apetitos, de otra manera, no pueden ser vueltos a su medida, y a la participación de la divinidad racional que nos pacifica por la recta ordenación de los mismos a sus respectivos fines.
II - La mortificación, asumida por Cristo, tiene valor expiatorio. La única desgracia que pesa sobre la humanidad moderna es ignorar:
Primero, la relación del hombre con su dolor;
Segundo, el valor que Cristo ha comunicado al mismo.
Su más zafia ilusión es pensar que puede tomar o dejar, libremente, sus sufrimientos. Todos sus esfuerzos por evitarlos no sólo son estériles, sino nocivos porque agregan con ellos llaga a su llaga, extenuación a su debilitamiento.
Cuanto más groseramente animal es un hombre, más cae en el error de que el dolor es accesorio o, más bien, producido por circunstancias y agentes exteriores, los cuales con los recursos de la comodidad, podrá evitar.
En cambio el padecer fluye del hombre como de su fuente. El pecado lo deforma, lo priva de perfecciones reales que son otras tantas aptitudes para con las exigencias en nuestras propias tendencias y de los objetos que las sacian. Así, debilitado con respecto de su propio destino, disminuido en relación a su propia vida, ésta lo aplasta de mil maneras.
Cristo no vino a introducir el dolor en nuestra vida; ni siquiera a sumar otros a los que nos son propios, sino todo lo contrario. Los asumió para transfigurarlos. Hizo nuestro yugo suave y nuestra carga leve. Los dolores de Cristo no son los dolores de un hombre, al cual tengamos que imitar para salvarnos. Son los dolores de toda la Humanidad padecidos por el Hombre que también es Dios. Lo hizo para comunicar valor expiatorio a los sufrimientos de todos los hombres.
Tanto nos amó que nos visitó en lo más nuestro. Pues todos los dones son prestados, más el padecer procede de nuestra naturaleza degenerada por el pecado como de su primer principio.
Todo lo que Cristo toca se transfigura con belleza indecible.
Pero como ninguna cosa el sufrir.
En Él se convierte en arma de conquista. Le comunica un movimiento ascendente, una fecundidad infinita gestadora de regeneración y transfiguración: de felicidad eminente. "El vino postrero será mejor que el primero".
Quien troque su espíritu de culpa por espíritu de penitencia se gozará en sus padecimientos como el forjador de un gran reino en su obra. Porque estará forjando con Cristo un Reino que deslumbrará a los Ángeles.
Por otra parte, este Reino no se posterga. Se comunica secretamente al corazón y al alma del que lo ama, asentando un gozo nuevo, un júbilo antiguo y eminente en la base del cráneo nuestro y en el seno más escondido de nuestras fibras. "Y exultarás los huesos humillados"








































































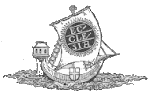





























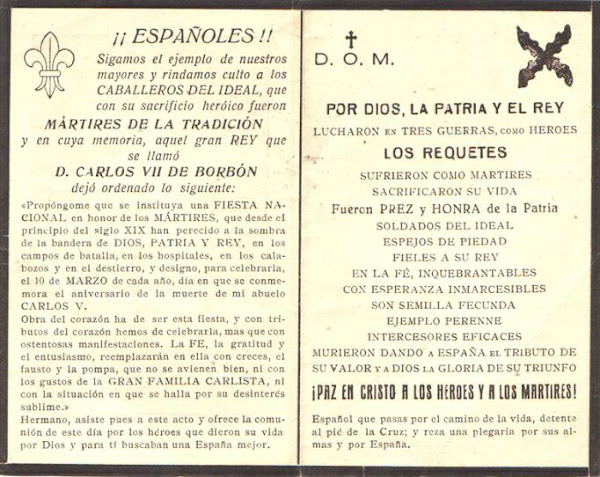









No hay comentarios:
Publicar un comentario