Por Antonio Caponnetto
I.- Una relación inescindibleHay en el hombre –en todo hombre sano y recto- dos facultades que lo dignifican y distinguen. Dos capacidades que lo ennoblecen y atestiguan a la vez su condición creatural. La capacidad de razonar; esto es de pensar, de entender relaciones, de descubrir los grandes principios, de inteligir las esencias. Y la capacidad de creer, de tener confianza, de asentir con reverencia y convicción.
No son dones que se excluyan o que pugnen entre sí. Antes bien, semejan las alas de un ave, que al concordar sus movimientos le permiten alcanzar la cumbre, y contemplar desde lo alto lo que no se observa en la planicie.
Así lo entendieron los Antiguos, cuando un Séneca, por ejemplo, dice en su Epistola 37: “si quieres que te estén sometidas todas las cosas, somételas a la razón”. Pero agrega Siro Publilio en sus Sentencias: “quien perdió la fe, no puede perder ya más”. Exacta sinfonía de aptitudes que siglos más tarde sintetizaba Pascal al escribir en sus célebres Pensamientos: dos desmesuras deben evitarse, excluir a la razón y no admitir mas que la razón. La primera lleva a la oscuridad en demasía. La segunda a no tener el consuelo de la luz.
Razón y Fe marchan juntas, y en unidad convergente se necesitan.Por sus disposiciones racionales, el hombre es capaz de conocer la existencia de Dios. Pero para que ese hombre pueda entrar en el gozo del Señor, como canta el Salmista; para que le sea posible ingresar en la recóndita intimidad del Creador, el mismo Dios ha querido revelarse al hombre y concederle la gracia de poder recibir en la fe esa revelación que en la fe es entregada.
Las pruebas racionales le harán demostrable y evidente la existencia de Dios, otorgando disponibilidad a la fe. La fe lo hará crecer en gracia y en sabiduría, enseñándole que sin ella la razón se debilita y enferma. La racionalidad abre y allana un camino que la credulidad convertirá en recta vía.La Iglesia Católica –que es madre y maestra en humanidad, como bien se ha dicho- no podía sino ratificar este equilibrio de atributos que adornan la naturaleza del hombre. Y ha enseñado así durante dos mil años, que Dios, alfa y omega, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas que El ha creado. Puede hacerlo precisamente porque es imago y simillitudo Dei. Pero como bien lo recordara Pio XII en la Humani Generis, librada a sus propias fuerzas, la razón tropieza con una diversidad de obstáculos. Porque en la travesía del conocimiento, no faltan las peripecias ni las dificultades. Por eso mismo, el hombre necesita ser elevado e iluminado por la revelación divina. No solo respecto de aquello que supera su entendimiento y reclama el sostén de la fe, sino en relación con aquellas mismas verdades cuya naturaleza religiosa y moral, exigen esa “certeza firme y sin mezcla de error” de la que habló el Concilio Vaticano I.
Confianza en la razón, por un lado. Mas conciencia de sus limitaciones, por otro. Agradecimiento a Dios que puso en nosotros la potencia inteligible del pensamiento. Acatamiento incondicional a su manifestación con una fe hecha virtud teologal. La que define San Pablo en el capítulo once de su Epístola a los Hebreos: “firme seguridad de lo que esperamos, segura convicción de lo que no vemos”.
Mediante la razón natural, sabe y puede el hombre dirigirse a las obras de Dios, y deducir sin sobresaltos su presencia y su grandeza. Pero existe asimismo otro orden de saberes que sobrepasan su raciocinio y que pertenecen al ámbito de la Revelación Divina. Ambito en el cual se hace patente el misterio del Padre, la Encarnación del Hijo y el Amor del Espíritu Santo. Ambito que Dios nos da a conocer por una decisión enteramente libre y una benevolencia suma. Negarse a la Revelación por la Fe es una mutilación gnoseológica que nos despoja de plenitud ontológica. Porque la fe es conocimiento, pero la enamorada adhesión a Jesucristo que ella suscita, como centro y recapitulación del mensaje revelado, es la única garantía de vivir una vida cabalmente humana.La fe no contradice a la inteligencia, y la inteligencia es pilar de la fe.
Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela, y que no puede engañarse ni engañarnos, nos dicta el Catecismo(I, 3,III, 156). Mas para que el testimonio de nuestra credulidad no le resultase incongruente a la razón, Dios ha dispuesto que, a los auxilios interiores propios del espíritu, se le sumasen los auxilios exteriores de la Revelación, aptos para ser recibidos por el intelecto común. Así, por ejemplo, los milagros de Jesucristo y de los santos de todos los tiempos; las apariciones marianas y el cumplimiento de las profecías, la fecundidad y estabilidad de la Iglesia, a pesar de las persecuciones.Es verdad que la razón contemplante de estos auxilios exteriores, puede padecer la tentación de las dificultades propias del oficio intelectual. Pero atenta y solicita está la fe, para no dejarla caer en tentaciones vanas. Y entonces, como lo escribiera Newman en Apología pro vita sua, “diez mil dificultades no hacen una sola duda”. La fe es cierta; más verídica que todo conocimiento humano, pues se sostiene y se edifica en la Palabra Divina, que no admite dobleces ni falsías.Así como es cierta es comprensiva. Porque es inherente a la fe querer comprender lo que le ha sido revelado. Todo creyente ansía desentrañar y discernir del mejor modo posible a aquel en quien ha depositado su fe. Mayor penetración comprensiva redundará en un mayor afecto, porque se abren “los ojos del corazón”, como dice San Pablo en la Primera Carta a los Efesios, pero redundará asimismo en una intelección más luminosa de la Revelación. Nadie lo ha dicho mejor que San Agustín en su célebre Sermón 43: “creo para comprender y comprendo para creer mejor”. Jamás podrá haber discordancia, puesto que “el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a si mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero”(cfr.Denzinger,3017).
Resulta claro de este modo que la fe y la ciencia peregrinen juntas, que la religión y el saber, si son genuinos, marchen al mismo ritmo , cada cual con sus pasos. Porque las realidades profanas y las realidades de fe –y esto ha sabido recordarlo la Gaudium et Spes- tienen su origen en el mismo y único Dios.Creer es un acto tan plenamente humano como razonar. Lo que el Credo nos propone puede admitirlo la razon sin violencia, se dijo en Trento hace cinco siglos. Tiene preeminencia sobrenatural la fe, como tiene eminencia natural la razón. Sin razón no habrá actividad científica, pero sin fe no habrá salvación. Y en definitiva, “la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe; porque al fin de la jornada, aquel que se salva, sabe y el que no, no sabe nada”. La fe –viene a decirnos Santo Tomás en su Compendium Theologiae (1,2)- “es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura”. Sin este sabor no hay sabiduría; y no es un juego de palabras, sino cuestión de etimologías y de buena teología.
La persona humana es la misma –en su indivisible unidad- que puede razonar y creer. Pero habida cuenta de que la inteligencia y la voluntad fueron heridas por el pecado, era necesaria la diafanidad de la Revelación y la luz de la Fe, para que esa inteligencia y esa voluntad no se desviaran de su cauce y llegaran a buen puerto. Esta relación inescindible; esta concordia o sinfonía de ambas facultades, ha dado lugar a dos fórmulas orientadoras, que desde siempre aconsejó y comunicó la Iglesia, y que recientemente ratificó el Papa Juan Pablo II, en su notable encíclica Fides et Ratio del año 1998. Son esas dos fórmulas, el credo ut intelligam, por un lado, y el intellego ut credan, por otro. Esto es, el creo para entender y el entiendo para creer. Veámoslas sucintamente.
II.- La unidad convergente de los saberes
Si abrimos las páginas de la Sagrada Escritura –pensamos principalmente en los Libros Sapienciales del Antiguo Testamento- veremos allí claramente establecida la unión profunda de la fe y de la razón entre los hombres que buscan y aman sinceramente la Verdad. En el Eclesiástico, por ejemplo, llega el elogio y la promesa de la felicidad, para aquel que “razona con inteligencia” y a la vez “escucha atentamente” la sabiduría del Altísimo. Pero este elogio y esta promesa de felicidad –es importante reiterarlo- corresponden a aquellos que abrazan con sendas fuerzas de sus almas el derrotero de la verdad. La verdad busca la razón del hombre sano. La verdad buscará también su fe; y la verdad encontrarán porque existe, y se deja descubrir, querer, contemplar y servir.
En las peripecias del pueblo de la Antigua Alianza, con sus lealtades y sus graves defecciones, la fe no participa para menospreciar la autonomía o el señorío de la razón, sino para mostrarle a ese pueblo que el Dios de los Ejércitos interviene, actúa, está presente en la historia. La fe les limpia la visión, les pule los sentidos internos y externos, y les abre la mente, para que sean capaces de reconocer la fuerza viva y directriz de la Divina Providencia. La razón se fija un trayecto, pero el Señor “asegura sus pasos”, como se lee en el capítulo dieciséis de los Proverbios. No hay rivalidad de facultades, cuando la razón se abre limpiamente al misterio divino, dejándose elevar por su transparencia y diafanidad, que eso significa precisamente el término misterio. Pero para dar lo mejor de sí, que es esta apertura a lo trascendente, la razón debe aplazar su orgullo, abatir su insolente autosuficiencia; y sobre todo –como tantas veces insisten estos libros sapienciales que venimos glosando- reconocer que en el timor Domini está el principio de la sabiduría (Prov. 1,7). De lo contrario sobrevienen la necedad y la estulticia de la que dan larga cuenta los autores sagrados. Para el hombre insensato la razón ha cortado las amarras con la fe queriendo ser libre. No advierte que el auténtico reaseguro de la libertad racional,es un estado de obediencia a la lumbre de la fe.
Desde esta perspectiva bíblica, la razón es jerárquicamente valorada. Se admite y se afirma que lo que busca y puede alcanzar, si está ordenada, es ciertamente lo verdadero. Y se acepta asimismo que el sujeto que hace uso de ella es como un explorador, según dice el Eclesiastés(I, 13). Por lo mismo, ha de saber explorar, resistiendo la tentación del titubeo constante; comportándose como un peregrino de lo Absoluto y no como un turista de la duda. Si lo primero, su vocación será metafísica; si lo segundo, su oficio será la incertidumbre.
Y algo más al respecto nos mostrará la Escritura, que no es de menor monta. Valorar jerárquicamente la razón, según quedó dicho, es afirmar que la misma fue encadenada a su propio arbitrio cuando se rebeló contra la ciencia divina; y que solo la Encarnación del Verbo la rescató del cautiverio. Desde allí exactamente –desde la Encarnación del Verbo- Dios distinguió con fuerza inigualable, “lo que el mundo tiene por necio”, según expresión del Apóstol(1 Cor, 1,20), y lo que debe considerarse genuina sabiduría. El pecado original –en tanto sustitución de la ciencia del Creador por el pretendido saber de las creaturas- es la mayor de las necedades. La Cruz en cambio, es la más alta de todas las Cátedras.
Convendrá recordarlo con énfasis en estos tiempos racionalistas e inmanentistas, en el que no faltan ideólogos y pseudoteólogos que reivindican el pecado original como el primer grito de libertad humana. Del hombre izado en la vanagloria de su razón se sigue la pena del infierno. Del non serviam de la inteligencia surge la contracultura posesa que nos asfixia. Del hombre arrodillado con su fe al pie de Jesucristo Resucitado, se sigue la alegría inefable de la Redención. Del Quius ut Deus, exclamado por el Arcángel Miguel, y repetido como consigna por los auténticos doctos, se sigue la cultura de la vida y de la gracia, defensora del Bien y de la Belleza.
La capacidad de entender para creer -el otro y complementario aspecto de la fórmula que ya enunciamos- no le está vedada a ningún hombre. Se los dijo San Pablo a los atenienses cuando les habló del “Dios escondido”(Hechos 17, 22-23), y de la posibilidad de que al fin lo conocieran por su verdadero nombre, ayudados con las fuerzas de la razón. Es que con la fuerza racional se puede recorrer un camino, iniciado en la comprensión de las realidades contingentes pero concluido en la percepción intelectual de lo Absoluto. El célebre “todos los hombres desean saber”, con el que inicia Aristóteles el libro primero de su Metafísica, parece prefigurar lo que afirma el Misal Romano en la Liturgia del Viernes Santo, cuando alaba a Dios que creó a los hombres para que lo buscasen y encontrasen, y al encontrarlo reposaran en Él. Porque el entendimiento que desea saber, del que hablaba el gran maestro griego, solo se sacia cuando lo que sabe es la Verdad, que es el objeto propio y natural de su deseo. Y el reposo al que alude la liturgia, es el reposo del entendimiento y del corazón que han llegado a Dios.
La razón no se conforma con hipótesis, conjeturas o dudas metódicas al estilo cartesiano. Tampoco con verdades parciales, que suelen ser mentiras a medias. Hay en ella un reclamo de verdad perenne, inamovible y fija. De Verdad incólume que no cesa con el tiempo ni muda en el espacio. Y cuando no la halla, sobrevienen entonces esas diversas formas de enfermedad de la inteligencia, que Sciacca sintetizó con la expresiva palabra estupidez. Una inteligencia oscurecida por no saber ni querer encontrar la Verdad, es además la causa eficiente de una existencia temerosa y errática. Como el río que concluye en un mar transparente, la mejor desembocadura de la razón está en el Credo. Creyendo, el hombre confía en la Verdad, hacia la cual la razón le abrió las puertas iniciales del camino. La creencia le certifica su evidencia, tanto como la evidencia lo encolumna hacia la creencia. Pero una vez surgida la confianza en la Verdad, ella obra prodigios en la existencia humana; el mayor de los cuales, ciertamente, es la disposición al martirio. Derramando su sangre por Cristo, los mártires de todos los tiempos, han sellado la victoria de la confianza extrema en la Verdad; así como han demostrado el cabal perfeccionamiento y santificación de la vida, cuando la misma se funda en semejante confianza. Y no es preciso explicar esto estando en tierras de Jalisco, nobilísimamente fecunda por la sangre martirial y santa de los heroicos Cristeros. No es preciso explicarlo, pero sí en cambio rendirles un homenaje renovado a aquellos hombres impares.
A la verdad absoluta llega la recta razón, filosofando. A la misma se llega también confiando en Aquel que por amor se nos revela. La unidad de la verdad excluye el principio de contradicción. Es por ello que los grandes sabios, investigadores y científicos, no han sido personajes incongruentes o fragmentados, sino atestiguadores de la unidad del saber; y esto, sencillamente, porque “las realidades profanas y las de la Fe tienen origen en un mismo Dios” (Gaudium et Spes, 36). “Todo lo verdadero” –enseña San Agustín- “es verdadero por la verdad”(De vera religione, 39,73). Por la verdad entonces, se arriba a “todo lo verdadero”, tanto con la razón como con la fe.
Para alcanzar la beatitud sin embargo, no basta la sola razón que discierne el fin, sino la caridad que nos mueve a amarlo. Y estas ansias de enamorado no pertenecen al ámbito del pensamiento, sino principalmente al de las nupcias místicas adonde la contemplación nos conduce. Por eso el mismo Agustín ha escrito que la mayor caridad es la verdad. Y su firme aseveración responde a todos aquellos argumentos falaces que ven en la verdad férreamente sostenida, servida y proclamada, un obstáculo para el ejercicio del amor.
Si no creéis no entenderéis, ha profetizado Isaías. Texto clásico de la Sagrada Escritura, al que oportunamente le ha aplicado Carlos Lasa la exégesis de Alonso Schöckel, según la cual, su mejor significado es éste: si no creéis no subsistiréis, no permaneceréis. Porque “la palabra de Dios es el punto de apoyo de la historia de la salvación, la fe es el centro de gravedad; la fe funda la existencia del pueblo y la conserva, por la fe viven. La fe se ha de apoyar en la palabra de Dios, que se cumplirá, frente a los planes humanos, que no se cumplirán”. Para permanecer y subsistir, sea como persona o como comunidad, se necesita de la fe. Admitiendo la fe, la razón acoge de ella la gratificación de una inteligibilidad que aumenta en profundidad y en extensión. De una inteligibilidad que la encauza hacia la beatitud, y que le soluciona una encrucijada que no podría resolver estando sola. Si el hombre cree en la vida eterna, y no quiere materializarse amando lo efímero, sino eternizarse amando lo eterno, su fin gnoseológico no quedará satisfecho con un conocimiento racional de Dios, sino cuando lo conozca cara a cara. En esto consiste el Cielo, y sin la fe no nos será posible ingresar en él. El entendimiento humano se purifica en la sabiduría beatificante, en la unión definitiva y plena con la verdad; y a esta clase de unión conduce la fe. “Una filosofía que intente ser verdadero amor a la sabiduría”, escribe Gilson, “debe partir de la fe. Una religión que quiere ser absolutamente perfecta, debe tender hacia la inteligencia partiendo de la fe”. Es el procedimiento agustiniano acuñado en la consigna fides quaerens intellectum. Hacia la inteligencia, partiendo de la fe.Mas la fe no es un grito destemplado, ni una pura emoción ni un conjunto de imágenes; es una virtud teologal.
Cuando la razón partiendo de los datos que ella misma descubre y ordena, arriba al conocimiento de Dios, ejecuta un itinerario ascendente. Cuando la fe partiendo de la revelación intelige el sentido de todas las cosas creadas, procede en cierta manera de un modo descendente. En ese ascenso y descenso entrelazados, en este cruce de caminos, se juega la perfección y la salvación del alma humana. Pero decir que los caminos se entrelazan y convergen llevándonos al mismo fin, no significa decir que son un solo camino. Es necesario respetar la naturaleza de ambas rutas, sin pedirle a la religión lo que transita por el derrotero de la filosofía, ni querer suplir con el recorrido filosófico el sendero sacro y mistérico. Lo primero nos llevaría al fenomenologismo religioso; lo segundo nos haría caer en la gnosis. El mismo Mircea Eliade, en su Tratado de Historia de las Religiones, insiste en el respeto que merece el carácter sagrado de la fe, así como en la inconveniencia de traicionarla con aprehensiones ajenas a su ser. Advertencia y réplica que se aplica, entre otros, al planteo volteriano, todavía esgrimido por algunos, a pesar de su fatal anacronismo. Pues bien ha enseñado la historia que no solo existen creyentes inteligentes y geniales, sino escépticos e incrédulos de una inagotable necedad.Así las cosas, dos gruesos errores deben evitarse.Llámase uno –el más conocido y promocionado- racionalismo; y el otro que se le contrapone, fideismo.Para el racionalismo, la razón humana es una deidad, y como tal, principio y fin de lo existente y cognoscente. Ella es exclusiva y omniabarcadora, todo lo puede y lo sabe, de nadie ni de nada necesita. Cualquier aserción que no brote de su mismo funcionamiento será considerada inválida. Error tanto más grave si se piensa que la razón aquí divinizada, es apenas la ratio, la mera capacidad discursiva y argumentativa, desdeñando por lo general los racionalistas, el llamado intellectus, esto es, la capacidad intuitiva y aprehensiva, las honduras y las alturas del espíritu. En semejante perspectiva –que toma muchos nombres según las ideologías que la hacen propia- la religión no puede sino ser juzgada un infantilismo que la ciencia disuelve inexorablemente. Lo inexorable sin embargo, ha sido el patético espectáculo brindado por los racionalistas de todos los tiempos, cuando se ven obligados a callar ante el milagro y el misterio que se despliegan con fuerza convocante.
A su turno, el fideísmo fulmina a la razón, desconfía de ella, y no le reconoce prácticamente ningún papel capital en la vida de la fe; antes bien, la juzga como una peligrosa amenaza. Bastaría con señalar al respecto, los anatemas lanzados por Lutero y sus seguidores, tendientes a demostrar que la razón es “la más feroz enemiga de Dios”. También en este caso ha sobrevenido la paradoja; y ha venido a consistir ella en el auge desdichado de las sectas que, en nombres de credulidades libres de toda ciencia, han acabado siendo las verdaderas enemigas de Dios.Se impone en consecuencia volver las cosas a su cauce original.
La razón puede establecer las grandes tesis de una filosofía realista, que empiece confirmando la naturaleza creatural del hombre –su origen y su destino trascendente- y concluya sosteniendo la causalidad incausada de Dios. Puede asimismo determinar motivos de credibilidad, que sin provocar mecánicamente la fe, sabrá suscitarla, despertarla y valorarla como una convicción legítima. La fe por su parte, en su propia interioridad, se dedica a pensarse, a iluminar el contenido de lo que cree, pues siempre hay algo que es el blanco pensado por la fe, como sostiene Louis Jugnet. La luz de la Revelación le permite aceptar que misterios como el de la Santísima Trinidad o el de la Encarnación del Verbo, no son absurdos ni contrasentidos, ni repelen a la recta inteligencia. Le permite incluso tener una comprensión analógica de tales misterios, que facilitan su aceptación; relacionar los dogmas en una síntesis ordenada y establecer conclusiones sólidas. La Iglesia Católica no ha propuesto nunca el racionalismo ni el fideismo; ni el Credo quia absurdum de ciertos apologetas extremosos. Ha propuesto y sigue proponiéndonos la concordia entre la fe y la razón, la inteligencia en busca de la fe, la fe iluminando la inteligencia.
III.-Esbozo histórico del encuentro y desencuentro entre la fe y la razón Cabe preguntarse cómo se ha dado en el tiempo este encuentro y desencuentro decisivo entre la fe y la razón; binomio de cuya amistad o ruptura tantas consecuencias se siguen. Ensayemos una respuesta esquemática que nos permita acercarnos al núcleo substancial del dilema.Los primeros misioneros, y aún los discípulos directos de Jesús, no podían pensar en evangelizar al mundo pagano, apoyados exclusivamente en el mensaje veterotestamentario. Era importante para ellos apelar a la recta razón, a los principios del orden fundamental inscriptos en la conciencia, a los basamentos de la religiosidad natural. Y les pareció prudente incluso –así lo certifican las enseñanzas de San Pablo- partir en algunos casos de la filosofía heredada por civilizaciones como la griega, para entablar un diálogo con ella, buscando las semillas del Verbo donde las hubiere, o rectificando extravíos cuando se hacía necesario. La superación de las idolatrías por un lado, la erradicación de las supersticiones y de los mitos, la purificación de la fe de las inevitables heterodoxias iniciales, y la ordenación cosmovisional de los dogmas, fue la tarea ímproba de los apologetas y de los apóstoles. La fe y la razón fueron aliadas en tales circunstancias. Pero aquella filosofía heredada que mencionábamos antes, no solo no fue siempre garantía del tránsito a la religión verdadera, sino que conspiraba contra ella por su fuerte acento gnóstico, sofístico y esotérico. Tomar distancias de la misma –cuando no romper lanzas, lisa y llanamente- también fue parte de la misión evangelizadora. Las palabras del Apóstol a los Colosences (2,8), exhortándolos a que no se dejen confundir por “la vacuidad de una engañosa filosofía”, cobran hoy una imperativa actualidad.
Una segunda etapa parece marcarla San Justino, cuando en su Diálogo con Trifón declara haber encontrado en el cristianismo “la única filosofía segura y provechosa”, pero sin dejar de asombrarse por las anticipaciones o prefiguraciones de la Verdad Revelada que fue encontrando en las fuentes culturales e intelectuales del mundo clásico. Posición análoga a la que adoptaron Clemente de Alejandría y Dionisio, Orígenes, los Padres Capadocios y por supuesto, ese gran converso que fue San Agustín. Lo admirable en estos autores –en la Patrística toda, aunque resulte obvio decirlo- es el equilibrio con que acogieron el pensamiento helénico y romano, y aún el oriental, mientras lo depuraban,iluminaban y encauzaban con la claridad de la Revelación. No rechazaron las razones de la inteligencia previas a la Encarnación y a la manifestación del Mensaje Salvífico. Es más, Clemente de Alejandría, y es solo un ejemplo, elogia bellamente a la filosofía griega, llamándola “empalizada y muro de la viña”, porque supo defender la verdad de las embestidas sofísticas. Pero tanto esas razones, como esa filosofía y esa inteligencia necesitaban la lumbre de la teología católica, el encuentro fecundo con la Palabra de Dios. Y los Padres obraron la hazaña de ser los artífices de ese logrado ensamblaje.
Cuenta San Agustín en las Confesiones, el modo soberbio con que antes de su conversión, le ofrecían la ciencia las doctrinas mundanas, despreciando a la Fe, para caer en “fábulas absurdísimas”; y lo contrapone a la humildad de la Iglesia, que sin despreciar lo que había de sabiduría en el patrimonio de los antiguos pensadores, fue capaz de darles albergue, volviendo más resplandeciente y más verdadero todo aquello que tenían de rescatable sus enseñanzas. No eran ingenuos aquellos Padres -comenta Juan Pablo II en la Fides et Ratio, cuando asume su defensa; no desconocían los riesgos de su apostolado intelectual, ni se limitaron a formular filosóficamente las verdades reveladas, como no redujeron la Revelación a un mensaje acomodable a la inteligencia que los había precedido. Hicieron una verdadera artesanía del espíritu, una obra maestra de fe y de razón. Dieron a luz y actualizaron lo que aún permanecía a oscuras y en potencia en el pensamiento de los maestros de la antigüedad. Lo que en ellos era implícito lo explicitaron. Lo que resultó propedéutico lo pusieron de manifiesto. Lo que se constató como pálpito, presagio o vaticinio, lo asumieron limpiamente como tal, para demostrar que en Jesucristo se habían cumplido todas las expectativas. Por ellos la razón se abrió a la trascendencia, y la fe hundió sus raíces en el suelo fértil de la tradición milenaria. Por ellos, una vez más en la historia, razonar y creer fueron verbos que se conjugaron en la tierra y resonaron en las alturas.
Si cabe hablar de un tercer momento en este improvisado esquema histórico que venimos esbozando, el mismo debería conceder un sitial de importancia a la figura de San Anselmo y su valoración del intellectus fidei.
Para San Anselmo la preeminencia de la Fe –que con tanto énfasis se ocupó de resaltar- es perfectamente conciliable con la pesquisa inherente a la razón. Porque no se le pide a ésta un juicio sobre los contenidos de aquella, sino hallar los sentidos y los argumentos que nos permitan inteligirlos y aceptarlos. Los argumentos racionales en suma, están al servicio de los contenidos de la fe. La inteligencia debe ir en pos de lo que ama; y cuanto más intenso es su amor, más fuerte el deseo de conocer. El anhelo de posesión de la Verdad mueve a la razón enamorada. “He sido hecho para verte”, le dice la inteligencia a la Verdad, “y todavía no hice aquello para lo cual fui hecho”. Sin embargo, en el recorrido por poseer esta verdad amada, la razón descubre que no puede llegar por sí sola hasta el final de la cima. Es allí cuando la fe la enciende y la desentenebrece.
Al final de este croquis sobre el encuentro concorde entre la fe y la razón, nos espera “el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos”, como lo llamó León XIII; el “maestro insustituible de sabiduría humana y divina”, el Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino. Nadie como él elevó a un grado tan alto y tan acabado este encuentro de la filosofía y la teología, de la ciencia y la religión, de la credulidad y la racionalidad, del credo y del intellego. Nadie como él dotado para conmover al mundo con la potencia argumentativa de su inteligencia y la sencillez y la hondura de una fe sin fronteras.
En la Summa contra Gentiles (I,VII) ha sintetizado su postura con tal precisión que nos exime de comentarios: “la luz de la razón y la luz de la fe, proceden ambas de Dios; por lo tanto, no pueden contradecirse entre sí”. La naturaleza racional del hombre que filosofa , sabe y puede contribuir a la comprensión de la Revelación Divina. La fe, por su parte, no se atemoriza de la razón ni se amilana frente a ella, la busca y deposita su confianza. La fe supone y perfecciona a la razón. La razón encendida por la fe, abandona el cautiverio de sus limitaciones y debilidades, y encuentra el ímpetu desbordante para arribar al conocimiento de los misterios divinos. La razón no se degrada dando su asentimiento a los contenidos de la fe; antes bien, se yergue soberana y señorial en sus capacidades. La fe no desdibuja su origen sobrenatural reclamando ejercicios del pensamiento a la razón. Contrariamente, evidencia así su magnanimidad y su certidumbre.
Una cosa, dirá entonces el Aquinate, es la sabiduría como virtud intelectual que se adquiere con los años de cultivo de la razón. Otra cosa la sabiduría como don del Espíritu Santo, que recibe gratuitamente el hombre de fe. Cosas distintas pero no opuestas, como él mismo enseñaba. Sin esta gracia de la sabiduría concedida por el Altísimo, es vana la ciencia puramente terrena. Mas si la ciencia terrena conduce a la corroboración de los misterios inefables de Dios, es porque la fe la ha asistido con su fuego. “Todo lo verdadero” –dejó dicho en la Summa Teologiae(I,II,109,1 ad 1)- “donde quiera que esté es del Espíritu Santo”.
Lamentablemente, las corrientes de pensamiento dominantes del siglo XIV en adelante, no guardaron fidelidad a la visión de Santo Tomás, ni respetaron el patrimonio cultural de la Cristiandad, cimentado con el paso de los siglos. Y sobrevinieron en consecuencia, como en un doloroso amontonamiento, una diversidad y multiplicidad de errores que no solo subsisten sino qe se enseñorean hoy en el panorama espiritual de nuestro tiempo. Nominalismo, racionalismo, cientificismo, historicismo, inmanentismo, evolucionismo, materialismo, culturalismo, modernismo. Muchos son los nombres y los ropajes que estos errores han ido tomando. Muchos también sus funestos corolarios y sus negativas repercusiones en todos los ámbitos. Pero en el punto concreto al que temáticamente hemos de ceñirnos, el común denominador de estos errores es la separación intencional entre la fe y la razón; la ruptura deliberada entre la ciencia y la religión; el divorcio arbitrario entre la filosofía y la teología; la discordia y la confrontación dialéctica entre el hombre que cree y el hombre que se dedica a la ciencia.
El Magisterio de la Iglesia por un lado, y los auténticos investigadores científicos por otro, no cesaron de lamentar y de condenar esta penosa escisión, que venía a derrumbar la noble arquitectura del conocimiento humano, levantada por la Patrística y la Escolástica, con la misma belleza y el mismo decoro con que se levantaron las catedrales góticas.
Es cierto que no han faltado ni faltan reacciones a favor de la unidad del saber. A favor de la restitución armónica del credo ut intelligam y del intellego ut credam .En tal sentido, bien podríamos encomiar a esa legión de sabios, tanto en Europa como en Hispanoamérica, que en medio de las ruinas del siglo que termina, tuvieron el coraje de devolver Dios a la ciencia y la ciencia a Dios.
IV.-Las secuelas de la discordia entre la fe y la razón
Pero la realidad indica que la separación se ha impuesto dejando secuelas, que no llamaremos irreparables pero sí difíciles de modificar.Una de esas secuelas es lo que bien ha calificado el Cardenal Danielou, el escándalo de la Verdad. No se admite que la verdad sea proclamada y testimoniada sin mediatizaciones de ninguna índole. No se admite la verdad perenne, inequívova, absoluta, innegociable. No se soporta siquiera la sola idea de la verdad invicta, sin cambios ni retaceos. Segura, inconmovible y diafana, tal como es. De la Verdad se escandalizan los eclécticos y relativistas, los prágmáticos y los nihilistas, los ignorantes de todo jaez y los vencidos bajo el oprobio de una contracultura mentirosa. La reciente reacción, durante el pasado mes de septiembre, ante la Declaración Dominus Iesus de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, nos lo ratifica y confirma. No hay sectario, cabalista, heresiarca o vulgar espíritu medroso que no se haya rasgado las vestiduras ante la proclamación sin ambages de la Verdad Crucificada.
Sin embargo, a pesar de quienes se escandalizan, la Verdad sigue siendo un bien de derecho común, porque es el alimento de la inteligencia de toda creatura sana que sabe afirmar el principio de identidad. Sigue siendo el bien de la sociedad, pues si se la suprime, como de hecho ocurre, no puede haber paz ni justicia, sino fraudes y recelos. Y sobre todo, sigue siendo el bien de Dios, Verdad por esencia; Camino, Verdad y Vida; fuente de toda verdad; palabra y ley verdadera. El que niega la Verdad niega a Cristo; pero como “Crux stat; dum volvitur orbis”: la Cruz permanece mientras el mundo cambia, según el emblema cartujo, la Revolución no prevalecerá sobre la Revelación. Y a pesar de la propaganda niezstcheana, siempre habrá un García Moreno o un Anacleto González Flores, dispuestos a proclamar que “Dios no muere”, aún bajo las descargas de los trallazos enemigos.
Este horror por la Verdad –primera y grave secuela de la ruptura entre la fe y la razón- reemplaza la certeza por la aproximación, la exactitud por la duda, el encuentro gozoso de los valores perennes por la búsqueda sinsentido, el testimonio por la desconfianza, y la objetividad por el punto de vista. Se pretende que la sinceridad y el éxito sean criterios de validez, contando solo los resultados, sin medir la fidelidad a los principios. Como se pretende que la apariencia sustituya al ser y las opiniones a la sabiduría. No es la Verdad el resultado de un consenso; no depende de las mayorías volubles y tornadizas ni de las modas pasajeras. “Lo que es Verdad debe ser Verdad para todos y siempre”, se lee en la Veritatis Splendor; y es ante la Verdad que hemos de caer rodilla en tierra, sin permitir jamás que sea conculcada o humillada.
La segunda secuela de esta confrontación dialéctica entre la fe y la razón, es la prepotencia cientificista. Consiste ella por un lado en la desacralización de la ciencia, reduciéndola a un campo de verificaciones empiriométricas, de comprobaciones cuánticas y de precisiones puramente mensurables. Desacralización que en el criterio modernista equivale a un avance, pues para la mentalidad secular el progreso consiste en apostatar. De este modo, todo lo que no puede ceñirse a la constatación de un laboratorio es desechado con altanería y soberbia, empezando por los dogmas de Fe. La ciencia ha caido en esa enfermedad que Sanguinetti llama ideología y tecnolatría combinadas; que Max Weber denominó desencantamiento y Sorokin cuantofrenia,o reino de la cantidad según Guenon; y que le permitió a Giuseppe Sermonti diagnosticar “el crepúsculo del cientificismo”;esto es, el entenebrecimiento del mundo y de las ideas vueltos de espaldas hacia el Creador.
Esta prepotencia cientificista no solo desnaturalizó a la ciencia y ridiculizó a la fe, sino que pretendió demostrar la absoluta incompatibilidad entre la investigación científica y la credulidad religiosa, llegando a identificar al ateismo con la única garantía posible de seriedad intelectual. Se cumplió una vez más lo que entreveía Fedro en sus Fábulas (IV, 6,26): “con el fin de que los tengan por sabios, blasfeman contra el cielo”.
Lo cierto es que el ateismo ,constituido en poder en las naciones dominadas por el sistema marxista, la única seriedad y superioridad que ha podido exhibir, ha sido la de la capacidad genocida, contándose en el siglo XX cien millones de víctimas, por cuyos derechos no ha gemido todavía ningún tribunal internacional. Del ateismo puede brotar la náusea sartreana, la demencia del marcusianismo, la criminalidad de los Gulags o el odio guevarista, pero no la genuina sabiduría que supone la humildad y la magnanimidad de pedir la iluminación de la fe. “Cuando un sabio abre una puerta”, predicaba Pascal, “detrás encuentra a Dios”. Y si no lo encuentra es porque no es verdaderamente sabio.
Lo cierto asimismo es que la historia nos proporciona infinidad de casos de científicos renombrados que han sido hombres de fe, sin haber hallado en sus prácticas religiosas impugnación alguna para sus estudios académicos. El sacerdote jesuita Antonin Eymieu, por ejemplo, publicó entre 1920 y 1928, en Paris, su famosa obra “La parte de los creyentes en los progresos de la ciencia en el siglo XIX”. Examina en sus páginas 461 casos de célebres especialistas en las disciplinas exactas y naturales, resultando ser la casi totalidad de ellos, hombres de explícitas conductas religiosas. Ya con anterioridad, en 1878,otro sacerdote francés, el Padre Francisco María José Moigno, había escrito en cinco volúmenes, una eruditísima obra con el mismo propósito, titulada “Los esplendores de la fe o armonía perfecta de la Revelación y de la Ciencia, de la Fe y de la Razón”. Sirva agregar que el Padre Moigno, era él mismo matemático, físico, políglota, director de una revista científica y autor de trabajos sobre el cálculo diferencial y el telégrafo eléctrico.
Lo cierto al fin es que la fe, sólida, esclarecida y operante, ha sido germen y matriz de empinada sabiduría, mientras que de la ciencia sin fe, se puede decir aquello que cantaba Nuñez de Arce :
“¿Qué es la ciencia sin fe,corcel sin frenoque al impulso del vértigo se entrega,y a través de intrigadas espesuras,desbocado y a oscurasavanza sin cesar y nunca llega”.
V.-La recuperación de la concordia
Hay caminos o vías posibles para restablecer la concordia olvidada entre la ciencia y la fe. No son recetas que puedan aplicarse al modo casuístico; más bien podrían remedar las antiguas Ordenanzas que procuraban imbuir un estilo al que se lanzaba a la acción.
Es preciso ante todo reconocer una Verdad que no viene de mi; que no brota del sujeto, inmanentemente; sino que se me impone, no al modo de una coacción sino de una revelación. Verdad que me exige reverencia y homenaje, gratitud y obediencia, docilidad a lo real. Disposición para decirle a Dios, como el patriarca Abraham: Adsum; heme aquí, Señor (Gén, 22,1). Esta afirmación de la verdad supone la confrontación irreductible con todos los matices y los grados de la mentira; la adecuación de la inteligencia a la realidad y la conformidad de la propia voluntad con la Voluntad del Padre. No es hombre de ciencia el que niega este lúcido acatamiento en nombre de la libertad. Es el insensato del que hablan las Escrituras. No es hombre de fe el que desecha el entendimiento para distinguir y discernir estas encumbradas realidades. Es apenas un supersticioso. Se pregunta Gilson en El Filósofo y la Teología, cuál es el arte de ser tomista. “Un tomista es un espíritu libre” –responde con agudeza-.Esta libertad no consiste en no tener Dios ni maestro, sino más bien en no tener otro maestro que Dios, pues El es la única protección del hombre contra las tiranías del hombre[...] Como la caridad, la fe es liberadora”.
Cuando invocando la ciencia moderna, por ejemplo, se quiere llamar opción de género al pecado contra natura, o derecho al cuerpo al asesinato de un inocente, la fe y la razón deben alistarse codo a codo para preservar esa verdad que no es mía, pero a cuyo servicio he de estar, oportuna e inoportunamente. Y cuando la misma fatuidad cientificista pretenda desalentarnos o acomplejarnos, acusándonos de faltar a la solidaridad con posturas tan irrevocables, recordaremos una vez más con San Agustín: la mayor caridad es la Verdad.
En segundo lugar, se necesita ejercitar ese clásico principio metodológico del auditus fidei, que sin pretensiones de traducción especial parecería indicarnos el valor de lo escuchado y oido en la Fe. Será esa atención prestada a lo sobrenatural, esa acogida a lo trascendente que podamos cultivar en nuestra interioridad, lo que nos dará la medida de nuestra auténtica estatura racional. Pocos lo han dicho mejor que San Buenaventura, en su Itinerarium mentis in Deus (Prologus, 4): “No es suficiente la lectura sin el arrepentimiento, el conocimiento sin la devoción, la búsqueda sin el impulso de la sorpresa, la prudencia sin la capacidad de abandonarse a la alegría, la actividad disociada de la religiosidad, el saber separado de la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio no sostenido por la divina gracia, la reflexión sin la sabiduría inspirada por Dios”.
Todas las ciencias pueden ser oidas en la Fe. Si nos dedicamos a la historia escucharemos entonces la voz de los santos en el tiempo; si a la medicina, la del dolor lacerante de quienes se saben prontos a la muerte y buscan alivio; si a las matemáticas, la de las proporciones danzando en numérica sinfonía como un eco lejano de una exactitud ordenadora inicial; si al derecho, la de los nobles códigos que garantizan la equidad para las almas; si a la geografía, la de los horizontes que limitan con la patria celeste. Todos los saberes pueden contemplarse y practicarse en armonía con el Plan de Dios.
Cerrando su Fides et Ratio, nos recuerda el Papa un antiquísimo texto monástico, que bien vendría de colofón para estas Ordenanzas que estamos proponiendo. Es aquel en el que el Pseudo Epifanio llama a María Santísima “la mesa intelectual de la Fe”. Porque Ella, con su “hágase en mi según tu palabra”, se convierte en el gran arquetipo de la razón dócil, despierta y atenta a los reclamos de la Fe; en el bello paradigma de una inteligencia ascendente y de una credulidad fundante. Por eso los santos monjes de la tradición eclesiástica sostenían orgullosos que era necesario philosophari in Maria.
Filosofar en María es reconocerla como Sedes Sapientiae, como sabedora de las esencias que no cambian, como contempladora de la inmovilidad del Ser. Es emular su sencillez y su silencio, su humildad inefable y su alegría serena. Es escoltarla en su estremecedora obediencia y acompañarla en el dolor del Calvario. Y es además aquí, por sobre todo, vueltos filialmente ante Nuestra Señora de Guadalupe, proclamarla Emperatriz de América, pidiéndole que se cumplan aquellos versos inspirados de Perfecto Méndez Padilla:
“Levanta, oh patria tu gallarda frente,de mirtos y laureles coronada,porque tu Reina ha sido proclamadaEmperatriz del Nuevo Continente”Por Ella y ante Ella: “México se unirá con ArgentinaY de Iturbide y San Martín los manesSe alegrarán en la región andina”
Esta concordia entre la fe y la razón que estamos proponiendo, este filosofar teologante -como diría Pieper- cristiano y mariano, y por lo mismo,capaz de amalgamar la ciencia y la creencia, necesita ser percibido como un ideal posible. Como un móvil que el hombre puede encarnar y vivir.
Siempre será significativo al respecto abrevar en el modelo irreemplazable y perenne de Santo Tomás de Aquino. Porque pocos como él concretaron con tanta fuerza la unidad del creer y del entender, conduciendo la inteligencia a sus mejores cumbres y acrecentando la fe con un esplendor irradiante. Su vida es la de un santo y un sabio. Su ciencia, la arquitectura admirable, fruto de un intelecto dotado para la visión universal. Su piedad y devoción, las de un niño; su perseverancia y tenacidad en la defensa de la verdad, la de un atleta de Dios. Su Fe la de los mártires del Coliseo. Su humildad, la virtud extraordinaria que lo llevaba a inclinarse ante el Sagrario, pidiendo que la gracia copiosa le abriera la mente día a día, librándola de toda posibilidad de error. Chesterton lo ha llamado con justicia, “aristócrata intelectual...el más valiente y magnánimo de los lebreles del Cielo”. Y Louis de Wohl, en aleccionadora novela, nos lo retrató con la maestría de “una luz apacible”. Quien tuviera el privilegio de canonizarlo, el Papa Juan XXII, resumió su figura con palabras inspiradas: “su doctrina y su ciencia”, dijo, “no pueden explicarse sin el milagro”.
Abramos las páginas de la Suma. Santo Tomás habla de los atributos divinos, y se funda desde luego en los datos de la fe. Invoca al Libro del Exodo, pero a renglón siguiente, ya está razonando las famosas cinco vías. Al tratar de la simplicidad de Dios, las objeciones que presenta son bíblicas. La solución que aporta es racional. A la sabiduría divina la demuestra por un texto del Apóstol a los Romanos(11,23). Sin embargo, relacionando la ciencia con la inmaterialidad ,adjunta inmediatamente la explicación filosófica. En el Tratado de la Trinidad , la distinción de las divinas personas se apoya en la Revelación; las nociones de relación, de procesión, de persona son accesibles por medio de la argumentación racional. En los Tratados de la Encarnación, de los Sacramentos o de las Virtudes, siempre la razón y la fe se complementan orgánicamente, sin inconvenientes. La razón conoce y demuestra; la fe certifica y afianza. El objeto de la razón puede admitir posibilidad de error; la fe es inequívoca y certera. Fe y razón libran juntas el buen combate de la visión, del asentimiento y de la ciencia.
Lo ha dicho con la galanura de un soneto el Padre Luis Gorosito Heredia:
“La enorme catedral de teologíasubía de su mente y de su pluma,piedra firme entre océanos de espuma,razón y fe en perfecto mediodía.
Ya daba sombra al suelo y se perdíacerca del sol en ópalos de bruma.Triunfaba la Escolástica en la Sumay a Dios tocaba en nueva geografía.
Cuando este enorme atlante hundió la manoy el corazón en el celeste arcano,soltó la pluma y la amorosa herida
no conoció ya alivio ni cauterio.Pétalo en muerte fue, si llama en vida.¡Oh Inteligencia hermana del Misterio!”
A imitación de Santo Tomás, entonces, y a pesar de nuestras humanas limitaciones, hemos de querer consagrarnos al estudio, a la actividad académica y universitaria, a la investigación científica, al apostolado intelectual. A pesar de las penurias, de las adversidades, de los enemigos de la Iglesia y del odio del mundo.
Hasta que al final de nuestras vidas, podamos decirle con Santo Tomás al Señor: “Te recibo a Ti, rescate de mi alma, viático en mi último viaje. Te recibo a Ti, por cuyo amor durante toda mi vida he estudiado y velado, he predicado y he enseñado, sin haber dicho nunca nada contra Ti. Me ofreces recompensa por mi trabajo. Señor, yo no quiero otra cosa mas que Vos mismo.”
No son dones que se excluyan o que pugnen entre sí. Antes bien, semejan las alas de un ave, que al concordar sus movimientos le permiten alcanzar la cumbre, y contemplar desde lo alto lo que no se observa en la planicie.
Así lo entendieron los Antiguos, cuando un Séneca, por ejemplo, dice en su Epistola 37: “si quieres que te estén sometidas todas las cosas, somételas a la razón”. Pero agrega Siro Publilio en sus Sentencias: “quien perdió la fe, no puede perder ya más”. Exacta sinfonía de aptitudes que siglos más tarde sintetizaba Pascal al escribir en sus célebres Pensamientos: dos desmesuras deben evitarse, excluir a la razón y no admitir mas que la razón. La primera lleva a la oscuridad en demasía. La segunda a no tener el consuelo de la luz.
Razón y Fe marchan juntas, y en unidad convergente se necesitan.Por sus disposiciones racionales, el hombre es capaz de conocer la existencia de Dios. Pero para que ese hombre pueda entrar en el gozo del Señor, como canta el Salmista; para que le sea posible ingresar en la recóndita intimidad del Creador, el mismo Dios ha querido revelarse al hombre y concederle la gracia de poder recibir en la fe esa revelación que en la fe es entregada.
Las pruebas racionales le harán demostrable y evidente la existencia de Dios, otorgando disponibilidad a la fe. La fe lo hará crecer en gracia y en sabiduría, enseñándole que sin ella la razón se debilita y enferma. La racionalidad abre y allana un camino que la credulidad convertirá en recta vía.La Iglesia Católica –que es madre y maestra en humanidad, como bien se ha dicho- no podía sino ratificar este equilibrio de atributos que adornan la naturaleza del hombre. Y ha enseñado así durante dos mil años, que Dios, alfa y omega, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas que El ha creado. Puede hacerlo precisamente porque es imago y simillitudo Dei. Pero como bien lo recordara Pio XII en la Humani Generis, librada a sus propias fuerzas, la razón tropieza con una diversidad de obstáculos. Porque en la travesía del conocimiento, no faltan las peripecias ni las dificultades. Por eso mismo, el hombre necesita ser elevado e iluminado por la revelación divina. No solo respecto de aquello que supera su entendimiento y reclama el sostén de la fe, sino en relación con aquellas mismas verdades cuya naturaleza religiosa y moral, exigen esa “certeza firme y sin mezcla de error” de la que habló el Concilio Vaticano I.
Confianza en la razón, por un lado. Mas conciencia de sus limitaciones, por otro. Agradecimiento a Dios que puso en nosotros la potencia inteligible del pensamiento. Acatamiento incondicional a su manifestación con una fe hecha virtud teologal. La que define San Pablo en el capítulo once de su Epístola a los Hebreos: “firme seguridad de lo que esperamos, segura convicción de lo que no vemos”.
Mediante la razón natural, sabe y puede el hombre dirigirse a las obras de Dios, y deducir sin sobresaltos su presencia y su grandeza. Pero existe asimismo otro orden de saberes que sobrepasan su raciocinio y que pertenecen al ámbito de la Revelación Divina. Ambito en el cual se hace patente el misterio del Padre, la Encarnación del Hijo y el Amor del Espíritu Santo. Ambito que Dios nos da a conocer por una decisión enteramente libre y una benevolencia suma. Negarse a la Revelación por la Fe es una mutilación gnoseológica que nos despoja de plenitud ontológica. Porque la fe es conocimiento, pero la enamorada adhesión a Jesucristo que ella suscita, como centro y recapitulación del mensaje revelado, es la única garantía de vivir una vida cabalmente humana.La fe no contradice a la inteligencia, y la inteligencia es pilar de la fe.
Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela, y que no puede engañarse ni engañarnos, nos dicta el Catecismo(I, 3,III, 156). Mas para que el testimonio de nuestra credulidad no le resultase incongruente a la razón, Dios ha dispuesto que, a los auxilios interiores propios del espíritu, se le sumasen los auxilios exteriores de la Revelación, aptos para ser recibidos por el intelecto común. Así, por ejemplo, los milagros de Jesucristo y de los santos de todos los tiempos; las apariciones marianas y el cumplimiento de las profecías, la fecundidad y estabilidad de la Iglesia, a pesar de las persecuciones.Es verdad que la razón contemplante de estos auxilios exteriores, puede padecer la tentación de las dificultades propias del oficio intelectual. Pero atenta y solicita está la fe, para no dejarla caer en tentaciones vanas. Y entonces, como lo escribiera Newman en Apología pro vita sua, “diez mil dificultades no hacen una sola duda”. La fe es cierta; más verídica que todo conocimiento humano, pues se sostiene y se edifica en la Palabra Divina, que no admite dobleces ni falsías.Así como es cierta es comprensiva. Porque es inherente a la fe querer comprender lo que le ha sido revelado. Todo creyente ansía desentrañar y discernir del mejor modo posible a aquel en quien ha depositado su fe. Mayor penetración comprensiva redundará en un mayor afecto, porque se abren “los ojos del corazón”, como dice San Pablo en la Primera Carta a los Efesios, pero redundará asimismo en una intelección más luminosa de la Revelación. Nadie lo ha dicho mejor que San Agustín en su célebre Sermón 43: “creo para comprender y comprendo para creer mejor”. Jamás podrá haber discordancia, puesto que “el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a si mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero”(cfr.Denzinger,3017).
Resulta claro de este modo que la fe y la ciencia peregrinen juntas, que la religión y el saber, si son genuinos, marchen al mismo ritmo , cada cual con sus pasos. Porque las realidades profanas y las realidades de fe –y esto ha sabido recordarlo la Gaudium et Spes- tienen su origen en el mismo y único Dios.Creer es un acto tan plenamente humano como razonar. Lo que el Credo nos propone puede admitirlo la razon sin violencia, se dijo en Trento hace cinco siglos. Tiene preeminencia sobrenatural la fe, como tiene eminencia natural la razón. Sin razón no habrá actividad científica, pero sin fe no habrá salvación. Y en definitiva, “la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe; porque al fin de la jornada, aquel que se salva, sabe y el que no, no sabe nada”. La fe –viene a decirnos Santo Tomás en su Compendium Theologiae (1,2)- “es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura”. Sin este sabor no hay sabiduría; y no es un juego de palabras, sino cuestión de etimologías y de buena teología.
La persona humana es la misma –en su indivisible unidad- que puede razonar y creer. Pero habida cuenta de que la inteligencia y la voluntad fueron heridas por el pecado, era necesaria la diafanidad de la Revelación y la luz de la Fe, para que esa inteligencia y esa voluntad no se desviaran de su cauce y llegaran a buen puerto. Esta relación inescindible; esta concordia o sinfonía de ambas facultades, ha dado lugar a dos fórmulas orientadoras, que desde siempre aconsejó y comunicó la Iglesia, y que recientemente ratificó el Papa Juan Pablo II, en su notable encíclica Fides et Ratio del año 1998. Son esas dos fórmulas, el credo ut intelligam, por un lado, y el intellego ut credan, por otro. Esto es, el creo para entender y el entiendo para creer. Veámoslas sucintamente.
II.- La unidad convergente de los saberes
Si abrimos las páginas de la Sagrada Escritura –pensamos principalmente en los Libros Sapienciales del Antiguo Testamento- veremos allí claramente establecida la unión profunda de la fe y de la razón entre los hombres que buscan y aman sinceramente la Verdad. En el Eclesiástico, por ejemplo, llega el elogio y la promesa de la felicidad, para aquel que “razona con inteligencia” y a la vez “escucha atentamente” la sabiduría del Altísimo. Pero este elogio y esta promesa de felicidad –es importante reiterarlo- corresponden a aquellos que abrazan con sendas fuerzas de sus almas el derrotero de la verdad. La verdad busca la razón del hombre sano. La verdad buscará también su fe; y la verdad encontrarán porque existe, y se deja descubrir, querer, contemplar y servir.
En las peripecias del pueblo de la Antigua Alianza, con sus lealtades y sus graves defecciones, la fe no participa para menospreciar la autonomía o el señorío de la razón, sino para mostrarle a ese pueblo que el Dios de los Ejércitos interviene, actúa, está presente en la historia. La fe les limpia la visión, les pule los sentidos internos y externos, y les abre la mente, para que sean capaces de reconocer la fuerza viva y directriz de la Divina Providencia. La razón se fija un trayecto, pero el Señor “asegura sus pasos”, como se lee en el capítulo dieciséis de los Proverbios. No hay rivalidad de facultades, cuando la razón se abre limpiamente al misterio divino, dejándose elevar por su transparencia y diafanidad, que eso significa precisamente el término misterio. Pero para dar lo mejor de sí, que es esta apertura a lo trascendente, la razón debe aplazar su orgullo, abatir su insolente autosuficiencia; y sobre todo –como tantas veces insisten estos libros sapienciales que venimos glosando- reconocer que en el timor Domini está el principio de la sabiduría (Prov. 1,7). De lo contrario sobrevienen la necedad y la estulticia de la que dan larga cuenta los autores sagrados. Para el hombre insensato la razón ha cortado las amarras con la fe queriendo ser libre. No advierte que el auténtico reaseguro de la libertad racional,es un estado de obediencia a la lumbre de la fe.
Desde esta perspectiva bíblica, la razón es jerárquicamente valorada. Se admite y se afirma que lo que busca y puede alcanzar, si está ordenada, es ciertamente lo verdadero. Y se acepta asimismo que el sujeto que hace uso de ella es como un explorador, según dice el Eclesiastés(I, 13). Por lo mismo, ha de saber explorar, resistiendo la tentación del titubeo constante; comportándose como un peregrino de lo Absoluto y no como un turista de la duda. Si lo primero, su vocación será metafísica; si lo segundo, su oficio será la incertidumbre.
Y algo más al respecto nos mostrará la Escritura, que no es de menor monta. Valorar jerárquicamente la razón, según quedó dicho, es afirmar que la misma fue encadenada a su propio arbitrio cuando se rebeló contra la ciencia divina; y que solo la Encarnación del Verbo la rescató del cautiverio. Desde allí exactamente –desde la Encarnación del Verbo- Dios distinguió con fuerza inigualable, “lo que el mundo tiene por necio”, según expresión del Apóstol(1 Cor, 1,20), y lo que debe considerarse genuina sabiduría. El pecado original –en tanto sustitución de la ciencia del Creador por el pretendido saber de las creaturas- es la mayor de las necedades. La Cruz en cambio, es la más alta de todas las Cátedras.
Convendrá recordarlo con énfasis en estos tiempos racionalistas e inmanentistas, en el que no faltan ideólogos y pseudoteólogos que reivindican el pecado original como el primer grito de libertad humana. Del hombre izado en la vanagloria de su razón se sigue la pena del infierno. Del non serviam de la inteligencia surge la contracultura posesa que nos asfixia. Del hombre arrodillado con su fe al pie de Jesucristo Resucitado, se sigue la alegría inefable de la Redención. Del Quius ut Deus, exclamado por el Arcángel Miguel, y repetido como consigna por los auténticos doctos, se sigue la cultura de la vida y de la gracia, defensora del Bien y de la Belleza.
La capacidad de entender para creer -el otro y complementario aspecto de la fórmula que ya enunciamos- no le está vedada a ningún hombre. Se los dijo San Pablo a los atenienses cuando les habló del “Dios escondido”(Hechos 17, 22-23), y de la posibilidad de que al fin lo conocieran por su verdadero nombre, ayudados con las fuerzas de la razón. Es que con la fuerza racional se puede recorrer un camino, iniciado en la comprensión de las realidades contingentes pero concluido en la percepción intelectual de lo Absoluto. El célebre “todos los hombres desean saber”, con el que inicia Aristóteles el libro primero de su Metafísica, parece prefigurar lo que afirma el Misal Romano en la Liturgia del Viernes Santo, cuando alaba a Dios que creó a los hombres para que lo buscasen y encontrasen, y al encontrarlo reposaran en Él. Porque el entendimiento que desea saber, del que hablaba el gran maestro griego, solo se sacia cuando lo que sabe es la Verdad, que es el objeto propio y natural de su deseo. Y el reposo al que alude la liturgia, es el reposo del entendimiento y del corazón que han llegado a Dios.
La razón no se conforma con hipótesis, conjeturas o dudas metódicas al estilo cartesiano. Tampoco con verdades parciales, que suelen ser mentiras a medias. Hay en ella un reclamo de verdad perenne, inamovible y fija. De Verdad incólume que no cesa con el tiempo ni muda en el espacio. Y cuando no la halla, sobrevienen entonces esas diversas formas de enfermedad de la inteligencia, que Sciacca sintetizó con la expresiva palabra estupidez. Una inteligencia oscurecida por no saber ni querer encontrar la Verdad, es además la causa eficiente de una existencia temerosa y errática. Como el río que concluye en un mar transparente, la mejor desembocadura de la razón está en el Credo. Creyendo, el hombre confía en la Verdad, hacia la cual la razón le abrió las puertas iniciales del camino. La creencia le certifica su evidencia, tanto como la evidencia lo encolumna hacia la creencia. Pero una vez surgida la confianza en la Verdad, ella obra prodigios en la existencia humana; el mayor de los cuales, ciertamente, es la disposición al martirio. Derramando su sangre por Cristo, los mártires de todos los tiempos, han sellado la victoria de la confianza extrema en la Verdad; así como han demostrado el cabal perfeccionamiento y santificación de la vida, cuando la misma se funda en semejante confianza. Y no es preciso explicar esto estando en tierras de Jalisco, nobilísimamente fecunda por la sangre martirial y santa de los heroicos Cristeros. No es preciso explicarlo, pero sí en cambio rendirles un homenaje renovado a aquellos hombres impares.
A la verdad absoluta llega la recta razón, filosofando. A la misma se llega también confiando en Aquel que por amor se nos revela. La unidad de la verdad excluye el principio de contradicción. Es por ello que los grandes sabios, investigadores y científicos, no han sido personajes incongruentes o fragmentados, sino atestiguadores de la unidad del saber; y esto, sencillamente, porque “las realidades profanas y las de la Fe tienen origen en un mismo Dios” (Gaudium et Spes, 36). “Todo lo verdadero” –enseña San Agustín- “es verdadero por la verdad”(De vera religione, 39,73). Por la verdad entonces, se arriba a “todo lo verdadero”, tanto con la razón como con la fe.
Para alcanzar la beatitud sin embargo, no basta la sola razón que discierne el fin, sino la caridad que nos mueve a amarlo. Y estas ansias de enamorado no pertenecen al ámbito del pensamiento, sino principalmente al de las nupcias místicas adonde la contemplación nos conduce. Por eso el mismo Agustín ha escrito que la mayor caridad es la verdad. Y su firme aseveración responde a todos aquellos argumentos falaces que ven en la verdad férreamente sostenida, servida y proclamada, un obstáculo para el ejercicio del amor.
Si no creéis no entenderéis, ha profetizado Isaías. Texto clásico de la Sagrada Escritura, al que oportunamente le ha aplicado Carlos Lasa la exégesis de Alonso Schöckel, según la cual, su mejor significado es éste: si no creéis no subsistiréis, no permaneceréis. Porque “la palabra de Dios es el punto de apoyo de la historia de la salvación, la fe es el centro de gravedad; la fe funda la existencia del pueblo y la conserva, por la fe viven. La fe se ha de apoyar en la palabra de Dios, que se cumplirá, frente a los planes humanos, que no se cumplirán”. Para permanecer y subsistir, sea como persona o como comunidad, se necesita de la fe. Admitiendo la fe, la razón acoge de ella la gratificación de una inteligibilidad que aumenta en profundidad y en extensión. De una inteligibilidad que la encauza hacia la beatitud, y que le soluciona una encrucijada que no podría resolver estando sola. Si el hombre cree en la vida eterna, y no quiere materializarse amando lo efímero, sino eternizarse amando lo eterno, su fin gnoseológico no quedará satisfecho con un conocimiento racional de Dios, sino cuando lo conozca cara a cara. En esto consiste el Cielo, y sin la fe no nos será posible ingresar en él. El entendimiento humano se purifica en la sabiduría beatificante, en la unión definitiva y plena con la verdad; y a esta clase de unión conduce la fe. “Una filosofía que intente ser verdadero amor a la sabiduría”, escribe Gilson, “debe partir de la fe. Una religión que quiere ser absolutamente perfecta, debe tender hacia la inteligencia partiendo de la fe”. Es el procedimiento agustiniano acuñado en la consigna fides quaerens intellectum. Hacia la inteligencia, partiendo de la fe.Mas la fe no es un grito destemplado, ni una pura emoción ni un conjunto de imágenes; es una virtud teologal.
Cuando la razón partiendo de los datos que ella misma descubre y ordena, arriba al conocimiento de Dios, ejecuta un itinerario ascendente. Cuando la fe partiendo de la revelación intelige el sentido de todas las cosas creadas, procede en cierta manera de un modo descendente. En ese ascenso y descenso entrelazados, en este cruce de caminos, se juega la perfección y la salvación del alma humana. Pero decir que los caminos se entrelazan y convergen llevándonos al mismo fin, no significa decir que son un solo camino. Es necesario respetar la naturaleza de ambas rutas, sin pedirle a la religión lo que transita por el derrotero de la filosofía, ni querer suplir con el recorrido filosófico el sendero sacro y mistérico. Lo primero nos llevaría al fenomenologismo religioso; lo segundo nos haría caer en la gnosis. El mismo Mircea Eliade, en su Tratado de Historia de las Religiones, insiste en el respeto que merece el carácter sagrado de la fe, así como en la inconveniencia de traicionarla con aprehensiones ajenas a su ser. Advertencia y réplica que se aplica, entre otros, al planteo volteriano, todavía esgrimido por algunos, a pesar de su fatal anacronismo. Pues bien ha enseñado la historia que no solo existen creyentes inteligentes y geniales, sino escépticos e incrédulos de una inagotable necedad.Así las cosas, dos gruesos errores deben evitarse.Llámase uno –el más conocido y promocionado- racionalismo; y el otro que se le contrapone, fideismo.Para el racionalismo, la razón humana es una deidad, y como tal, principio y fin de lo existente y cognoscente. Ella es exclusiva y omniabarcadora, todo lo puede y lo sabe, de nadie ni de nada necesita. Cualquier aserción que no brote de su mismo funcionamiento será considerada inválida. Error tanto más grave si se piensa que la razón aquí divinizada, es apenas la ratio, la mera capacidad discursiva y argumentativa, desdeñando por lo general los racionalistas, el llamado intellectus, esto es, la capacidad intuitiva y aprehensiva, las honduras y las alturas del espíritu. En semejante perspectiva –que toma muchos nombres según las ideologías que la hacen propia- la religión no puede sino ser juzgada un infantilismo que la ciencia disuelve inexorablemente. Lo inexorable sin embargo, ha sido el patético espectáculo brindado por los racionalistas de todos los tiempos, cuando se ven obligados a callar ante el milagro y el misterio que se despliegan con fuerza convocante.
A su turno, el fideísmo fulmina a la razón, desconfía de ella, y no le reconoce prácticamente ningún papel capital en la vida de la fe; antes bien, la juzga como una peligrosa amenaza. Bastaría con señalar al respecto, los anatemas lanzados por Lutero y sus seguidores, tendientes a demostrar que la razón es “la más feroz enemiga de Dios”. También en este caso ha sobrevenido la paradoja; y ha venido a consistir ella en el auge desdichado de las sectas que, en nombres de credulidades libres de toda ciencia, han acabado siendo las verdaderas enemigas de Dios.Se impone en consecuencia volver las cosas a su cauce original.
La razón puede establecer las grandes tesis de una filosofía realista, que empiece confirmando la naturaleza creatural del hombre –su origen y su destino trascendente- y concluya sosteniendo la causalidad incausada de Dios. Puede asimismo determinar motivos de credibilidad, que sin provocar mecánicamente la fe, sabrá suscitarla, despertarla y valorarla como una convicción legítima. La fe por su parte, en su propia interioridad, se dedica a pensarse, a iluminar el contenido de lo que cree, pues siempre hay algo que es el blanco pensado por la fe, como sostiene Louis Jugnet. La luz de la Revelación le permite aceptar que misterios como el de la Santísima Trinidad o el de la Encarnación del Verbo, no son absurdos ni contrasentidos, ni repelen a la recta inteligencia. Le permite incluso tener una comprensión analógica de tales misterios, que facilitan su aceptación; relacionar los dogmas en una síntesis ordenada y establecer conclusiones sólidas. La Iglesia Católica no ha propuesto nunca el racionalismo ni el fideismo; ni el Credo quia absurdum de ciertos apologetas extremosos. Ha propuesto y sigue proponiéndonos la concordia entre la fe y la razón, la inteligencia en busca de la fe, la fe iluminando la inteligencia.
III.-Esbozo histórico del encuentro y desencuentro entre la fe y la razón Cabe preguntarse cómo se ha dado en el tiempo este encuentro y desencuentro decisivo entre la fe y la razón; binomio de cuya amistad o ruptura tantas consecuencias se siguen. Ensayemos una respuesta esquemática que nos permita acercarnos al núcleo substancial del dilema.Los primeros misioneros, y aún los discípulos directos de Jesús, no podían pensar en evangelizar al mundo pagano, apoyados exclusivamente en el mensaje veterotestamentario. Era importante para ellos apelar a la recta razón, a los principios del orden fundamental inscriptos en la conciencia, a los basamentos de la religiosidad natural. Y les pareció prudente incluso –así lo certifican las enseñanzas de San Pablo- partir en algunos casos de la filosofía heredada por civilizaciones como la griega, para entablar un diálogo con ella, buscando las semillas del Verbo donde las hubiere, o rectificando extravíos cuando se hacía necesario. La superación de las idolatrías por un lado, la erradicación de las supersticiones y de los mitos, la purificación de la fe de las inevitables heterodoxias iniciales, y la ordenación cosmovisional de los dogmas, fue la tarea ímproba de los apologetas y de los apóstoles. La fe y la razón fueron aliadas en tales circunstancias. Pero aquella filosofía heredada que mencionábamos antes, no solo no fue siempre garantía del tránsito a la religión verdadera, sino que conspiraba contra ella por su fuerte acento gnóstico, sofístico y esotérico. Tomar distancias de la misma –cuando no romper lanzas, lisa y llanamente- también fue parte de la misión evangelizadora. Las palabras del Apóstol a los Colosences (2,8), exhortándolos a que no se dejen confundir por “la vacuidad de una engañosa filosofía”, cobran hoy una imperativa actualidad.
Una segunda etapa parece marcarla San Justino, cuando en su Diálogo con Trifón declara haber encontrado en el cristianismo “la única filosofía segura y provechosa”, pero sin dejar de asombrarse por las anticipaciones o prefiguraciones de la Verdad Revelada que fue encontrando en las fuentes culturales e intelectuales del mundo clásico. Posición análoga a la que adoptaron Clemente de Alejandría y Dionisio, Orígenes, los Padres Capadocios y por supuesto, ese gran converso que fue San Agustín. Lo admirable en estos autores –en la Patrística toda, aunque resulte obvio decirlo- es el equilibrio con que acogieron el pensamiento helénico y romano, y aún el oriental, mientras lo depuraban,iluminaban y encauzaban con la claridad de la Revelación. No rechazaron las razones de la inteligencia previas a la Encarnación y a la manifestación del Mensaje Salvífico. Es más, Clemente de Alejandría, y es solo un ejemplo, elogia bellamente a la filosofía griega, llamándola “empalizada y muro de la viña”, porque supo defender la verdad de las embestidas sofísticas. Pero tanto esas razones, como esa filosofía y esa inteligencia necesitaban la lumbre de la teología católica, el encuentro fecundo con la Palabra de Dios. Y los Padres obraron la hazaña de ser los artífices de ese logrado ensamblaje.
Cuenta San Agustín en las Confesiones, el modo soberbio con que antes de su conversión, le ofrecían la ciencia las doctrinas mundanas, despreciando a la Fe, para caer en “fábulas absurdísimas”; y lo contrapone a la humildad de la Iglesia, que sin despreciar lo que había de sabiduría en el patrimonio de los antiguos pensadores, fue capaz de darles albergue, volviendo más resplandeciente y más verdadero todo aquello que tenían de rescatable sus enseñanzas. No eran ingenuos aquellos Padres -comenta Juan Pablo II en la Fides et Ratio, cuando asume su defensa; no desconocían los riesgos de su apostolado intelectual, ni se limitaron a formular filosóficamente las verdades reveladas, como no redujeron la Revelación a un mensaje acomodable a la inteligencia que los había precedido. Hicieron una verdadera artesanía del espíritu, una obra maestra de fe y de razón. Dieron a luz y actualizaron lo que aún permanecía a oscuras y en potencia en el pensamiento de los maestros de la antigüedad. Lo que en ellos era implícito lo explicitaron. Lo que resultó propedéutico lo pusieron de manifiesto. Lo que se constató como pálpito, presagio o vaticinio, lo asumieron limpiamente como tal, para demostrar que en Jesucristo se habían cumplido todas las expectativas. Por ellos la razón se abrió a la trascendencia, y la fe hundió sus raíces en el suelo fértil de la tradición milenaria. Por ellos, una vez más en la historia, razonar y creer fueron verbos que se conjugaron en la tierra y resonaron en las alturas.
Si cabe hablar de un tercer momento en este improvisado esquema histórico que venimos esbozando, el mismo debería conceder un sitial de importancia a la figura de San Anselmo y su valoración del intellectus fidei.
Para San Anselmo la preeminencia de la Fe –que con tanto énfasis se ocupó de resaltar- es perfectamente conciliable con la pesquisa inherente a la razón. Porque no se le pide a ésta un juicio sobre los contenidos de aquella, sino hallar los sentidos y los argumentos que nos permitan inteligirlos y aceptarlos. Los argumentos racionales en suma, están al servicio de los contenidos de la fe. La inteligencia debe ir en pos de lo que ama; y cuanto más intenso es su amor, más fuerte el deseo de conocer. El anhelo de posesión de la Verdad mueve a la razón enamorada. “He sido hecho para verte”, le dice la inteligencia a la Verdad, “y todavía no hice aquello para lo cual fui hecho”. Sin embargo, en el recorrido por poseer esta verdad amada, la razón descubre que no puede llegar por sí sola hasta el final de la cima. Es allí cuando la fe la enciende y la desentenebrece.
Al final de este croquis sobre el encuentro concorde entre la fe y la razón, nos espera “el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos”, como lo llamó León XIII; el “maestro insustituible de sabiduría humana y divina”, el Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino. Nadie como él elevó a un grado tan alto y tan acabado este encuentro de la filosofía y la teología, de la ciencia y la religión, de la credulidad y la racionalidad, del credo y del intellego. Nadie como él dotado para conmover al mundo con la potencia argumentativa de su inteligencia y la sencillez y la hondura de una fe sin fronteras.
En la Summa contra Gentiles (I,VII) ha sintetizado su postura con tal precisión que nos exime de comentarios: “la luz de la razón y la luz de la fe, proceden ambas de Dios; por lo tanto, no pueden contradecirse entre sí”. La naturaleza racional del hombre que filosofa , sabe y puede contribuir a la comprensión de la Revelación Divina. La fe, por su parte, no se atemoriza de la razón ni se amilana frente a ella, la busca y deposita su confianza. La fe supone y perfecciona a la razón. La razón encendida por la fe, abandona el cautiverio de sus limitaciones y debilidades, y encuentra el ímpetu desbordante para arribar al conocimiento de los misterios divinos. La razón no se degrada dando su asentimiento a los contenidos de la fe; antes bien, se yergue soberana y señorial en sus capacidades. La fe no desdibuja su origen sobrenatural reclamando ejercicios del pensamiento a la razón. Contrariamente, evidencia así su magnanimidad y su certidumbre.
Una cosa, dirá entonces el Aquinate, es la sabiduría como virtud intelectual que se adquiere con los años de cultivo de la razón. Otra cosa la sabiduría como don del Espíritu Santo, que recibe gratuitamente el hombre de fe. Cosas distintas pero no opuestas, como él mismo enseñaba. Sin esta gracia de la sabiduría concedida por el Altísimo, es vana la ciencia puramente terrena. Mas si la ciencia terrena conduce a la corroboración de los misterios inefables de Dios, es porque la fe la ha asistido con su fuego. “Todo lo verdadero” –dejó dicho en la Summa Teologiae(I,II,109,1 ad 1)- “donde quiera que esté es del Espíritu Santo”.
Lamentablemente, las corrientes de pensamiento dominantes del siglo XIV en adelante, no guardaron fidelidad a la visión de Santo Tomás, ni respetaron el patrimonio cultural de la Cristiandad, cimentado con el paso de los siglos. Y sobrevinieron en consecuencia, como en un doloroso amontonamiento, una diversidad y multiplicidad de errores que no solo subsisten sino qe se enseñorean hoy en el panorama espiritual de nuestro tiempo. Nominalismo, racionalismo, cientificismo, historicismo, inmanentismo, evolucionismo, materialismo, culturalismo, modernismo. Muchos son los nombres y los ropajes que estos errores han ido tomando. Muchos también sus funestos corolarios y sus negativas repercusiones en todos los ámbitos. Pero en el punto concreto al que temáticamente hemos de ceñirnos, el común denominador de estos errores es la separación intencional entre la fe y la razón; la ruptura deliberada entre la ciencia y la religión; el divorcio arbitrario entre la filosofía y la teología; la discordia y la confrontación dialéctica entre el hombre que cree y el hombre que se dedica a la ciencia.
El Magisterio de la Iglesia por un lado, y los auténticos investigadores científicos por otro, no cesaron de lamentar y de condenar esta penosa escisión, que venía a derrumbar la noble arquitectura del conocimiento humano, levantada por la Patrística y la Escolástica, con la misma belleza y el mismo decoro con que se levantaron las catedrales góticas.
Es cierto que no han faltado ni faltan reacciones a favor de la unidad del saber. A favor de la restitución armónica del credo ut intelligam y del intellego ut credam .En tal sentido, bien podríamos encomiar a esa legión de sabios, tanto en Europa como en Hispanoamérica, que en medio de las ruinas del siglo que termina, tuvieron el coraje de devolver Dios a la ciencia y la ciencia a Dios.
IV.-Las secuelas de la discordia entre la fe y la razón
Pero la realidad indica que la separación se ha impuesto dejando secuelas, que no llamaremos irreparables pero sí difíciles de modificar.Una de esas secuelas es lo que bien ha calificado el Cardenal Danielou, el escándalo de la Verdad. No se admite que la verdad sea proclamada y testimoniada sin mediatizaciones de ninguna índole. No se admite la verdad perenne, inequívova, absoluta, innegociable. No se soporta siquiera la sola idea de la verdad invicta, sin cambios ni retaceos. Segura, inconmovible y diafana, tal como es. De la Verdad se escandalizan los eclécticos y relativistas, los prágmáticos y los nihilistas, los ignorantes de todo jaez y los vencidos bajo el oprobio de una contracultura mentirosa. La reciente reacción, durante el pasado mes de septiembre, ante la Declaración Dominus Iesus de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, nos lo ratifica y confirma. No hay sectario, cabalista, heresiarca o vulgar espíritu medroso que no se haya rasgado las vestiduras ante la proclamación sin ambages de la Verdad Crucificada.
Sin embargo, a pesar de quienes se escandalizan, la Verdad sigue siendo un bien de derecho común, porque es el alimento de la inteligencia de toda creatura sana que sabe afirmar el principio de identidad. Sigue siendo el bien de la sociedad, pues si se la suprime, como de hecho ocurre, no puede haber paz ni justicia, sino fraudes y recelos. Y sobre todo, sigue siendo el bien de Dios, Verdad por esencia; Camino, Verdad y Vida; fuente de toda verdad; palabra y ley verdadera. El que niega la Verdad niega a Cristo; pero como “Crux stat; dum volvitur orbis”: la Cruz permanece mientras el mundo cambia, según el emblema cartujo, la Revolución no prevalecerá sobre la Revelación. Y a pesar de la propaganda niezstcheana, siempre habrá un García Moreno o un Anacleto González Flores, dispuestos a proclamar que “Dios no muere”, aún bajo las descargas de los trallazos enemigos.
Este horror por la Verdad –primera y grave secuela de la ruptura entre la fe y la razón- reemplaza la certeza por la aproximación, la exactitud por la duda, el encuentro gozoso de los valores perennes por la búsqueda sinsentido, el testimonio por la desconfianza, y la objetividad por el punto de vista. Se pretende que la sinceridad y el éxito sean criterios de validez, contando solo los resultados, sin medir la fidelidad a los principios. Como se pretende que la apariencia sustituya al ser y las opiniones a la sabiduría. No es la Verdad el resultado de un consenso; no depende de las mayorías volubles y tornadizas ni de las modas pasajeras. “Lo que es Verdad debe ser Verdad para todos y siempre”, se lee en la Veritatis Splendor; y es ante la Verdad que hemos de caer rodilla en tierra, sin permitir jamás que sea conculcada o humillada.
La segunda secuela de esta confrontación dialéctica entre la fe y la razón, es la prepotencia cientificista. Consiste ella por un lado en la desacralización de la ciencia, reduciéndola a un campo de verificaciones empiriométricas, de comprobaciones cuánticas y de precisiones puramente mensurables. Desacralización que en el criterio modernista equivale a un avance, pues para la mentalidad secular el progreso consiste en apostatar. De este modo, todo lo que no puede ceñirse a la constatación de un laboratorio es desechado con altanería y soberbia, empezando por los dogmas de Fe. La ciencia ha caido en esa enfermedad que Sanguinetti llama ideología y tecnolatría combinadas; que Max Weber denominó desencantamiento y Sorokin cuantofrenia,o reino de la cantidad según Guenon; y que le permitió a Giuseppe Sermonti diagnosticar “el crepúsculo del cientificismo”;esto es, el entenebrecimiento del mundo y de las ideas vueltos de espaldas hacia el Creador.
Esta prepotencia cientificista no solo desnaturalizó a la ciencia y ridiculizó a la fe, sino que pretendió demostrar la absoluta incompatibilidad entre la investigación científica y la credulidad religiosa, llegando a identificar al ateismo con la única garantía posible de seriedad intelectual. Se cumplió una vez más lo que entreveía Fedro en sus Fábulas (IV, 6,26): “con el fin de que los tengan por sabios, blasfeman contra el cielo”.
Lo cierto es que el ateismo ,constituido en poder en las naciones dominadas por el sistema marxista, la única seriedad y superioridad que ha podido exhibir, ha sido la de la capacidad genocida, contándose en el siglo XX cien millones de víctimas, por cuyos derechos no ha gemido todavía ningún tribunal internacional. Del ateismo puede brotar la náusea sartreana, la demencia del marcusianismo, la criminalidad de los Gulags o el odio guevarista, pero no la genuina sabiduría que supone la humildad y la magnanimidad de pedir la iluminación de la fe. “Cuando un sabio abre una puerta”, predicaba Pascal, “detrás encuentra a Dios”. Y si no lo encuentra es porque no es verdaderamente sabio.
Lo cierto asimismo es que la historia nos proporciona infinidad de casos de científicos renombrados que han sido hombres de fe, sin haber hallado en sus prácticas religiosas impugnación alguna para sus estudios académicos. El sacerdote jesuita Antonin Eymieu, por ejemplo, publicó entre 1920 y 1928, en Paris, su famosa obra “La parte de los creyentes en los progresos de la ciencia en el siglo XIX”. Examina en sus páginas 461 casos de célebres especialistas en las disciplinas exactas y naturales, resultando ser la casi totalidad de ellos, hombres de explícitas conductas religiosas. Ya con anterioridad, en 1878,otro sacerdote francés, el Padre Francisco María José Moigno, había escrito en cinco volúmenes, una eruditísima obra con el mismo propósito, titulada “Los esplendores de la fe o armonía perfecta de la Revelación y de la Ciencia, de la Fe y de la Razón”. Sirva agregar que el Padre Moigno, era él mismo matemático, físico, políglota, director de una revista científica y autor de trabajos sobre el cálculo diferencial y el telégrafo eléctrico.
Lo cierto al fin es que la fe, sólida, esclarecida y operante, ha sido germen y matriz de empinada sabiduría, mientras que de la ciencia sin fe, se puede decir aquello que cantaba Nuñez de Arce :
“¿Qué es la ciencia sin fe,corcel sin frenoque al impulso del vértigo se entrega,y a través de intrigadas espesuras,desbocado y a oscurasavanza sin cesar y nunca llega”.
V.-La recuperación de la concordia
Hay caminos o vías posibles para restablecer la concordia olvidada entre la ciencia y la fe. No son recetas que puedan aplicarse al modo casuístico; más bien podrían remedar las antiguas Ordenanzas que procuraban imbuir un estilo al que se lanzaba a la acción.
Es preciso ante todo reconocer una Verdad que no viene de mi; que no brota del sujeto, inmanentemente; sino que se me impone, no al modo de una coacción sino de una revelación. Verdad que me exige reverencia y homenaje, gratitud y obediencia, docilidad a lo real. Disposición para decirle a Dios, como el patriarca Abraham: Adsum; heme aquí, Señor (Gén, 22,1). Esta afirmación de la verdad supone la confrontación irreductible con todos los matices y los grados de la mentira; la adecuación de la inteligencia a la realidad y la conformidad de la propia voluntad con la Voluntad del Padre. No es hombre de ciencia el que niega este lúcido acatamiento en nombre de la libertad. Es el insensato del que hablan las Escrituras. No es hombre de fe el que desecha el entendimiento para distinguir y discernir estas encumbradas realidades. Es apenas un supersticioso. Se pregunta Gilson en El Filósofo y la Teología, cuál es el arte de ser tomista. “Un tomista es un espíritu libre” –responde con agudeza-.Esta libertad no consiste en no tener Dios ni maestro, sino más bien en no tener otro maestro que Dios, pues El es la única protección del hombre contra las tiranías del hombre[...] Como la caridad, la fe es liberadora”.
Cuando invocando la ciencia moderna, por ejemplo, se quiere llamar opción de género al pecado contra natura, o derecho al cuerpo al asesinato de un inocente, la fe y la razón deben alistarse codo a codo para preservar esa verdad que no es mía, pero a cuyo servicio he de estar, oportuna e inoportunamente. Y cuando la misma fatuidad cientificista pretenda desalentarnos o acomplejarnos, acusándonos de faltar a la solidaridad con posturas tan irrevocables, recordaremos una vez más con San Agustín: la mayor caridad es la Verdad.
En segundo lugar, se necesita ejercitar ese clásico principio metodológico del auditus fidei, que sin pretensiones de traducción especial parecería indicarnos el valor de lo escuchado y oido en la Fe. Será esa atención prestada a lo sobrenatural, esa acogida a lo trascendente que podamos cultivar en nuestra interioridad, lo que nos dará la medida de nuestra auténtica estatura racional. Pocos lo han dicho mejor que San Buenaventura, en su Itinerarium mentis in Deus (Prologus, 4): “No es suficiente la lectura sin el arrepentimiento, el conocimiento sin la devoción, la búsqueda sin el impulso de la sorpresa, la prudencia sin la capacidad de abandonarse a la alegría, la actividad disociada de la religiosidad, el saber separado de la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio no sostenido por la divina gracia, la reflexión sin la sabiduría inspirada por Dios”.
Todas las ciencias pueden ser oidas en la Fe. Si nos dedicamos a la historia escucharemos entonces la voz de los santos en el tiempo; si a la medicina, la del dolor lacerante de quienes se saben prontos a la muerte y buscan alivio; si a las matemáticas, la de las proporciones danzando en numérica sinfonía como un eco lejano de una exactitud ordenadora inicial; si al derecho, la de los nobles códigos que garantizan la equidad para las almas; si a la geografía, la de los horizontes que limitan con la patria celeste. Todos los saberes pueden contemplarse y practicarse en armonía con el Plan de Dios.
Cerrando su Fides et Ratio, nos recuerda el Papa un antiquísimo texto monástico, que bien vendría de colofón para estas Ordenanzas que estamos proponiendo. Es aquel en el que el Pseudo Epifanio llama a María Santísima “la mesa intelectual de la Fe”. Porque Ella, con su “hágase en mi según tu palabra”, se convierte en el gran arquetipo de la razón dócil, despierta y atenta a los reclamos de la Fe; en el bello paradigma de una inteligencia ascendente y de una credulidad fundante. Por eso los santos monjes de la tradición eclesiástica sostenían orgullosos que era necesario philosophari in Maria.
Filosofar en María es reconocerla como Sedes Sapientiae, como sabedora de las esencias que no cambian, como contempladora de la inmovilidad del Ser. Es emular su sencillez y su silencio, su humildad inefable y su alegría serena. Es escoltarla en su estremecedora obediencia y acompañarla en el dolor del Calvario. Y es además aquí, por sobre todo, vueltos filialmente ante Nuestra Señora de Guadalupe, proclamarla Emperatriz de América, pidiéndole que se cumplan aquellos versos inspirados de Perfecto Méndez Padilla:
“Levanta, oh patria tu gallarda frente,de mirtos y laureles coronada,porque tu Reina ha sido proclamadaEmperatriz del Nuevo Continente”Por Ella y ante Ella: “México se unirá con ArgentinaY de Iturbide y San Martín los manesSe alegrarán en la región andina”
Esta concordia entre la fe y la razón que estamos proponiendo, este filosofar teologante -como diría Pieper- cristiano y mariano, y por lo mismo,capaz de amalgamar la ciencia y la creencia, necesita ser percibido como un ideal posible. Como un móvil que el hombre puede encarnar y vivir.
Siempre será significativo al respecto abrevar en el modelo irreemplazable y perenne de Santo Tomás de Aquino. Porque pocos como él concretaron con tanta fuerza la unidad del creer y del entender, conduciendo la inteligencia a sus mejores cumbres y acrecentando la fe con un esplendor irradiante. Su vida es la de un santo y un sabio. Su ciencia, la arquitectura admirable, fruto de un intelecto dotado para la visión universal. Su piedad y devoción, las de un niño; su perseverancia y tenacidad en la defensa de la verdad, la de un atleta de Dios. Su Fe la de los mártires del Coliseo. Su humildad, la virtud extraordinaria que lo llevaba a inclinarse ante el Sagrario, pidiendo que la gracia copiosa le abriera la mente día a día, librándola de toda posibilidad de error. Chesterton lo ha llamado con justicia, “aristócrata intelectual...el más valiente y magnánimo de los lebreles del Cielo”. Y Louis de Wohl, en aleccionadora novela, nos lo retrató con la maestría de “una luz apacible”. Quien tuviera el privilegio de canonizarlo, el Papa Juan XXII, resumió su figura con palabras inspiradas: “su doctrina y su ciencia”, dijo, “no pueden explicarse sin el milagro”.
Abramos las páginas de la Suma. Santo Tomás habla de los atributos divinos, y se funda desde luego en los datos de la fe. Invoca al Libro del Exodo, pero a renglón siguiente, ya está razonando las famosas cinco vías. Al tratar de la simplicidad de Dios, las objeciones que presenta son bíblicas. La solución que aporta es racional. A la sabiduría divina la demuestra por un texto del Apóstol a los Romanos(11,23). Sin embargo, relacionando la ciencia con la inmaterialidad ,adjunta inmediatamente la explicación filosófica. En el Tratado de la Trinidad , la distinción de las divinas personas se apoya en la Revelación; las nociones de relación, de procesión, de persona son accesibles por medio de la argumentación racional. En los Tratados de la Encarnación, de los Sacramentos o de las Virtudes, siempre la razón y la fe se complementan orgánicamente, sin inconvenientes. La razón conoce y demuestra; la fe certifica y afianza. El objeto de la razón puede admitir posibilidad de error; la fe es inequívoca y certera. Fe y razón libran juntas el buen combate de la visión, del asentimiento y de la ciencia.
Lo ha dicho con la galanura de un soneto el Padre Luis Gorosito Heredia:
“La enorme catedral de teologíasubía de su mente y de su pluma,piedra firme entre océanos de espuma,razón y fe en perfecto mediodía.
Ya daba sombra al suelo y se perdíacerca del sol en ópalos de bruma.Triunfaba la Escolástica en la Sumay a Dios tocaba en nueva geografía.
Cuando este enorme atlante hundió la manoy el corazón en el celeste arcano,soltó la pluma y la amorosa herida
no conoció ya alivio ni cauterio.Pétalo en muerte fue, si llama en vida.¡Oh Inteligencia hermana del Misterio!”
A imitación de Santo Tomás, entonces, y a pesar de nuestras humanas limitaciones, hemos de querer consagrarnos al estudio, a la actividad académica y universitaria, a la investigación científica, al apostolado intelectual. A pesar de las penurias, de las adversidades, de los enemigos de la Iglesia y del odio del mundo.
Hasta que al final de nuestras vidas, podamos decirle con Santo Tomás al Señor: “Te recibo a Ti, rescate de mi alma, viático en mi último viaje. Te recibo a Ti, por cuyo amor durante toda mi vida he estudiado y velado, he predicado y he enseñado, sin haber dicho nunca nada contra Ti. Me ofreces recompensa por mi trabajo. Señor, yo no quiero otra cosa mas que Vos mismo.”
Bibliografía Consultada
-Alcántara Herrera, José, Los ateos y los milagros, México, Tradición, 1986.
-Alcántara Herrera, José, Los ateos y los milagros, México, Tradición, 1986.
-Castellano, Filosofía de la Religión, Buenos Aires, Difusión, 1947.
-Catecismo de la Iglesia Católica, Buenos Aires, Asociación de Editores del Catecismo, 1992.
-Chesterton, Gilbert, Santo Tomás ,Madrid, Espasa Calpe, 1973
-Danielou, Jean,Escándalo de la Verdad, Madrid, Guadarrama, 1962
-De Wohl, Louis, La luz apacible, Madrid, Palabra, 1998.
-Díaz Araujo,Enrique, Fe y razón, en Gladius, n.43, Buenos Aires, 1998.
-Eliade, Mircea, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Madrid, Cristiandad, 1978,vol.I.
-Eymieu, Antonin, La parte de los creyentes en los progresos de la ciencia en el siglo XIX, México, Jus, 1949.
-García Vieyra, Alberto,Temas fundamentales de catequésis, Santa Fe, San Jerónimo, 1995.
-Gilson, Etienne, El filósofo y la teología, Madrid, Guadarrama, 1962.
-Gilson, Etienne, La unidad de la experiencia filosófica, Madrid, Rialp, 1966.
-Gilson, Etienne, La unidad de la experiencia filosófica, Madrid, Rialp, 1966.
Fuente: Publicado por El Caballero de Nuestra Señora, http://www.caballero-ntra-sra.com.ar








































































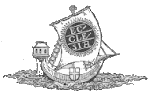





























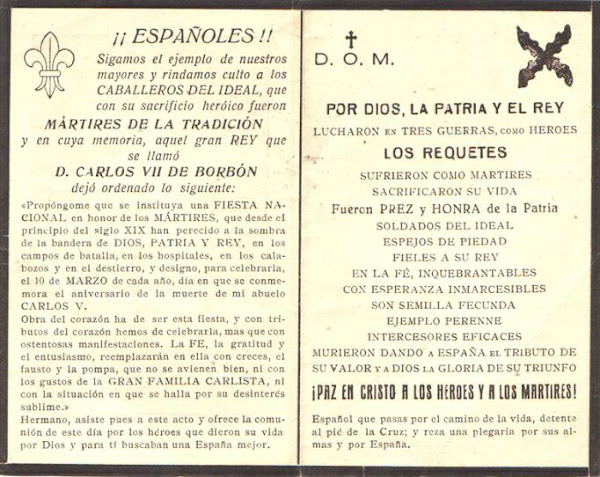









No hay comentarios:
Publicar un comentario