
La fe siempre regresa en un contraataque; y por lo general no sólo en un ataque afortunado, sino casi siempre en un ataque por sorpresa. Aquí, más que en ningún otro lugar, ocurre lo inesperado; la religión, que se suponía estaba pudriéndose en lugareños incultos, se encontró presente en un número creciente de habitantes de las nuevas ciudades industriales; el credo que se toleraba compasivamente en unos pocos viejos sentimentales, actualmente logra conversaciones entre los jóvenes que, casi en su totalidad, pertenecen a la clase de los lógicos de cabeza dura.
Pero esta tendencia a la reconciliación con los intelectuales, que alguna vez fue considerada una reconciliación con los irreconciliables, ha producido, entre otras cosas extrañas, este hecho: el grupo más joven está formado excesivamente por aquellos que están en condiciones de enseñar, mientras que aún no existe una muchedumbre suficiente, o un gran público formado por quienes están en condiciones de aprender. Existe, por ejemplo, una cantidad enorme de material en la historia del catolicismo para un gran número de novelas o de obras de teatro; y existe una considerable proporción de católicos capaces de escribirlas; mas no existe un número suficiente de lectores comunes capaces de leerlas, en el sentido de comprenderlas. Esto es particularmente cierto si se piensa en la cualidad altamente histórica de la ironía.
Un inglés que comprende la verdadera historia religiosa de su país constantemente tropieza con pequeños episodios sociales y políticos cuya ironía es tan grande como la tragedia griega; y, después, recuerda a la mayoría de los ingleses y debe admitir que, para ellos, sería griego. Este momento, que le brinda una satisfacción tan horrenda, sería completamente insustancial, porque la gran masa del público probablemente se tomaría muy en serio la sugerencia y no vería la gracia.
Por eso, hasta mucho después, el público no comprendió el chiste de hablar de
El otro día me preguntaba si a alguien se le habría ocurrido una obra de teatro, o mejor una escena, que podría resultar muy buena escrita por cualquiera que conociera bien
Sentados alrededor de una mesa en un café (pero evidentemente bebiendo cualquier cosa menos café), estarían Goldsmith, viejo conservador; Sheridan, liberal más joven, casi jacobino; Burke, liberal más alarmista que cualquier conservador cuando se trata de perturbar el equilibrio de
Creo que alguien podría hacer un hermoso estudio, en distintas etapas, de cómo comenzaron a resquebrajarse capa a capa y aquella horrible Cosa prohibida comenzó a elevarse lentamente para cernir sobre ellos su sombra, como un fantasma. Ellos habrían comenzado con decoro, por supuesto, probablemente discutiendo la enunciación católica con fría liberalidad pagana; y el vino, las palabras y la pasión irlandesa por la recriminación personal, y especialmente por los recuerdos de familia, harían brotar de la profundidad cosas extrañas; y, en una escena realmente feroz, me parecería escuchar la voz alta de Sheridan, agudizada por la borrachera, que gritaba cierto insulto: «¿Te has olvidado de eso, O’Bourke?» Y entonces recordé que el público de un teatro de Londres probablemente no daría importancia a la idea de aquella Cosa grande y eterna que regresaba de un modo terrible, porque ninguno de quienes integran ese público sabe que es eterna, ni comprende que es grande.
En el bosquejo tan gracioso que Edith Sitwell hizo de
Uno era un gran lector de los Padres y de la primera literatura devota; el otro tenía un gusto genuino por lo que a menudo se consideraba la pedrería pueril y barata de la pintura medieval; uno pertenecía a
Los dos conversaron y disintieron. Disintieron agudamente. El punto en el que disintieron fue extraordinario. Pero no fue ni una centésima parte tan extraordinario como el punto en el cual se pusieron de acuerdo. Gladstone se apenó profundamente porque había encontrado al Príncipe Consorte en una estado de indecente hilaridad —así pensó él— ante las noticias de
La indecente hilaridad no es un vicio que manche de manera notoria el nombre del Príncipe Alberto, como tampoco el de Gladstone; sería difícil encontrar dos controversistas más solemnes. Mas el Príncipe Alberto estaba muy contento porque (así lo manifestó) siempre es bueno cuando un mal sistema, que ya está a punto de caer, da pruebas de un acto de arrogancia feroz y loco, que sin duda lo llevará a la caída final. Roma había andado a los tumbos hasta ese momento; pero, evidentemente, Roma ya no tendría piernas que la sostuvieran después de eso.
Pero Gladstone (del Movimiento de Oxford) no podía unirse a este sencillo triunfo germano sobre el desastre y la desgracia que por fin había destruido a
Pero el Príncipe también se mantuvo firme; y sostuvo su buen humor ante las noticias de que ese asunto indebidamente prolongado había terminado y de que el Papa por fin había sido aniquilado.
Y todo esto ocurrió… ¿por qué? Porque se había agregado otra corona a esa torre de coronas que muchedumbre tras muchedumbre, ciudad tras ciudad, nación tras nación, época tras época, habían colocado, cada vez más altas, sobre la imagen que entre todas las demás tiene sus cimientos, en lo que respecta a esta Tierra, más fuertemente arraigados en el afecto del pueblo universal. Y el Príncipe Alberto, con sus generosas obras por la educación de las clases trabajadoras, y Gladstone, con su llamado confiado al gran corazón del pueblo, comprendían poco lo que esa corona y esa imagen significaban verdaderamente para millones de seres sencillos, en todas las campiñas y en todas las ciudades de medio mundo, que en verdad esperaban que sería destronada como una tiranía, por aquella última insolencia en las exigencias de un tirano.
Lo único extraordinario en que estos dos hombres extraordinarios se pusieron de acuerdo, parece, fue en que la decisión no sería popular… Una de las Baladas de Belloc tenía una sentencia que se recuerda principalmente por el envío, que decía así:
Príncipe, ¿es verdad que cuando encontrasteis al Zar
dijisteis que al pueblo inglés le parece una bajeza
instar a la vida a un cigarro a medias apagado?
¡Buen Dios, qué poco saben los ricos!
De cualquier manera, la única suposición compartida por estos admirable hombres públicos parece haber sido errónea. Las vendedoras de manzanas no salieron de las iglesias corriendo como locas; las costureras de las buhardillas no arrojaron al suelo sus pequeñas imágenes de María al saber que se la llamaba Inmaculada.
Cuatro años después de que estos dos potentados tuvieron su lamentable diferencia, mientras el Obispo seguía con el ceño fruncido y el sacerdote de la parroquia temía creer, comenzaron a formarse pequeños grupos de campesinos junto a una criatura extraña y desnutrida, frente a una hendedura en las rocas, desde donde iba a surgir una extraña vertiente y casi una nueva ciudad; eran las rocas que ella había oído resonar con una voz que decía «Yo soy








































































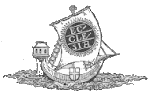





























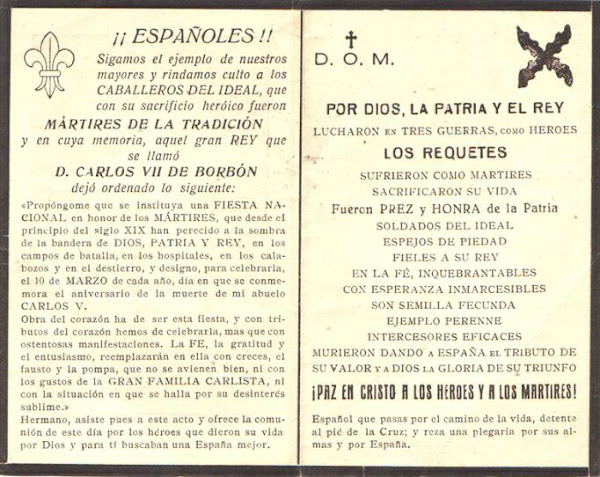









No hay comentarios:
Publicar un comentario