Su Vida
De Menéndez Pelayo –aquel niño extraordinario y precoz que naciera en Santander en el año 1856– se decía que nunca supo jugar. Pero esto no es rigurosamente exacto. Lo que sí fue cierto es que sus juegos fueron diferentes a los de otros niños. En más de una ocasión se le hubiera podido sorprender, a gatas en el suelo, junto a un antiguo palanganero que, tumbado por tierra, iba poco a poco tragándose al muchacho por la abertura cuadrada destinada a la jofaina, hasta que sus pies chocaban con el tablero que sirve de soporte al cubo de desagüe. Después sus hermanos y un primo suyo, de una edad aproximada, comenzaban a izar aquel extraño artefacto hasta la vertical; los brazos y la cabeza de Marcelino sobresalían apenas por la abertura superior, y todo su cuerpo quedaba condenado a una prudente inmovilidad. El juego podía comenzar; todo estaba en regla. En unos instantes las imaginaciones fantásticas de los niños habían improvisado nada menos que la decoración necesaria para representar una solemne apertura del curso académico. El palanganero era la tribuna; unos cajones viejos arrinconados en el desván, escenario de este acto importantísimo, los escaños; la niña, su única hermana, figuraba ser el público asistente; su hermano Enrique representaba a los premiados y, por último, su primo a la presidencia. Marcelino, impaciente en su prisión, esperaba el momento oportuno de soltar su discurso inaugural desde la improvisada tribuna.
La tendencia imitativa de los niños se complacía en dar realidad a un acto al que su padre, catedrático de Matemáticas en el Instituto de Enseñanza Media de Santander, en alguna ocasión les habría llevado consigo.
Por lo demás, el juego más apasionante del Menéndez Pelayo niño consistía en la lectura: devoraba con los ojos cuantos libros caían en sus manos, y a la edad en que otros niños escuchan cuentos adecuadamente pueriles de hadas y de hechiceras él no se despegaba de las faldas de una tía suya, doña Perpetua, que le leía en voz alta novelones por entregas, más o menos literarios, que Marcelino escuchaba con gran atención y de los que su memoria prodigiosa le permitía retener páginas enteras.
Ya por aquellos tiempos comenzaba a [4] circular la leyenda entre sus compañeros de escuela de que Marcelino se pasaba las noches en vela leyendo, y que, para sustraerse a la vigilancia de su madre, se guardaba en los bolsillos todos los cabos de vela que encontraba para alumbrarse con ellos durante la vigilia.
En cualquier caso, sus familiares y maestros iban de sorpresa en sorpresa ante las despiertas aptitudes de aquel niño, bueno, afable y respetuoso, pero demasiado serio; seriedad que, unida a sus excepcionales dotes, le rodeaba de una aureola de respeto. Tal vez él adivinara entonces instintivamente que sólo el trabajo concienzudo y sistemático, sacrificando lo que la vida presenta de fácil y cómodo, sería el instrumento que allanaría el camino de su vocación y le permitiría llegar hasta la más alta cumbre. Su vocación, la fuerza de la llamada a la que Marcelino no puso jamás obstáculo, le ordenaba y exigía una dedicación extraordinaria a un trabajo cotidiano y perseverante sin el que nadie puede improvisar un nombre y realizar una obra seria. Y si ante alguna el respeto y la admiración se imponen, no cabe duda de que es aquella a la que Menéndez Pelayo sirvió sin desmayo durante toda su vida.
Y en el libro, del que se ha dicho que es nuestro mejor amigo porque nos aconseja sabiamente cuando se lo pedimos y calla sin importunarnos cuando no le necesitamos, adivinó Marcelino el medio poderoso capaz de franquearle todos los caminos de la sabiduría.
Ya en su infancia comenzó a reunir una colección de impresos que, andando el tiempo y a fuerza de sacrificios personales y de constancia, ese perseverar, ejemplo permanente de Menéndez Pelayo, llegó a constituir una biblioteca de más de 40.000 volúmenes que Santander recibió como legado de su hijo predilecto, y que está abierta como póstuma llamada del sabio a todo español que de algún modo se proponga el estudio de cualquier aspecto de la cultura.
Nos refiere su hermano Enrique, en un artículo que titula «Remotos orígenes de la Biblioteca Menéndez Pelayo» los libros que en el año 1868, es decir, cuando Menéndez Pelayo tenía solamente doce, habían ingresado en el armario del comedor de los Menéndez, primitivo embrión de la biblioteca del sabio; figuran en su relación más de 34 volúmenes, que se refieren a los aspectos más diversos de la cultura literaria e histórica. Él mismo se había gastado diez reales de su bolsillo para adquirir El Criterio, de Balmes. También su hermano nos da a conocer con gran ingenio cómo en una ocasión, habiéndole ofrecido su tía Perpetua un aguinaldo para Navidad, en lugar de elegir un tren eléctrico o una linterna mágica, que por entonces lucían las tiendas de juguetes de la capital santanderina, le rogó que le comprase la Historia de Inglaterra, de Goldsmith, con harta desilusión de los demás hermanos, «porque él podía disfrutar a su antojo de nuestros juguetes, y, en cambio, nosotros, ¡a ver para qué queríamos la Historia de Inglaterra!»
Un año después, una anécdota más nos da a conocer cómo aquel muchacho de trece años conocía la historia de España con una precisión tal que dio lugar al siguiente suceso graciosísimo: Llegó a Santander con una compañía de feriantes una [5] barraca, entre otras muchas, que exponía la cabeza parlante de don Álvaro de Luna. Fueron los chicos con algunos familiares a visitarla, y el espectáculo de la cabeza viviente, por un lado, y el cuerpo, por otro, les sobrecogió. Bien pronto Marcelino se sobrepuso a aquella impresión, y pudiendo en él tal vez más la curiosidad o adivinando el truco, se dirigió como uno más a la terrible cabeza que yacía en una jofaina, y comenzó a preguntarle por sucesos relativos a aquella época histórica que culminó con la desgracia y decapitación del famoso Condestable de Castilla.
Al contestarle al principio satisfactoriamente, Marcelino se entusiasmó y continuó exigiendo nuevos detalles, cada vez más concretos, que pusieron en verdadero aprieto a la cabeza, dando al traste con su desparpajo, lo que originó el interés del público en aquel examen a que un chiquillo sometía a una tan importante cabeza. Interrumpió en esto el empresario o administrador, acercándose a las personas mayores que acompañaban a Marcelino, diciéndoles:
—Diga usté, caballero: ¿no se divertiría más este niño en el teatro o en cualquier otro espectáculo? Nuestro trabajo es más bien pa personas mayores. Misté, hay casualmente..., unos moros paisanos míos..., que trabajan pero que muy bien. Yo creo que al chico le gustaría más que esto; hacen unos equilibrios... Si el señor quiere yo hablaría al que hace de moro mayor pa que le dejasen entrar, si es caso sin billete. Ya sé que tendrán ustés pa pagarle; pero, pa aquí, al chico le haría más ilusión.
Rióse mucho la gente con este quite del buen hombre y retiróse al fin Marcelino con sus acompañantes. Quiso en los días sucesivos volver a marear de nuevo a la pobre cabeza; pero se le hizo desistir por las gentes graves de la casa, a quienes justamente inspiraban compasión aquellas pobres gentes que con tales trabajos y exponiéndose a tales revolcones históricos se ganaban la vida.
Parece casi innecesario decir que Marcelino realizó su bachillerato brillantemente, pero sí hemos de señalar que, en especial su profesor de Latín, don Francisco María Ganuza, se interesó vivamente por su discípulo y continuó, terminada la enseñanza oficial, que correspondía solamente a los dos primeros cursos, sus clases, poniendo a su disposición su biblioteca y el entusiasmo por unos estudios a los que dedicó toda su vida profesional y privada, ya que de Ganuza se cuenta que, en su casa, comensal que no supiera pedir el postre en latín se quedaba sin él.
Es muy posible que en estos cinco años de estudios humanísticos devorase Marcelino la mayor parte de la literatura de Roma. Con esta extraordinaria preparación, al cumplir los quince años, ejercitado ampliamente en la traducción de poetas latinos, compone varias poesías, y, entre ellas, su poema épico en octavas reales Don Alonso de Aguilar en Sierra Bermeja, composición que no llegó a publicarse en los primeros tiempos debido a su extensión y, posteriormente, por un lógico pudor del sabio ante su primera producción, que, por nota marginal al manuscrito que se conserva, prohíbe a sus herederos la publicación.
Ya bachiller, no resultó problema en la familia la elección de su carrera. [6] Se manifestaban tan claras sus aficiones literarias que la Facultad de Letras se le ofrecía como objetivo inmediato. Las únicas preocupaciones de sus padres consistían en la elección de Universidad, y los quince años de Marcelino, muy temprana edad para que el natural desvelo de los suyos le permitiese abandonar su ciudad natal sin tutela alguna.
La alternativa Valladolid o Barcelona –Madrid quedaba descartado por el ambiente sectario de su profesorado– se resolvió al encargarse del muchacho un amigo de la familia, catedrático de Química en la Universidad de Barcelona, don Ramón de Luanco.
Dos cursos estudió Marcelino en la Facultad de Letras de la ciudad condal, en cuyas aulas encontró también profesores excelentes y, entre todos ellos, el más notable, don Manuel Milá y Fontanals. «En la cátedra de Milá –nos refiere el propio don Marcelino el año 1908 –no se hablaba más que de Estética y Literatura, pero se respiraba un ambiente de pureza ideal y se sentía uno mejor después de aquellas pláticas tan doctas y serenas en que se reflejaba la conciencia del varón justo, cuyos labios jamás se mancharon con la hipocresía ni con la mentira.» La influencia de Milá en Menéndez Pelayo fue decisiva.
En estos años intima con don Antonio Rubió, hijo del profesor de Historia Universal, don Joaquín. Con aquél trabó una entrañable amistad que se reflejó ejemplarmente en la correspondencia de estos dos sabios, que tanto contribuyeron en España a restaurar la cultura y los buenos hábitos de trabajo. En casa de Rubió hizo también amistad con los principales propulsores del renacimiento catalán, que únicamente tenía al principio un carácter literario e histórico.
La entrega decidida de Menéndez Pelayo en este período al estudio de las literaturas clásicas y del Siglo de Oro español se refleja en su traducción de las tragedias de Séneca, en un discurso pronunciado en el Ateneo barcelonés sobre Cervantes considerado como poeta y en el tema que redactó para optar al premio extraordinario El Teatro español, que juntamente con otros tres temas se publicaron en un folleto el año 1913. Y todo esto en un adolescente que no había cumplido aún los diecisiete años.
En 1873, en Barcelona, compone unas estrofas sáficas cuya motivación los biógrafos se esforzaron al principio inútilmente en explicar. Una de ellas dice así:
Y la añoranza que en mi pecho anida
Tal vez anhela por la cara tierra
O reproduce la divina imagen
De mi adorada.
...
Era indudable que el amor había hecho fuego sobre el estudioso muchacho y que la inspiración era servida por aquel sentimiento para unos versos de corte clásico.
Un año después publica en la revista Miscelánea Científica y Literaria unos sonetos dedicados a I. M., a quien el texto llama Belisa, anagrama de Isabel; en ellos continúa la preocupación del poeta que todo lo ve a través de sus clásicos, hasta el punto que en el año siguiente escribe una elegía en latín dedicada a su musa.
Su pasión se prolongó durante algún tiempo, y fue mucho después de su muerte cuando sus biógrafos han aclarado el hasta entonces enigma. Viviendo en [7] Barcelona el estudiante, fue de viaje a la ciudad condal su vecino de Santander el impresor Martínez, acompañado de su hija Isabel. Su aparición inflamó la fantasía del joven, que se dedicó a cantarla en cultos y pulcros versos. Es casi seguro que aquel muchacho que con tan perfecta desenvoltura se movía entre libros y sabios se viera afectado entonces, ante una mujer real, de una gran timidez que le impediría toda confesión.
Lo más probable es que la interesada ignorase siempre que su vecino, que en Santander pasaba por sabio y raro, le cantaba su amor incluso en latín para mayor claridad.
El curso 73-74 pasa a estudiarlo a Madrid, debido al traslado a esta capital de su tutor, llevándose detrás la admiración y el cariño de muchos catalanes, con los que no pierde el contacto nunca, y, a su vez, él guarda dentro de sí un noble entusiasmo por aquella tierra, «destinada acaso –son sus palabras– en los designios de Dios a ser la cabeza y el corazón de la España regenerada».
Ya en la capital hubo de sufrir el primero y único tropezón en su triunfal carrera, tropiezo que al mismo tiempo, como tantas veces ocurre, fue decisivo en la vida del polígrafo. Explicaba Metafísica en Madrid Salmerón, entusiasta discípulo de Krause, filósofo alemán de muy mediana talla cuyas doctrinas había seguido en Alemania Sanz del Río, quien, con un espíritu exclusivista, de escasa raigambre filosófica –tal vez fue el único filósofo alemán que llegó a conocer–, las introdujo en España como el non plus ultra de la sabiduría. Afortunadamente, Marcelino había seguido en Barcelona las explicaciones de Filosofía de Llorens, profesor que bebía en las fuentes de la filosofía del sentido común escocesa, conocía también a Balmes, y esto, unido a su perfilada sensibilidad estética, le impidieron solidarizarse con aquellas explicaciones retorcidas y alambicadas (palabrota ad terrorem, como las llamaba).
Fue el caso que Salmerón se propuso que sus alumnos repitiesen todos curso por no haberse compenetrado lo suficiente con las sublimes teorías krausistas. Lleno de indignación el joven estudiante, se las arregla para examinarse libre en Valladolid en el mes de septiembre y publica un artículo furibundo en la Miscelánea de Barcelona en el que se aprovecha para arremeter violentamente contra el krausismo, escogiendo como víctima a don Manuel de la Revilla, amigo y discípulo de los krausistas. Disputaron ellos dos más adelante, riñeron con acritud y desenfado, pero pasaron los años y llegaron a ser íntimos aquellos dos enemigos cuyos espíritus generosos no eran aptos para el rencor.
Aquel mes de septiembre aprobaba con premio extraordinario la asignatura y se licencia, asimismo con premio, en la ciudad del Pisuerga. Tenía solamente diecisiete años. Sus brillantes exámenes fueron causa de que uno de los profesores de aquella Universidad, don Gumersindo Laverde, «varón de dulce memoria y modesta fama, recto en el pensar y elegante en el decir, alma suave y cándida, llena de virtud y patriotismo, purificada en el yunque del dolor hasta llegar a la perfección ascética», se aficionase a la admirable cultura del joven, que más adelante, con motivo de su muerte, escribiría [8] el anterior retrato de quien fue su más querido e íntimo consejero.
Laverde le transmite a lo largo de sus conversaciones y correspondencia una inspiración que le revela a Menéndez Pelayo la transcendencia patriótica de una restauración de la cultura española. En el diálogo común se engendran La ciencia española y la Historia de los heterodoxos españoles, de cuyo significado trataremos más adelante, y que dieron nombre y popularidad al sabio santanderino.
Regresa a Madrid, donde se doctora con premio extraordinario en la Universidad Central, en junio de 1875. No tenía siquiera los veinte años, y ya había iniciado por entonces obras de gran envergadura: la Biblioteca de traductores españoles, una Bibliografía de escritores españoles y un Estudio sobre escritores montañeses.
Entre sus proyectos figuraba opositar a cátedras, pero faltábanle todavía cinco años para cumplir la edad reglamentaria, fijada a la sazón en veinticinco. Escribía entonces a Laverde: «Pienso solicitar dispensa; si no me la conceden, pediré ingresar en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios.» Estos eran sus proyectos, pero desconocía Menéndez Pelayo el interés y la complacencia con que sus paisanos de Santander seguían su brillante carrera, cuyo broche final persuadió a todos de que dentro de la cabeza de Marcelino se encerraba un cerebro privilegiado. Se reunieron el Ayuntamiento y, más tarde, la Diputación santanderina, acordando por unanimidad concederle sendas subvenciones de doce mil reales para que ampliase sus conocimientos en viajes de estudios por el extranjero. Se le comunica, en enero del año 1876, esta decisión de las Corporaciones provinciales, contestando Marcelino en unos expresivos términos de gratitud. Sentimiento sincerísimo que alimentó toda su vida hacia su ciudad natal. Por agradecimiento legó en su testamento a Santander la Biblioteca privada más importante de Europa, en parte constituida por los numerosos libros que en estos viajes subvencionados adquirió. Muchos años después, en el 1906, todavía ese noble sentimiento de gratitud le dicta las siguientes palabras en contestación al mensaje que el alcalde de la ciudad le entregó en nombre de toda ella, con motivo de un homenaje popular que se le tributó: «Es rasgo de hidalguía en los montañeses no recordar los beneficios que han hecho, ni siquiera cuando acumulan a ellos otros beneficios nuevos. Persuadidos, como nuestro prócer poeta del siglo XV, de que "dar es señorío, recibir es servidumbre" a nadie hacen sentir el peso de tal servidumbre, en dichos ni en obras, y, honrando al que recibe el beneficio, se libran del temor de hacer ingratos. Y yo lo sería ciertamente si no declarase en tan solemne ocasión como ésta que, gracias a aquel generoso arranque (quizá olvidado ya en Santander) de los que os precedieron en el regimiento de la villa, pude llegar a ser un modesto pero asiduo trabajador de ciencia literaria...»
En septiembre parte para Portugal, no sin antes haber dado a la imprenta su libro Polémicas, indicaciones y proyectos sobre la ciencia española, obra escrita cediendo a las insinuaciones de Laverde para contestar a las insensateces de los krausistas, y de cuyo planteamiento se tratará más adelante.
Marcha después a Italia, [9] y posteriormente a París y otras capitales europeas, en las que recorre sus bibliotecas, hace acopio de innumerables datos para sus trabajos y adquiere gran cantidad de publicaciones de gran rareza bibliográfica que trae consigo a Santander, a la que regresa en diciembre de 1877. Proyecta asimismo un viaje a Londres que no llegó a realizar.
Otro azar fue causa de que la ya precoz carrera de Menéndez Pelayo experimentase una nueva aceleración. En los primeros meses de 1878 muere Amador de los Ríos, que deja vacante la cátedra de Literatura española en la Universidad Central. Marcelino se apresura a trasladarse a Madrid, mueve sus poderosas influencias, adquiridas gracias únicamente a su talento y estudio, y consigue que sea aprobada una ley que rebajaba a veintiún años los veinticinco que entonces se exigían para opositar.
Una gran expectación provocaron estas oposiciones, que se celebraron en octubre. Muy disputadas fueron las pruebas, pero Marcelino arrolló con su elocuencia y saber a los contrincantes. Se conserva una carta de un testigo de sus oposiciones escrita en forma casi telegráfica, sobre la marcha, y de la que son estos párrafos:
«Queridísimo amigo: Son las dos y media de la tarde y voy a buscar a Marcelino para ir a la Universidad; le toca actuar con Milego... Va a empezar Marcelino; hay gran concurrencia... y gran ansiedad... Cómo se explica la decadencia lírica en el siglo XVI. Empieza admirablemente, con asombrosa erudición y soltura absoluta. ¡Admirable! ¡Admirable! Movimiento de asombro en el público... ¡Asombroso! Estoy sufriendo, porque, si sigue dando tal extensión a las preguntas, no va a acabar en la hora y media... Comedia de Calixto y Melibea. Tiene sobre ella tales rasgos de erudición, que el público y el tribunal se quedan asustados... Calderón; sus obras. ¡Sublime!... Felicite usted a su padre; no hay tiempo a más. ¡Viva Marcelino!»
No existió la menor vacilación en la mayoría de los miembros del tribunal, y Menéndez Pelayo salió catedrático por seis votos contra uno, a los veintidós años.
Desempeñó su labor docente durante veinte, o sea hasta 1898, año en el que, nombrado director de la Biblioteca Nacional, cesa en su cátedra.
Imposible es, a partir de sus brillantes oposiciones, seguir paso a paso su inagotable actividad pública e intelectual; publicaciones, conferencias, artículos, prólogos y cartas salen de su pluma incesantemente. A través de su epistolario con Laverde, que no cesa hasta la muerte de su querido maestro en 1890, podemos conocer en parte sus gigantescos propósitos y planes de trabajos que llenan de admiración por la extraordinaria erudición y estudio que representan.
Su cátedra le obliga, a partir de entonces, a residir en Madrid. Sabemos, por las cartas a sus amigos, que se desengañó pronto de la enseñanza oral. Bien es verdad que fueron sus discípulos los que llevaron más adelante la dirección de los estudios históricos y literarios en España, pero no porque se sentasen en el aula donde explicaba, sino porque acudían a él a toda hora, trabajaban a su lado y frecuentemente con sus mismos libros y biblioteca. Posiblemente sus clases eran demasiado elevadas para la preparación de los alumnos que llegaban a ellas. [10] De uno de sus mejores discípulos conservamos un relato de la hora de clase de don Marcelino:
«... Era un día de los brumosos de enero. Habíamos entrado en la clase a las tres de la tarde para salir a las cuatro y media. Aquel día se trataba de la comedía El Rey Don Pedro en Madrid... El maestro se encaró (ésta es la expresión propia) con la inmortal figura del monarca castellano... Más que una conferencia académica parecíanos aquello un desfilar positivo y real de personajes de carne y hueso, cada uno de los cuales vaciaba ante nosotros su alma y nos revelaba... los misterios de su pensamiento y de su vida. El maestro se hallaba como poseído de un sagrado entusiasmo y nosotros escuchábamos con la misma recogida y ferviente atención con que el prosélito puede oír la palabra de un enviado del Altísimo. La oscuridad, que cada vez envolvía más intensamente el aposento; el silencio imponente que se guardaba; todo contribuía a que la palabra incisiva y vibrante del maestro produjese efecto más poderoso... Pero, de pronto, alguno de nosotros observó que la hora de salida iba a dar y que Manolín, el viejo bedel, entraría a indicar a don Marcelino que la clase debía concluir... Sin ponernos de acuerdo surgió la misma idea.... y un compañero salió sigilosamente a conminar al bedel con las más estupendas penas... Y la luz llegó a desaparecer por completo, y el maestro, no pudiendo ya leer en el texto de Tirso, lo recitaba de memoria, y recitaba también a Lope y a Zorrilla, y a muchos más... El encanto de la lección tocaba en los linderos de lo prodigioso... Pero dieron las seis de la tarde y el maestro hubo de advertir lo avanzado de la hora, suspendiendo la explicación.»
Alguien ha creído ver en Menéndez Pelayo el tipo clásico del erudito y se lo imaginan como un ser misántropo, alejado de la realidad y retraído por su carácter. Por el contrario, en su juventud –recuérdese que tenía veintidós años cuando empezó a desempeñar su cátedra– fue aficionadísimo a la buena sociedad, cuyas puertas se le abrieron sin llamar, y frecuentó durante mucho tiempo los más aristocráticos salones de Madrid, en los que ocupó el puesto a que le daban derecho su alto prestigio intelectual y su cordialidad.
A los veinticinco años es elegido académico de la Lengua, y se le disputan distinguidos personajes, como los condes de Guaqui, la duquesa de Villahermosa, la de Villalobos y su hijo el marqués de Cerralbo, y tantos más, a cuyas tertulias, fiestas y comidas asistía con tal regularidad y frecuencia en los primeros tiempos, que obliga a más de uno a preguntarse con cierta perplejidad cuándo le quedaba a nuestro sabio tiempo para estudiar y trabajar, ya que por entonces estaba escribiendo obras de tanta erudición como la Historia de los heterodoxos y la Historia de las ideas estéticas, y aún le sobraba tiempo para dedicarse a la poesía.
Además, otra vez el amor irrumpe en su vida, y, ¡cómo no!, surgen de su pluma apasionadas y hermosas odas. Se sabe que estuvo a punto de casarse con su prima Concha, pero que este propósito no llegó a feliz término; y, con el transcurso de los años, estos sentimientos fueron apagándose y en el alma de don Marcelino se impone decididamente lo permanente, lo que sigue dominándole y no le abandona [11] nunca: los estudios y la pasión científica. El paso del tiempo terminó venciéndole, y tal vez al final de su vida, cuando los achaques físicos le obligaron a retraerse y llegó a descuidarse algo en el vestir, cuando se manifestaba en su rostro un sello de resignada melancolía, pudiera quizás aparecer como el prototipo clásico de sabio, tal como algunos escritores le recuerdan.
Las otras Academias no tardaron en seguir el ejemplo de la Española. Su vida se complica con nuevas obligaciones, encargos, prólogos y comisiones diversas.
En una de estas comisiones, con motivo del Centenario de Calderón, Menéndez Pelayo se presentó una vez más como paladín de España y de su fe católica. Habían acudido a la conmemoración muchos profesores de diferentes países; se había hablado de lo divino y humano, y, como suele suceder, muy poco de Calderón e, incluso sin disimulo de sectarismo anticatólico en un homenaje al gran dramaturgo católico español. Todo esto tenía malhumorado a Menéndez Pelayo, quien, obligado a hablar, pronunció un discurso conocido ya por El brindis del Retiro –el parque donde se celebraba el banquete de despedida–, y del que son estos párrafos:
«... Brindo por lo que nadie ha brindado hasta ahora: por las grandes ideas que fueron alma e inspiración de los poemas calderonianos. En primer lugar, por la fe católica, apostólica, romana, que en siete siglos de lucha nos hizo reconquistar el suelo patrio... Por la fe católica, que es el sustantivo, la esencia y lo más grande y lo más hermoso de nuestra teología, de nuestra filosofía, de nuestra literatura y de nuestro arte... En suma, brindo por todas las ideas, por todos los sentimientos que Calderón ha traído al arte; sentimientos e ideas que son los nuestros, que aceptamos por propios, con los cuales nos enorgullecemos y vanagloriamos nosotros, los que sentimos y pensamos como él, los únicos que con razón y con justicia y con derecho podemos enaltecer su memoria...»
Se produjeron grandes revuelos y escándalos y algunos de los asistentes perdieron la serenidad ante el puñado de verdades que les soltó el joven catedrático. Por la noche, enterado su hermano Enrique de lo ocurrido fue a verle, y don Marcelino, sonriéndose, quiso restarle importancia al incidente con una broma: «Se decían muchas tonterías en los brindis que me pusieron de mal humor. Además, la comida fue mala y el champaña, falsificado.»
Este discurso corrió por toda España, y le llovieron felicitaciones de ciudades, prelados y de innumerables personas y corporaciones.
Tres años más tarde, el 1884, la Unión Española, que formaba el ala derecha del partido conservador, le presentó candidato a diputado por Palma de Mallorca. Su propaganda electoral fue notable y salió elegido. Posteriormente lo fue por Zaragoza. Su labor parlamentaria en estos períodos no fue muy extensa, pero tampoco estéril. Redactó entonces unos proyectos sobre la reforma de la Enseñanza Universitaria que, aun ahora, conservan en parte su interés.
Por ello precisamente creemos que resuItará instructivo y ha de dar lugar a alguna meditación, un breve bosquejo tanto de los planes de enseñanza que cursó Don Marcelino, como de su visión ulterior de los problemas de la Enseñanza Universitaria. [12]
Bonilla y San Martín, en su Biografía sobre Menéndez Pelayo, nos refiere que el Bachillerato que estudió Don Marcelino, «menos recargado y absurdo que el de ahora» –y téngase en cuenta que este «ahora» se refiere al año 1914, fecha de la publicación de su biografía–, constaba de cinco cursos, donde figuraban las siguientes materias:
Primer curso: Latín (primer año). Castellano (ídem). Doctrina cristiana, e Historia Sagrada (ídem).
Segundo curso: Latín (segundo año). Castellano (ídem). Doctrina cristiana e Historia Sagrada (ídem).
Según este plan, el niño que a los diez años había ingresado en el Instituto aplicaba su atención estudiosa durante dos años solamente a tres asignaturas, y una de ellas tan amena y apropiada como la Historia Sagrada.
Frente a este plan, los dos primeros cursos del actual vigente, consta de nueve asignaturas (incluidas educación física y dibujo, que si no fundamentales y difíciles, roban al estudiante un determinado número de horas a la semana).
Pero sigamos con el plan que cursó Menéndez Pelayo, que mejor o peor le bastó como introducción a las aulas universitarias y con resultados evidentes.
Tercer curso: Retórica y Poética. Geografía, Historia de España. Aritmética y Álgebra.
Cuarto curso: Psicología, Lógica y Ética. Fisiología e Higiene. Historia Universal. Geometría y Trigonometría.
Quinto curso: Física y Química. Historia Natural.
Total, catorce asignaturas, repartidas en cinco años, no llegan, pues, a tres por curso. Y piénsese ahora que con dos años de latín de clase diaria de dos horas era suficiente para traducir con corrección e ingresar en la Universidad.
Cuando se piensa que los muchachos contemporáneos de Don Marcelino se dedicaban en el quinto curso únicamente a las Ciencias Naturales y a la Física y Química, se comprende fácilmente cuál sería su compenetración con estas dos disciplinas a las que corresponderían tres horas diarias, familiarizándose con los laboratorios, los minerales, las colecciones de insectos, &c., &c., que constituirían su exclusiva preocupación durante todo un curso.
Se podría insistir sobre el hecho de que la formación surge del estudio de un reducido número de cuestiones pero a fondo y sobre la inutilidad de estudiarlo todo sin retener casi nada y, sobre todo, sin conseguir la debida madurez del muchacho. Se debe tratar menos de poseer en el Bachillerato muchos conocimientos que de conocer profundamente los más generales y encontrarse potencialmente dispuesto a la perfección para adquirir otros nuevos con eficacia.
Menéndez Pelayo pudo además leer durante su bachillerato innumerables libros que aumentaron su cultura. Parece difícil que en los planes actuales les quede tiempo a los muchachos para leer alguna cosa fuera de los textos que sujetan con alfileres a su memoria.
Ya en la Universidad de Barcelona estudia Don Marcelino las siguientes asignaturas:
Primer curso: Literatura General y Española. Literatura Latina. Geografía y Lengua Griega. [13]
Segundo curso: Literatura Griega. Lengua Hebrea e Historia Universal.
Tercer curso: Historia de España. Estudios críticos sobre autores griegos. Metafísica y Bibliografía.
Total, once asignaturas repartidas en tres cursos eran suficientes para obtener el grado de licenciado.
En cuanto al pensamiento pedagógico de Menéndez Pelayo; hemos de advertir que se ocupó mucho más a lo largo de su vida de practicar la pedagogía que de teorizar sobre ella. Pensó, con buen acuerdo, que nada tiene tanta eficacia como el ejemplo, y que, por desgracia, en la mayoría de los que se titulan pedagogos profesionales su interés por mostrar cómo debe ser la enseñanza les hace parecerse a aquellos personajes que se pasan toda la vida afilando un cuchillo, sin tener nada que cortar con él. Por eso Menéndez Pelayo, con ser un insigne maestro, trató poco de pedagogía, y sólo en algunos párrafos fragmentarios de sus libros y discursos habla de cuestiones relacionadas con ese género de investigaciones. Así dice en el tercer volumen de la Historia de los heterodoxos:
«... Se centralizaron los fondos de las Universidades, se las sometió a régimen uniforme, y desde aquel día la Universidad como persona moral, como centro de vida propia, dejó de existir en España. La sustituyó la oficina llamada de Instrucción Pública, de la cual emanaron programas, libros de texto, nombramientos de rectores y catedráticos, y hasta circulares y órdenes menudísimas sobre lo más trivial del régimen interno de las aulas. A las antiguas escuelas en que el Gobierno para nada intervenía, sucedieron otras en que el Gobierno intervenía en todo, hasta en los pormenores de indumentaria y en el buen servicio de los bedeles. Nada menos español, nada más antipático a la genialidad nacional que esta administración tan correcta, esta reglamentación inacabable, ideal perpetuo de los moderados. Nada más contrarío tampoco a la generosa y soberbia independencia de que disfrutan las grandes instituciones docentes del mundo moderno, las universidades inglesas y alemanas. ¿Quién concibe a Max Müller o a Mommsen ajustando el modo y forma de su enseñanza al capricho de un oficial de secretaría?...»
Y seguía diciendo Menéndez Pelayo en 1882:
«... A la sombra de otros planes derivados de ése [se refiere al plan de Enseñanza de 1845 de D. Pedro J. Pidal], podrá en lo sucesivo un ministro, un oficial lego, hábil sólo en artes hípicas y cinegéticas, pero guiado por algún metafísico trascendental, anacoreta del diablo, llenar nuestras cátedras con los iluminados de cualquier escuela, convertir la enseñanza en cofradía y monipodio, mediante un calculado sistema de oposiciones, e imponer la más irracional tiranía con nombre de libertad de la Ciencia.»
Aparte de estas líneas que insertamos, es muy parco Menéndez Pelayo en esta clase de manifestaciones. Por ello, quizá resulte de algún interés publicar aquellos párrafos del dictamen que redactó por encargo de la Facultad de Filosofía y Letras cuando salió diputado por Zaragoza, en los que se reflejan su preocupación por los problemas de la Enseñanza Universitaria y expone importantes proyectos y opiniones sobre las reformas de esta enseñanza. Este dictamen, motivado por la [14] promulgación de reales decretos que modificaban la organización de los estudios universitarios, se expresaba en los siguientes términos:
«... No es, Excelentísimo Señor, un mezquino interés de clase, ni una vanidad pueril de gremio o colegio, la que nos obliga a exponer nuestras quejas en términos tan amargos. Es algo muy superior a esto, y aun superior a la profunda pena con que vemos separarse de nuestro Claustro a dignísimos profesores y hermanos nuestros, representantes de muy opuestas doctrinas, pero igualmente dignos de respeto por su celosa y desinteresada consagración al culto de la verdad, en aquel modo y límite en que es asequible a las facultades de cada ser humano.
Es, sobre todo, una especie de piedad filial que nos hace mirar como propias las ofensas a la madre común, y ver en la Universidad algo más que una oficina administrativa; un ser vivo que nos nutrió con el generoso jugo de su doctrina y que prosigue educándonos.
¿De qué nos sirve, Excelentísimo Señor, tener once representantes oficiales en la Alta Cámara, cuando pende del arbitrio de la administración anular o torcer la vocación de cualquier profesor, separándole de la cátedra para la cual, por oposición o por concurso, demostró tener singulares disposiciones.... y cuando la misma administración puede, al amparo de cualquier disposición transitoria, penetrar en lo más íntimo y sustancial de las leyes de Instrucción pública, suprimiendo o abreviando a su talante facultades y enseñanzas? Si el Cuerpo Universitario no es digno de ser consultado para reformas de enseñanzas, ¿quién será, Excelentísimo Señor, la Corporación o la entidad que represente las aspiraciones de la cultura nacional en tales asuntos?
En España, Excelentísimo Señor, no hay quizás exceso de Universidades, pero hay exceso de unas Facultades y penuria de otras, y un número reducidísimo de centros de pura enseñanza científica, y éstos mal organizados sin duda y de un modo deficiente...
Al profesor individualmente, y colectivamente a toda la Facultad, incumbe el derecho de exigir del alumno todas las condiciones y pruebas que se crean necesarias para legitimar su vocación y los progresos que en la ciencia haga. Sólo a los profesores y a las Facultades debe tocar también la responsabilidad de no haber atajado a tiempo las vocaciones falsas o de haber dado torcida dirección al talento que comenzaba a desarrollarse. Dos exámenes sólo conceptuamos indispensables para que sea público, solemne y eficaz este juicio de las Facultades: uno de ingreso, dividido en varios días y en varios ejercicios, unos orales y otros escritos, en que el candidato dé muestras de poseer todos aquellos conocimientos preliminares que la Facultad determina: del mismo modo que lo practican las escuelas especiales; y otro examen de grado de doctor, en el cual la tesis, que nunca ha de ser admitida si no tiene el carácter de investigación propia y no aporta algo nuevo al caudal de la literatura científica, ha de ser examinada y discutida en varios días también, probándose de mil maneras la capacidad del alumno y el caudal de educación que ha granjeado [15] en cada una de las asignaturas de la Facultad, y el modo y forma como acierta a componer y armonizar en un más general sentido las nociones de todas ellas. [...]
Más, Excmo. S., que fundar enseñanzas nuevas, para las cuales quizá no hay recursos, importa emancipar de la excesiva tutela oficial las que hoy existen; devolver al Cuerpo Universitario una prudente y racional autonomía, escuchar su voz cuando de enseñanza se trate, pues es proverbio bien confirmado por la experiencia que hasta el ignorante suele saber en las cosas de su casa más que el sabio, y dejar que lenta y orgánicamente vaya desarrollándose en nuestros centros de enseñanza una cultura propia que remedie la anarquía intelectual en que hoy vivimos...»
Este dictamen, a tantos años de distancia, nos ofrece problemas y soluciones en parte actuales todavía, si bien es indudable que la universidad de la postguerra ha recogido y enderezado su rumbo por caminos mucho más firmes.
No obstante, se desengañó bien pronto de la política y de la ineficacia parlamentaria, y se dedicó a servir a España de la manera que mejor podía en la línea de su auténtica vocación: con el estudio y la investigación.
El ajetreo de la capital le hacía suspirar por Santander, donde le aguardaban el sosiego, la tranquilidad y su querida biblioteca, que reunía ya por el año 1890 más de 10.000 volúmenes. Deshaciéndose de todo compromiso, en las vacaciones de Navidad y de verano regresaba a su ciudad natal, y en la paz de su despacho, al mismo tiempo que recuperaba fuerzas, no cejaba en su incansable lucha.
El año 1898, por fallecimiento de don Manuel Tamayo y Baus, director de la Biblioteca Nacional, es designado para ocupar este cargo con toda justicia. En realidad, nadie en España sabía tanto de libros como él. Su nueva función le permitía además descansar de su trabajo docente, cuyo mecanismo se le había hecho antipático.
Como director de este centro nacional, dedica sus esfuerzos a la publicación de importantes catálogos y a la organización interior de la Biblioteca y sus servicios. No obstante, tropezó con la indiferencia de los Gobiernos y, sobre todo, con la falta de recursos económicos. Sin tenerlo así en cuenta, fue objeto de censuras personales por parte de la prensa madrileña, que siempre ha dado como pasatiempo veraniego en tomarla con la Biblioteca Nacional. El mismo ministro de Instrucción Pública, señor Burell, a raíz de una visita al establecimiento, se permitió unas declaraciones peyorativas, a las que salió al paso Menéndez Pelayo con una carta dignísima y respetuosa, en la que justifica su gestión, defiende al Cuerpo de Bibliotecarios y, a su vez, hace los cargos más duros al Gobierno.
El desastre colonial de España de 1898 afecta profundamente el patriotismo del sabio. En las cartas, lo mismo que en los actos públicos, se escapan de su pecho frases de dolor y de amargura. Pero no se dejó llevar del pesimismo ambiente; dominó su dolor y redobló los esfuerzos en favor de la renovación de la cultura española, y no, desde luego, para hacer su testamento, como muchos han ironizado. [16]
En 1902 comienza para él la era de los sinsabores: quiso ser director de la Academia de San Fernando, y no lo consiguió; deseó serlo de la Española, y fue derrotado por su antiguo amigo Alejandro Pidal, contemplando la defección de algunos que consideraba partidarios incondicionales.
Estos desengaños le hirieron mucho, aunque fueron compensados en parte por la manifestación de desagravio que el pueblo de Santander realizó en su honor y por la publicación de un Homenaje a don Marcelino, patrocinado por el Ateneo de Madrid, en 1906.
Poco a poco su tertulia madrileña fue reduciéndose y también se incrementaba su deseo de reducirse de un modo definitivo en Santander. Otros años, cuando partía de Madrid, la estación del Norte era un hervidero de amigos. El 8 de diciembre de 1911, cuando por última vez salió para no volver más, sólo cuatro amigos se encontraban allí, y sobre ellos pesaba un vago presentimiento de su próximo fin.
Poco tiempo antes Menéndez Pelayo había leído en la Academia de la Historia, que le dio la satisfacción de nombrarle su director, estas memorables palabras:
«A esta soledad llegan voces amigas que nos exhortan a perseverar sin desfallecimiento: voces las unas de compañeros y discípulos; voces las otras venidas de lejos y que no habíamos escuchado antes. En todas ellas palpita un mismo anhelo: la regeneración científica de España.»
Pero el día fatal se aproximaba. Su afección hepática se agravó y fue necesario una intervención quirúrgica. No se nutría y enflaqueció notablemente. «Lo que funciona normalmente es la cabeza, a Dios gracias, y ni un solo día he dejado de cumplir gustosamente mi tarea. Al contrario, cada día me encuentro más ágil y dispuesto para el trabajo», escribía a un discípulo a comienzos del año 1912.
Consciente de que su labor para salvar del olvido lo mejor de España era ya superior a sus fuerzas, se consuela en una ocasión con la figura de un discípulo tan ilustre como don Adolfo Bonilla y San Martín, y con gran modestia, en el discurso de respuesta a la recepción de aquél en la Academia de la Historia, hace suyos de nuevo los versos del romance:
Si no vencí reyes moros
engendré quien los venciera.
En la casa paterna, el ilustre sabio, a la vista de su amada Biblioteca, que contenía ya más de 45.000 volúmenes, «la única de sus obras de la que se encontraba medianamente satisfecho», fortalecido con los sacramentos de la Iglesia y besando el crucifijo familiar, cerró los ojos al caer la tarde del 19 de mayo de 1912.
Dicen que su última frase fue: «Lástima tener que morir ahora, faltándome tanto que trabajar...»
En el testamento confiaba su legado más importante, su Biblioteca, al Ayuntamiento de Santander. Aquellas tablas del armario que el niño de doce años tenía llenas de libros se convirtieron, andando el tiempo, en un espacioso pabellón que su padre mandó construir en el jardín, mientras viajaba el hijo por el extranjero, con capacidad para diez o doce mil volúmenes. Al contrario de lo que le sucedió a Don Quijote, que al volver de su salida [17] se encontró tapiada su librería, don Marcelino, al regreso de su primera salida de España, se encontró instalada la suya en edificio propio.
Más tarde, no siéndole suficiente esta primera instalación, don Marcelino llamó a un arquitecto y hubo de ampliar el primitivo y modesto pabellón con otros dos, dando a la Biblioteca la capacidad que hoy tiene.
Con ello, aquellas tablas iniciales, a costa de sacrificios personales y de esfuerzo, llegaron a ser a su muerte una de las más ricas Bibliotecas de España y sobre España.
Que Menéndez Pelayo amaba al libro como se ama a los seres más allegados y con un amor desinteresado, pensando siempre en la eterna y posible utilidad de sus páginas, lo demuestra su testamento, en el que todas sus cláusulas, advertencias y prohibiciones se refieren casi por entero a su Biblioteca.
Santander recibió, agradecida y emocionada, el legado, y para guardarlo dignamente encargó a un arquitecto de la tierra la construcción de un bellísimo palacio del más puro estilo montañés, y en el jardín, al pie de la doble escalinata que conduce al edificio, se colocó la estatua sedente de don Marcelino, que fue descubierta solemnemente por S. M. el rey Don Alfonso XIII en el verano de 1923.
El lector que haya oído referir anécdotas de Menéndez Pelayo se preguntará ahora: ¿Dónde está aquel hombre excepcional, el fenómeno de quien se contaba que conocía el lugar exacto del millón de libros de la Biblioteca Nacional, o de quien aseguraban que leía a la vez dos páginas de un mismo libro, una con cada ojo, conservando además memoria fiel de la plana y de la línea en que se hallaba tal o cual sentencia?
Naturalmente, constituyen estas anécdotas una leyenda popular que nace de su vida prodigiosa. En realidad, el vulgo tiene razón: Menéndez Pelayo fue un ser excepcional, un fenómeno; desde los diez a los cincuenta y seis años trabajó sin descanso; poseído de un gran ideal, a él lo sacrifica todo, el espíritu y el cuerpo, que se gasta y se consume como una hoguera que alumbra a todos los españoles y a España.
Claro es que no basta el trabajo constante ni la fidelidad a la vocación para conseguir sus mismos resultados. «Lo que la Naturaleza no da, la Universidad de Salamanca no consigue», decían nuestros antiguos. Y nadie duda que don Marcelino poseyó unas aptitudes naturales de excepción y una gran capacidad de organización científica. Se las dio el cielo, pero mérito suyo fue el empleo ejemplar.
El carácter y temperamento del sabio se desprenden de este breve relato de su vida: tenacidad, sencillez, patriotismo y apasionamiento. Sirvió a la amistad y nadie como él se entregaba tan generosamente a sus amigos; su inagotable correspondencia nos lo está haciendo cada día evidente.
Poseía un verbo encendido, que brotaba a raudales de su boca; fuerte su voz, un poco premiosa al principio, porque Menéndez Pelayo, como el famoso orador griego Demóstenes, era un poco tartamudo; y por esta circunstancia tal vez, en la lucha y el esfuerzo por arrancar de su defecto físico las palabras, brotaban éstas llenas de convicción y de brío. [18]
Menéndez Pelayo, ejemplo permanente para los españoles, nos ha dejado una herencia extraordinaria, un camino trazado y una herramienta de trabajo poderosa, sus libros, para la tarea en marcha de la reconstrucción de España.
Su época
El primer contacto de Menéndez Pelayo con la vida histórica española aconteció en el seno de su misma familia. Las dos corrientes del siglo XIX, los tradicionalistas y liberales, tienen sus representantes en las ramas materna y paterna respectivamente. Sin acritud, como en tantas familias españolas de acendrado catolicismo, se mezclan estas dos tendencias sincera y honradamente sentidas.
«La guerra de la Independencia, dos o tres guerras civiles, varias revoluciones, una porción de reacciones, motines y pronunciamientos; un desbarajuste político y económico que nos habían hecho la irrisión de los extraños», son, según las mismas palabras de Menéndez Pelayo, el espectáculo que ofrecía España a sus ojos cuando su preclara inteligencia se asoma a los horizontes históricos y culturales de su patria.
«La extinción de las Órdenes regulares al siniestro resplandor de las llamas que devoraban imágenes y monumentos artísticos, la destrucción, dispersión de archivos y bibliotecas enteras, el furor impío y suicida con el que el liberalismo español se ha empeñado en hacer tabla rasa de la antigua España, bastan y sobran para explicar el fenómeno que lamentamos, sin que por esto dejemos de imputar a los tradicionalistas su parte de culpa.»
Es decir, una España dividida, infecunda, olvidada de su pasado y empleando sus ya escasas energías en destrozarse cada vez más.
La Restauración, con el advenimiento al trono de Alfonso XII (1875-1885), fue un descanso y una esperanza para muchos españoles que anhelaban de buena fe salir de aquel estado de cosas; pero el gobierno de Canovas, conservador, que se alternaba con el de Sagasta, liberal, fue más bien un zurcido que una verdadera soldadura del hendido cuerpo nacional. Perduraron soterradas las viejas oposiciones de partidos, la reaccionaria y la liberal progresista.
La guerra de Cuba, con el consiguiente desastre de la pérdida de nuestras colonias en el año 1898, evidenció la inconsistencia de la precedente política exterior de la Restauración.
El joven Menéndez Pelayo mira en torno de sí y no ve sino mediocridad, descarrío, retórica y desconcierto. Vuelve su vista al pasado y se encuentra con una España gloriosa.
No podía ser otra su actitud que la vuelta espiritual al perdido y amado paraíso. Pero frente a ese mismo «hay que volver», que esgrimían los reaccionarios exagerados y que pretendían instalar su espíritu nostálgico en las cristianas cumbres del siglo XIII, Menéndez Pelayo, que quiere ser católico y español, intenta refugiarse en la católica cima del Renacimiento hispánico. Para revivir [19] espiritualmente estos tiempos gloriosos de los siglos XVI y XVII, se embebe más y más en los libros, en las Bibliotecas y en los Archivos, para conocer siempre mejor las esencias y realidades que le permitieron a España llegar a su mayor altura.
«Donde no se conserva piadosamente la herencia del pasado, pobre o rico, grande o pequeño, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora. Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo menos la cultura intelectual. Un pueblo viejo no puede renunciar a la suya sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima la imbecilidad senil.»
Gracias a su formación barcelonesa y a su cultura humanista, ni es krausista o, lo que es lo mismo, progresista, ni tomista cerrado, conservador. Su espíritu se mueve por espacios más amplios. Polemiza briosamente en La ciencia española contra unos y contra otros, es decir, contra lo que de anticatólicos tienen los innovadores o progresistas como Azcárate, Salmerón y Perojo, y de reaccionarios y estancados los otros, sin que por esto la distancia espiritual que le separaba de los dos grupos fuese la misma.
En realidad, Menéndez Pelayo polemiza, ataca a la polémica misma, es decir, se enfrenta contra una situación histórica que permitía aquella separación irreducible entre los españoles.
«La historia de España que nuestro pueblo aprende –dice don Marcelino–, o es una diatriba sacrílega contra la fe y la grandeza de nuestros mayores, o un empalagoso ditirambo, en el que los eternos lugares comunes de Pavía, San Quintín, Lepanto, &c., sólo sirven para adormecernos e infundirnos locas vanidades.»
Aunque él esté más próximo por sus convicciones religiosas a las derechas que a las izquierdas, no se solidariza en absoluto con su posición. Él supera esta escisión fecunda que no conduce a ningún resultado práctico.
Pertenece Menéndez Pelayo a una generación de sabios que vienen a España en los años 1850 a 1860. Así Ramón y Cajal, el bacteriólogo Ferrán, Ribera el arabista y el fisiólogo Gómez Ocaña. A esta generación le había precedido otra, de hombres que se dedicaron a consumir el fuego innegable de su sincera emoción histórica en luchas armadas ineficaces o en un escasamente informado verbalismo.
Así Costa, Macías Picavea, &c., son regeneracionistas. Esto quiere decir que pertenecen al grupo de aquellos españoles que, sentados ante una mesa de pino, esto quiero y esto no quiero, fueron inventando recetas para remediar todos los males políticos y sociales. Hablan a todo el pueblo, van diciendo al oído de todos los españoles: «España necesita regenerarse; de todos y cada uno depende el logro de esta regeneración.» Y lo dicen a gritos con el fuego de la indignación.
La generación, en cambio, a que pertenece Menéndez Pelayo inaugura su vida propia diez o doce años más tarde en la ansiada paz de la Restauración. Poseen verdadera vocación intelectual y, en lugar de buscar fama e influencia política disertando en los Ateneos o escribiendo en los periódicos, prefieren levantar su personalidad en la investigación propia de una rama concreta del saber, y piensan, [20] con razón, que también esto es patriotismo.
«La generación presente –dice Menéndez Pelayo refiriéndose a los hombres maduros de su tiempo– se formó en los cafés, en los clubs y en las cátedras de los krausistas; la generación siguiente, si algo ha de valer, debe formarse en las bibliotecas», y –continúa Laín Entralgo, extraordinario biógrafo del sabio– en los laboratorios, hubiese añadido Ramón y Cajal.
Sin embargo, estos hombres también intervienen en el debate de la regeneración española, pero con una actitud distinta. Son españoles, y los problemas de su patria los sienten en lo más profundo de su sensibilidad. Cajal sigue la seducción de la sirena periodística y participa con su clamor. Pronto reaccionaría, sin embargo, el investigador especializado y sabio. Confiesa «que no puede releer aquellos ardientes sofismas (que publicó en la prensa) sin sentir algún rubor». «¿Qué autoridad tenía un pobre profesor, ajeno a los problemas sociales y políticos, para censurar y corregir?» «Recobrado el equilibrio –concluye–, me incorporé al tajo con el antiguo ardor.»
Menéndez Pelayo es también un profesor y un sabio, y siente igualmente un sagrado terror de opinar sobre lo que no entiende. «En política –dice–, en cuestiones de Gobierno se atreven a hablar los más audaces, sin miedo de que los tachen de mentecatos.»
Esta generación ama a España profundamente, pero creen servirla mejor con su diario trabajo de investigación que derramando en discursos y soflamas sus sentimientos patrios.
Por primera vez se trabaja en el siglo XIX seriamente en una investigación científica personal. Son los años heroicos en que Menéndez Pelayo compone febrilmente los Heterodoxos, se emborracha el ojo de Cajal sobre el ocular de su microscopio y aprende Ribera con empeño concentrado la técnica de la tipografía árabe.
Pocos son los momentos de pesimismo y de abatimiento de nuestro biografiado. Uno de ellos con motivo del desastre del 98. Su pluma se paraliza casi en este año, hasta el punto que sólo dos o tres publicaciones de pequeña importancia da a la luz quien nos tenía acostumbrados a su fecundidad asombrosa.
Otras veces, casi siempre, se producen cuando considera la escasa actividad científica de España, el desamor y desconocimiento de la tradición. En 1901 observaba el estudio que en el extranjero se hacía de nuestra historia y señalaba la falta de entusiasmo entre nosotros:
«¡Cómo contrasta esta alegre y zumbadora colmena, en que todo es actividad y entusiasmo, con el triste silencio, con el desdén afectado... que aquí persigue lo más grande y augusto de nuestras tradiciones..., que suele calificarse desdeñosamente de leyenda, como si hubiésemos sido un pueblo fabuloso, y como si la historia de España no la hubiesen escrito en gran parte nuestros enemigos, y aun en sus labios no resultase grande!»
Él, que mantenía asidua correspondencia con los más destacados hispanistas, tenía muchas veces que procurarse alientos y fuerzas de ellos para proseguir su tarea. [21]
Pero, en todo caso, sabe siempre sobreponerse, incluso cuando una generación posterior, la llamada del 98, desalentada con la derrota y la falta de dirección interna, se lanza a una crítica demoledora, y la palabra «decadencia» brota de todos los labios y de todos los escritos.
Todo su pensamiento patriótico gira alrededor de la idea de que la unidad que había convertido a España en un gran Estado fue fundamentalmente la religiosa. «Ni por la naturaleza del suelo que habitamos –dice–, ni por la raza, ni por el carácter, parecíamos destinados a formar una gran nación. Sin unidad de clima ni unidad de costumbres, sin unidad de culto... sin sentimiento de nación, sucumbimos ante Roma tribu a tribu, ciudad por ciudad, hombre por hombre... Fuera de algunos rasgos nativos de selvática y feroz independencia, el carácter español no comienza a acentuarse sino bajo la dominación romana... Roma nos da la unidad de lengua... Pero faltaba otra unidad más profunda: la unidad de creencia... Esta unidad se la dio a España el Cristianismo... Por él fuimos nación y gran nación, en vez de muchedumbre de gentes...»
Y añade a continuación que el día que este lazo de unión acabe de perderse, España volvería a disgregarse en pequeños estados sin personalidad propia. Pensaba que éste era el camino que llevaban los españoles de su tiempo si no se ponía pronto un vigoroso remedio.
Todo lo anterior no impedía que Menéndez Pelayo profesara un amor entrañable a la región que le vio nacer y, por extensión, al regionalismo. Le posee el ansia de unir todas las regiones españolas en un trabajo común, de tal manera que éstas no perdiesen su fisonomía y carácter propios. No creía posible una oposición entre Región y Patria. Creía que España, para salvarse o volver a ser grande, necesitaba dar expansión de nuevo a la vida espiritual de la región. No quiere esto decir que alentase separatismos suicidas. Todo lo contrario; ese amor que él sentía por la región quería que fuese amor de concordia, de transigencias mutuas. Amaba y defendía el idioma catalán; pero, a pesar de esto, siempre aconsejó a Cataluña que no olvidase la lengua sagrada de la hermana mayor, Castilla, por la que éramos todavía en el mundo raza de primer orden.
Hasta tal punto no veía incompatibilidad entre el sentimiento regional y el sentimiento patriótico, que llegó a decir: «El regionalismo egoísta es odioso y estéril; pero el regionalismo benévolo y fraternal puede ser un gran elemento de progreso y quizá la única salvación de España.»
Odiaba el centralismo y deseaba al mismo tiempo libertad para la expansión del espíritu regional en todas las manifestaciones, desde la filosofía hasta los usos y costumbres, pasando, naturalmente, como ya veíamos con respecto a Cataluña, por la lengua, la literatura y las artes.
Cuando, no obstante sus diferencias con la Unión Católica, debidas a una mayor amplitud de criterio, fue diputado por este partido de la extrema derecha conservadora, deja ver en todo momento en sus discursos de propaganda electoral que aspiraba a otra política más ancha y noble que la de un partido. No le satisfacía la receta de concordismo entre los grupos, sino que pretendía la absorción de su época en [22] una forma política totalmente nueva y católica.
Porque católico a machamartillo, según su propia expresión, lo fue siempre Menéndez Pelayo, pero católico a secas. De él escribía Clarín, el conocido crítico y novelista asturiano Leopoldo Alas, en 1886: «No se parece a ninguno de los que brillan en las filas liberales porque respeta y ama cosas distintas; no se parece a los que siguen el lábaro católico porque es superior a todos ellos con mucho, y es católico de otra manera y por otras causas.» Y en otra ocasión añadía el mismo crítico con punzante ingenio: «Es cristiano y luego tiene la vulgaridad de obrar como tal.»
«Católico sincero, sin ambages ni restricciones mentales», proclama el mismo don Marcelino en muchas ocasiones.
Quizá creyó durante algunos meses vislumbrar una esperanza en su actuación parlamentaria, pero pronto desengañado iba a retirarse de la política activa, recluyéndose, como intelectual que era y no político, a «vivir con los muertos», como dijo de sí mismo refiriéndose a su pasión por los libros.
Y a través de ellos entrevé la salvación cultural de España. Se proponía, para remediar el bajísimo nivel y el desconcierto de la cultura española, la creación de seis nuevas cátedras consagradas al estudio y la enseñanza de la ciencia española; siempre este deseo ferviente de regresar al pasado para que, conociéndonos, encontrásemos el camino de la regeneración. Además de este remedio postula la necesidad de publicar repertorios bibliográficos, monografías y el restablecimiento de ciertas comunidades religiosas. En resumen, la salvación política, no con un nuevo sistema de gobierno, sino a través de la cultura y la ciencia.
Con profunda melancolía contempló el ilustre sabio en los últimos años de su vida el incremento sucesivo de los males y desdichas que sobrevinieron a nuestra querida Patria. Pero no desfallece; seguramente adivinaba que su labor no iba a resultar infecunda, que alguna vez los españoles encontrarían su auténtico camino, y con su cuerpo y energías físicas ya agotados, pero con la cabeza firme, escribe y escribe apresuradamente, como si presintiera su próximo fin faltándole tantas cosas por hacer, y las cuartillas, aún húmedas, penetran incesantemente en la imprenta.
Dos años antes de morir, y cuando aún humean los incendios de la Semana Trágica de Barcelona, le invade la santa ira del patriota y del sabio a quien la soledad ha hecho profeta. Y así en el homenaje a Balmes pronuncia aquellos párrafos, examen de conciencia de un pasado funesto, que todos los españoles deberían aprender de coro como si fuese una oración:
«Hoy presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado mil veces por gárrulos sofistas, empobrecido, mermado y desolado, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan, y corriendo tras vanos trampantojos de una falsa y postiza cultura, en vez de cultivar su propio espíritu, que es el único que redime a las razas y a las gentes, hace espantosa liquidación del pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la Historia nos hizo grande, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos [23] estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce, de la única cuyo recuerdo tiene virtud bastante para retardar nuestra agonía.»
Después de leer este resumen tan desgarrador de toda una época que, para fortuna de los españoles, ya quedó atrás como una pesadilla, no nos pueden extrañar las violentas censuras y hasta insultos que encontramos a veces en sus escritos, que la indignación hace surgir de su pluma contra los causante de aquel estado de cosas y los que, lejos de rectificar, se mantenían en aquella postura suicida. Discute en una ocasión su españolidad:
«Hay que tener sangre española en las venas para sentir y entender esto. Los Perojo, Revilla y compañía ni hablan nuestra lengua ni son de nuestra raza.»
Sin embargo, ese espíritu cristiano que, como decíamos arriba, le empujaba a obrar como tal, le obliga un año antes de morir, en su prólogo a la segunda edición de los Heterodoxos, a volver la vista hacia la excesiva intemperancia de expresión con que ha juzgado a algunos hombres, y protestar humildemente de que en nada de aquello le movía un sentimiento hostil. Reconoce que, si lo escribiera de nuevo, lo haría con más templanza y sosiego, aspirando a la serena elevación de la Historia.
Sería un error juzgar a Menéndez Pelayo sólo por lo que hizo, con ser tanto. Es hombre de su época e influye también poderosamente en la marcha de la historia de España, aunque muriese mucho antes de que sus ideas se hicieran realidad. Su voz era –ha dicho Farinelli– la voz de todo un pueblo. Y esta voz, que parecía clamar en el desierto, encontró, sin embargo, una respuesta y una adhesión. Muchos fueron los que, calladamente al principio, siguieron al maestro; y en la hora del resurgimiento de España, cuando nuestra nación ha encontrado de nuevo su pulso y una política firme, como resultado del Glorioso Movimiento Nacional, la figura de Menéndez Pelayo se nos ofrece como ejemplo y guía para todos los españoles que tienen comenzada su tarea de asentar los cimientos de la nueva España en la vieja roca firme de la tradición y de la historia española.
Su obra
Imposible sería reseñar aquí todas las publicaciones, trabajos, traducciones, conferencias, prólogos, poesías y cartas que han visto la luz de la impresión, debidas a la inagotable pluma del inmortal polígrafo. {(1) Sólo la bibliografía que recoge Artigas en su libro La vida y la obra de Menéndez Pelayo sobrepasa el número de 250 trabajos.}
Nos vamos a limitar a un breve comentario sobre el contenido y significación de sus más importantes obras, y previamente haremos unas consideraciones sucintas sobre su valor en general.
Se ha achacado la fama y popularidad de que gozó y goza Menéndez Pelayo en los pueblos de habla hispánica a dos causas principales: [24]
Trajo al campo de la historia, de la erudición, y sobre todo de la crítica literaria, un sentido estético. Cuanto escribe resulta una verdadera creación, una obra de arte. Páginas y volúmenes enteros se leen con el deleite de una obra imaginativa, en la que el lector queda suspenso entre dos asombros: el del esfuerzo y trabajo previo que representan, y el del arte de disimularlo. No pesa la sabiduría en sus estudios ni la erudición enfada. Muchos de sus libros, que lo son de sólida erudición, significan y encierran al mismo tiempo un gran valor literario.
La otra causa de la adhesión y simpatía con que los españoles sienten su lectura es el espíritu profundamente español que las informa; se experimenta, por decirlo así, una liberación, una ruptura del complejo de inferioridad que, más o menos consciente en relación con el resto del mundo, pesaba sobre los españoles. Levanta el ánimo del lector y le permite mirar frente a frente a otros pueblos y a otras culturas.
En cuanto al valor literario de su prosa, él mismo había dicho en una ocasión que hay cierto género de trabajo erudito muy honrado y respetable que no está vedado al entendimiento más prosaico y que sólo exige paciencia y orden. Los aplaude de todo corazón y los utiliza, pero reconoce que no pueden pasar ni pasan de la categoría de materiales sin mérito literario ni estilo.
En don Marcelino está, pues, expresada la idea de que debe existir un nexo esencial entre el artista, el historiador y el erudito. El artista más apegado a la realidad imprime en ella un sello de otra mucho más alta; la vuelve a crear, la idealiza.
Esto es precisamente lo que el temperamento artístico de Menéndez Pelayo consigue en todas sus obras y les da carácter de excelente literatura.
«La historia –piensa– será tanto más perfecta y más artística cuanto más se acerque por sus propios medios a producir los mismos efectos que producen el drama y la novela.»
Respecto al estilo literario, «para mí, el mejor –afirma en el prólogo a la segunda edición de los Heterodoxos– es el que menos lo parece y cada día pienso escribir con más sencillez; pero en mi juventud no pude menos de pagar algún tributo a la prosa oratoria y enfática que entonces predominaba. Páginas hay en este libro que me hacen sonreír» (se refiere a la primera edición de 1880).
Sus obras principales y de mayor trascendencia son las siguientes:
La Ciencia española
Ya se ha aludido ligeramente arriba a esta polémica que dio bien pronto fama y nombre a nuestro polígrafo, y que en forma de epístolas se publica primeramente en la Revista Europea. Más adelante, reunidas, componen un tomo del que se hacen dos ediciones más, ampliadas extraordinariamente.
Laverde escribe a Menéndez Pelayo dándole cuenta de su indignación ante un artículo de Azcárate, discípulo de los krausistas, en el que afirmaba que, según el Estado ampare o niegue la libertad de la ciencia..., podría darse el caso de que se ahogue por completo la actividad (de un pueblo), como ha sucedido en España durante tres siglos. «Estos tres siglos ya se [25] sabe que para el señor Azcárate son el XVI, XVII y XVIII –escribe Laverde–. No puede uno leer con calma afirmaciones tan desprovistas de fundamento que contribuyen a generalizar erróneas creencias respecto a nuestro pasado científico... cuando basta echar una ojeada al índice por materias de Nicolás Antonio {(1) Autor de la importante bibliografía Bibliotheca Hispana Vetus y Bibliotheca Hispana Nova.} para conocer cuán grande actividad científica hubo entre nosotros durante esos siglos. ¿De qué ciencia se trata? ¿De la Filosofía? Pues... Suárez, Huarte, &c., &c..., ¿De la Teología? Cano, Molina.... &c., &c.», y continúa enumerando eminencias en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas, Historia, Arqueología, y sigue: «¿De Ciencias Exactas, Físicas y Naturales? En esto somos más pobres, aunque no tanto que en orden a ellas estuviese casi muerta nuestra actividad científica (y cita a media docena de autores), a cuyo propósito conviene observar que no sería la falta de libertad la causa de que estas ciencias prosperasen menos entre nosotros, puesto que, siendo las que menos rozan con la religión y la política, eran por esto mismo las que ofrecían más libre campo a la actividad intelectual.»
«El asunto, como usted ve, es de importancia y de honra nacional, y desearía que usted refutase en forma de artículo o carta el aserto infundado del buen Azcárate, que se conoce estar más versado en la lectura de libros extranjeros que de españoles. Con tal motivo podría usted insistir en la necesidad de que se establezcan las cátedras que yo propuse para acabar con la vergonzosa ignominia en que estamos, en parte por no saber latín, acerca de la actividad científica de nuestros mayores. Tiene esto tanto más interés cuanto que el ataque va indirectamente contra el catolicismo.»
Le contestó don Marcelino a vuelta de correo, enviándole su artículo, que con otros más forman La ciencia española y significan una defensa definitiva de nuestro pasado científico.
Historia de los Heterodoxos españoles
Esta historia fue también pensamiento e iniciativa de Laverde y se remonta a sus años de estudiante. Laverde pensaba solamente en que su discípulo escribiese una serie de semblanzas de herejes o heterodoxos españoles célebres. Pero, como siempre, en manos de Menéndez Pelayo fue mucho más. La obra resultó de ocho tomos de un promedio de más de 500 páginas cada uno. El primero es una historia completa de la vida espiritual de España hasta el siglo XV, en lo que se separaba de las enseñanzas de la Iglesia. Los siguientes se refieren a la época del Renacimiento, y analiza detalladamente el brote y extensión de las ideas protestantes en España, su represión por la Inquisición, y continúa con los judaizantes y las hechicerías durante los siglos XVI y XVII.
Por último, se refiere a los afrancesados del siglo XVIII, su filosofía y política, y la penetración de la acción anticatólica en España; la influencia de la Revolución francesa y del liberalismo progresista, y se enfrenta con las doctrinas e ideas inadmisibles de sus contemporáneos con frases [26] llenas de sabiduría y de vigor, reprochándoles sus actividades antiespañolas.
Historia de las Ideas estéticas
Persiste la influencia de Laverde sobre don Marcelino; entre sus proyectos mutuos figuraba en el año 1875 escribir, y escriben, un tratado de preceptiva literaria. Eran muchos los datos y notas que tenía Menéndez Pelayo sobre las distintas concepciones de la belleza literaria a lo largo de la Historia y, como siempre, envía a Laverde un extenso y detallado plan de lo que ha de ser la Historia de las ideas estéticas, dividida en diez capítulos. Este plan asombró a su maestro, y más tarde al mismo Bonilla y San Martín, primer biógrafo del sabio y discípulo fervoroso, que exclama: «Quien diga que esto, mejor que extraordinario, es sencillamente maravilloso, no hará sino reconocer lo que salta a la vista.»
Se trata en esta ocasión de una reconstrucción interna y sucesiva de las ideas que tuvieron sobre lo bello los tratadistas y escritores españoles a lo largo del tiempo, aunque nada hubieran escrito sobre la belleza como tal.
Es la obra fundamental y cardinal del maestro. Consideraba él esta historia como un capítulo de la Historia de la Filosofía y como una introducción general a la Historia de la Literatura Española.
La influencia de las explicaciones y doctrinas de Milá y Fontanals, su más importante maestro en la Facultad de Barcelona, se ha considerado como evidente en esta obra monumental.
Prólogos a la edición de las Obras de Lope de Vega
El trabajo de esta edición se extiende desde el año 1890 hasta 1909, y sólo los prólogos escritos para una parte de las obras dramáticas de Lope forman seis volúmenes.
Simplemente reducir a un orden y a una clasificación la inmensa y confusa producción del Fénix de los Ingenios constituye una gran labor crítica. Doña Blanca de los Ríos expresó un juicio exacto sobre esta obra: «Es el cielo reflejado sobre el mar.»
Estos prólogos constituyen todos en su conjunto un importante capítulo de la Historia del Teatro Español. «Ahí queda –dice Bonilla– esta obra sin terminar como torso de gigantesca estatua, con el gesto interrogante e irónico del atleta que, después de haber comenzado su trabajo, invita al público a que lo continúe, si puede.»
Antología de poetas líricos castellanos
Esta antología es otra de las grandes obras del maestro. Recoge la poesía lírica desde su comienzo hasta el Renacimiento; comprende, pues, toda la Edad Media española, y su propósito era continuarla para que hubiese constituido una Historia general de la Poesía Lírica Castellana. La antología comienza en el tomo IV de la edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que consta de diez; los tres primeros (más de 1.100 págs.) están dedicados a estudios introductorios, biográficos, críticos e históricos. De su pluma nos quedan los mejores retratos que se han [27] hecho del Arcipreste de Hita, de Enrique de Villena, de Jorge Manrique, &c. ¡Cómo revive y anima el ambiente de lejanas épocas y sabe penetrar en la raíz de los sucesos con genial adivinación!
Antología de poetas hispano-americanos
Al acercarse el año 1892, la Real Academia Española, queriendo aportar su esfuerzo en la conmemoración que se preparaba del IV Centenario del Descubrimiento de América, pensó que la manera más adecuada, propia y conforme a su tradición y estatutos sería publicar una Antología de Poetas Hispanoamericanos. Y ¿qué académico tenía la preparación y capacidad suficiente para formarla? Menéndez Pelayo. Muy ocupado estaba don Marcelino en otras empresas, pero ante la realidad de que, si no cooperaba en este proyecto, la participación de la Academia era difícil o tendría que reducirse a los consabidos discursos en que la raza, Isabel la Católica, las carabelas o la unidad de lengua hubiesen hecho el gasto, aceptó. Y lo hizo con gusto, porque los cuatro volúmenes que formó han sido de una importancia y de una eficacia patriótica insuperable.
Desde los tiempos de la Conquista, en casi todas las Repúblicas hispanoamericanas se había ido desarrollando una literatura abundante, una poesía casi tropical, a la que en España apenas sí se le prestaba atención. Penetrar en aquella selva virgen, coordinar y hacer transitables aquellos campos poéticos, echar los fundamentos de su estudio regular y científico, parecía y era labor difícil. Sin embargo, por el año 1893 aparecen los dos primeros volúmenes y en los dos años siguientes se publican los otros dos tomos.
Una serie de pueblos han encontrado en esta obra su genealogía literaria, poética y su ejecutoria artística, y a ella acuden, todavía hoy, en busca de autoridad y de prestigio.
Más ha hecho este libro por España, por la continuación de la supremacía espiritual, que todos los Congresos y embajadas culturales que antes y después se intentaron y realizaron, y que no son pocos, gracias a Dios.
«Vistas de este modo las cosas –dice el conocido historiador hispanoamericano Carlos Pereira–, Menéndez Pelayo es el primero de los americanistas españoles. Los hubo antes que él, pero nadie antes que él dio la fórmula del americanismo integral. De Menéndez Pelayo parte un sentido de la solidaridad que no se había actualizado en obra alguna.
La Historia de la Poesía Hispano Americana es un libro capital para España y fundamental para América. Este libro parecía llegar a su hora, como suele decirse. Pero si llegaba a su hora para la crítica, para el público llegaba con un adelanto de medio siglo. Era, en suma, uno de esos libros que, tal vez inconscientemente, van dirigidos a la posteridad y que tiene como destino una renovación de las ideas. No había público para el libro de Menéndez Pelayo. No lo había en España y no lo había en América. La Historia de la Poesía Hispano Americana es la mejor de sus obras o, por lo menos, la que él mismo conceptuaba la mejor. Pero el público carecía de preparación para su lectura, tanto por deficiencia de saber como de entusiasmo. Nadie sentía lo [28] americano en España. Nadie sentía lo americano en América. "Esta obra es de todas las mías –dice Menéndez Pelayo– la menos conocida en España, donde el estudio formal de América interesa a muy poca gente, a pesar de las vanas apariencias de discursos teatrales y banquetes de confraternidad."
De dos maneras puede leerse la Historia de la Poesía Hispano Americana: o vemos en ella un libro de erudición, compuesto minuciosamente, de acuerdo con un plan de divisiones geográficas, en el que lo más importante es la compilación de noticias curiosas, instructivas, útiles y, sobre todo, exactas, o bien leyendo las 900 páginas de recorrido atendemos a la impresión de un conjunto grandioso, del que se destacan como de la masa arquitectónica de una catedral, de una abadía o de un castillo, torres y explanadas, pórticos, estatuas, relieves, hornacinas, arboledas, jardines y fuentes...»
Su sentido de la crítica se manifestó aquí como en ninguno de sus trabajos. Criticar para él no era zaherir, sino valorar, adivinar y dirigir. A comienzos del siglo XX, por ejemplo, se comentaba la entonces moderna poesía de Rubén Darío con carcajadas y burlas. Pues bien; Menéndez Pelayo anuncia ya en este libro la aparición de un gran poeta en el autor de la Sonatina.
Orígenes de la novela
Otro trabajo fundamental que, junto con los anteriores y el Estudio crítico sobre el teatro de Calderón, nos hace presumir lo que hubiera sido su Historia general de la Literatura española, si Dios le hubiese concedido tiempo para escribirla. Él mismo se daba cuenta de esta necesidad, y así, escribía en una ocasión a Laverde: «Quizá diga la gente que yo, que por obligación la enseño (la Historia de la Literatura), no la he escrito todavía, o por pereza o por no servir para el caso. Y la verdad es que no he puesto mano en ella por deseo de hacerla bien y completa, y por enormes trabajos e investigaciones preliminares que exige. La Historia de la Literatura inglesa, de Taine, que es, sin duda, el modelo mejor en su línea, se ha edificado sobre una serie innumerable de monografías. En España no hay nada de esto.»
Esto quiere decir que, lo mismo los Orígenes de la Novela que las Antologías, los Prólogos al teatro de Lope y los Estudios al de Calderón, son trabajos preliminares en terrenos todavía sin roturar, que le hubieran permitido, caso de no haber muerto tan temprano, su obra fundamental, para la que se exigía él mismo demasiado si tenemos en cuenta la limitación de la vida humana.
Sus estudios sobre la novela de caballerías, sobre la novela histórica, pastoril y sobre La Celestina, son piedras angulares de nuestra investigación literaria, con las que hay que contar siempre como sillares fundamentales.
Post mortem
Después de su muerte, don Marcelino, al igual que el Cid Campeador, continúa ganando batallas en el campo de la cultura española. Su Biblioteca es abierta inmediatamente al público por su primer bibliotecario, don Miguel Artigas, discípulo espiritual y biógrafo del maestro, quien oportunamente convoca y funda alrededor de la figura del insigne sabio la Sociedad Menéndez Pelayo, de la que bien pronto forman parte los más ilustres profesionales de la crítica literaria española, hispanistas, Universidades, Bibliotecas, Ateneos y sociedades culturales de España y del Extranjero.
Se crea igualmente el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, en el año 1919, que constituyó y constituye el portavoz más autorizado y de mayor valor positivo de la erudición y de la bibliografía española, instrumento de trabajo necesario para cuantos se dedican a los estudios literarios e históricos.
Surgen innumerables discípulos y admiradores del sabio de Santander, que pacientemente se dedican a extraer sus enseñanzas, a divulgarlas y, en lo posible, a completarlas.
Además, desde 1925, estableció la Sociedad Menéndez Pelayo los Cursos de verano para extranjeros, cuyo primitivo fin –que actualmente ha sido generosamente desbordado– perseguía preparar el camino a los futuros hispanistas, ayudándoles en sus trabajos y dándoles también a conocer directamente la obra portentosa del sabio montañés, como guía y orientación al emprender sus estudios sobre la cultura española.
No obstante haberse comenzado en el año 1911 la publicación de las Obras completas del polígrafo, y que continúa con grandes intervalos hasta 1932, su edición, debido a distintas dificultades, no alcanzaba el ritmo conveniente y deseable que era preciso para darlas a conocer; y más, si tenemos en cuenta que muchas de ellas, constituían ya ejemplares raros y agotados.
Tuvo que llegar nuestra guerra de Liberación para que el Nuevo Estado, conocedor de la enorme importancia de las doctrinas del sabio como medio eficacísimo para contribuir al resurgimiento, a la regeneración que tanto ansiaba don Marcelino, de una España sin partidos ni divisiones y consciente de su pasado y de sus destinos, tomara sobre sí, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la gran empresa de una [30] edición nacional de sus Obras completas. Y tomo tras tomo, ininterrumpidamente, han visto la luz, en un período de once años, todas las obras que han sido reseñadas anteriormente y otros muchos trabajos, agotándose muy pronto muchos de estos tomos y viéndose obligado el Consejo a reeditarlos.
Indispensable, repetimos, resulta para todos aquellos que quieran introducirse seriamente en la Historia y en la Literatura acudir a Menéndez Pelayo; pero, en cualquier caso, todo español debe conocer y admirar la figura de quien, por encima de gran sabio –posiblemente no tiene parangón en los doscientos años últimos de nuestro pasado–, fue un gran español.
FUENTE: www.filosofia.org








































































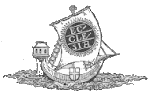





























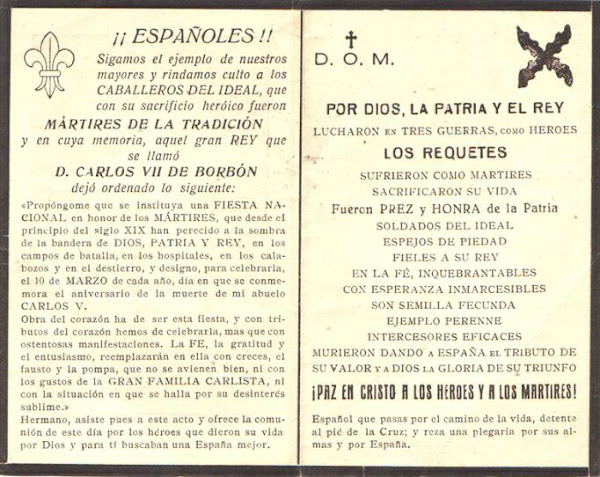









No hay comentarios:
Publicar un comentario